El periodista, el reportero, como el detective privado y el espía, tienen una mística especial. Forman un imaginario colectivo cincelado por la ficción, en el que los hombres todavía usan tirantes y buscan información entre el humo de los cigarrillos. Pertenecen a un mundo que conoció presiones e incluso conspiraciones; sin embargo, cuando uno de ellos obtenía un pedazo de información veraz y lo exponía públicamente, la sociedad entera reconocía su trabajo.
Por desgracia, resulta cada vez más complicado arrastrar el mito del cuarto poder hacia el siglo XXI. Una parte importante del periodismo actual se practica dentro de unas coordenadas que han sumido a la profesión en una profunda crisis. De sus causas profundas y sus posibles soluciones trata Paren las rotativas, el último libro de Pascual Serrano.
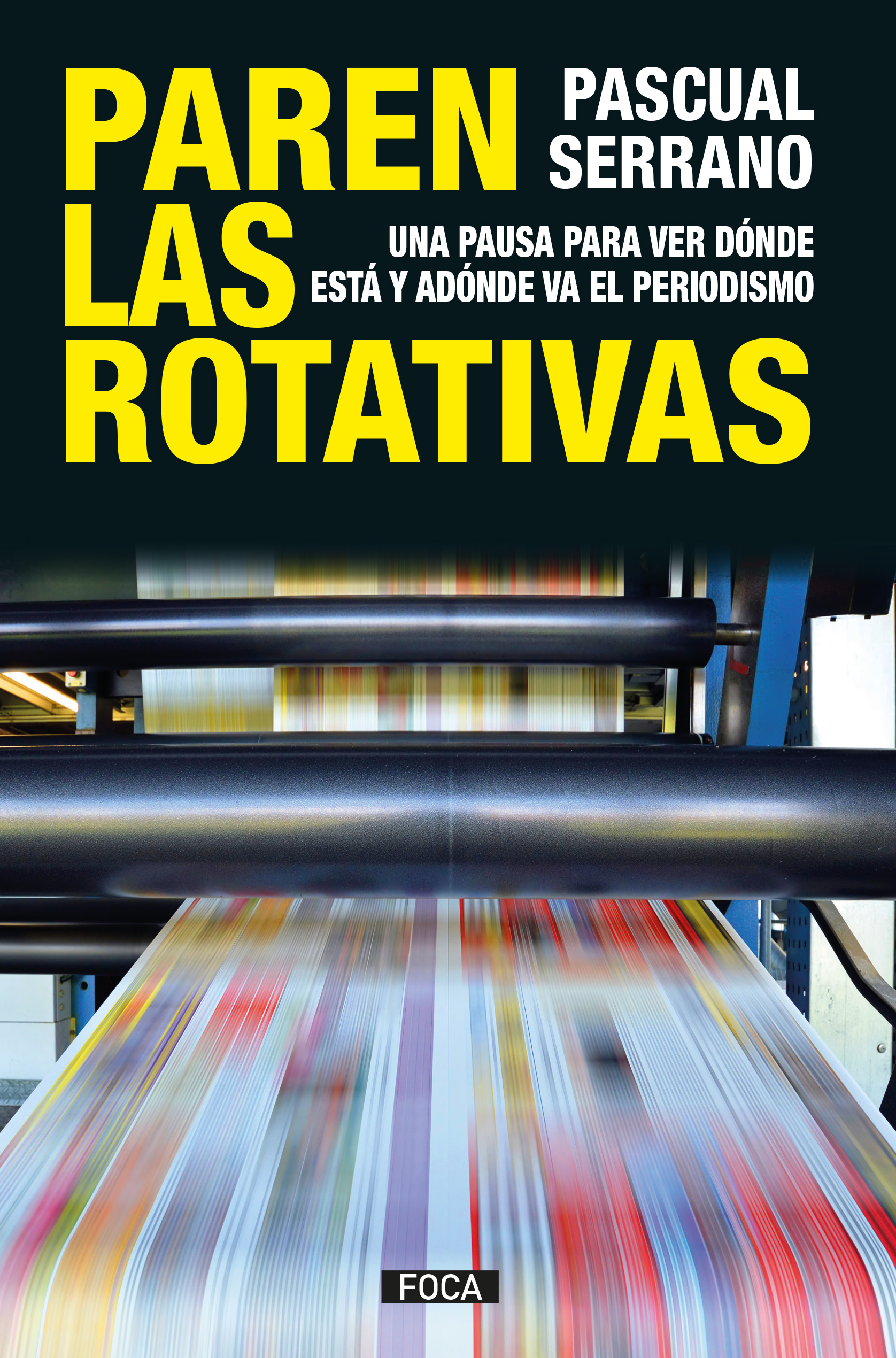
Hace una década, cuando el mundo se estaba yendo a la mierda por primera vez en el siglo, pasé varios minutos explicando a un gran profesor que quería estudiar la historia de los medios de comunicación españoles, su influencia en la sociedad y la de esta, a su vez, en los propios medios. Mi mentor tuvo la deferencia de dejarme terminar el alegato y luego me explicó sumarísimamente que ese tipo de enfoque era una pérdida de tiempo: aquello ya se había hecho o, peor aún, había pasado de moda. Por aquel entonces, en la Academia triunfaban los enfoques micro que troceaban concienzudamente los objetos de estudio para, subvenciones mediante, producir mastodónticas tesis homeopáticas. Me dijo también que, si de verdad me interesaba la cuestión, me buscara la vida por mi cuenta. Me estrechó la mano, me dio una lista con bibliografía básica… y ahí fue donde encontré un libro llamado Traficantes de información (editorial Foca, 2010).
En aquel texto, Pascual Serrano hacía una radiografía perfecta del esquema de la propiedad de los grandes medios españoles y los grupos financieros a los que pertenecen. Su libro cambió, literalmente, mi percepción de la realidad. Y eso que, para mí, su lectura resultó necesariamente agridulce: siempre es frustrante descubrir que alguien sabe mucho de aquello de lo que tú quieres saber. La parte buena es que, cuando por fin lo aceptas, te entregas sin mesura a la canibalización de su trabajo.
Mientras yo iba leyendo sus libros, Pascual Serrano siguió ilustrando, paso a paso, el progresivo declive del periodismo; los síntomas y las causas profundas de la enfermedad que corroe sus cimientos. Una afección que ataca a la institución que más influye, junto a la propia ficción, en nuestra forma de ver el mundo. Su tratamiento se ha convertido, por tanto, en una de las grandes urgencias de un siglo que, de momento, no nos ha dado tregua. En Paren las rotativas, Pascual Serrano propone una necesaria pausa, no para retroceder (eso jamás), sino para tomar perspectiva y afrontar un problema de proporciones colosales.
El panorama es malo. Crítico. El hecho periodístico se sostiene sobre varios pilares y ninguno de ellos goza ahora mismo de buena salud. Los medios viven una crisis que parece eterna: primero fue económica y ahora lo es también de prestigio; muchos periodistas se dejan diariamente jirones de integridad en el intento de crear una intersección entre su código deontológico y las condiciones que les impone un mercado en derribo; los consumidores de información, finalmente, soplamos sin descanso en la misma dirección en la que corre el viento de una tormenta perfecta.
Hablamos de un proceso complejo y, por lo tanto, multicausal. Pero por algún sitio hay que empezar y, quien suscribe, mantiene que es más justo y efectivo (en ese orden) subrayar el papel de quien tiene sobrada capacidad para influir en la oferta, en lugar de señalar a trabajadores y consumidores precarios. Comencemos, pues, por los grandes medios de comunicación.
Su crisis, como decíamos, no es reciente: los medios están enfrascados desde hace tiempo en un contexto de competencia a la baja, de ahorro de costes como única estrategia para la búsqueda de los esquivos beneficios. Esto ha influido irremediablemente en la calidad de su producto: con la pérdida de infinidad de puestos de trabajo y la imposición de plazos de entrega cada vez más inmediatos, la preponderancia de las agencias de información ha llegado a ser absoluta. Hoy día, buena parte de los contenidos ofrecidos por los grandes medios son simples refritos de los productos de unas agencias que, además, sirven de escudo ante cualquier error en unas noticias que, en muchos casos, ya no da tiempo a contrastar.
Paralelamente, los medios han ido entregándose poco a poco a una publicidad institucional que sugiere, poco sutilmente, en qué dirección interpretar los teletipos. Los consumidores tendemos a observar un excesivo peso de los anunciantes privados en los medios, pero lo cierto es que, en muchos de ellos, gran parte del contenido está estrechamente relacionado con informaciones proporcionadas directamente por las instituciones. Son noticias baratas que, además, permiten quedar bien con quien luego reparte el dinero. No es de extrañar, por tanto, que también la mayoría de las presiones denunciadas por los periodistas provengan de una administración que, lógicamente, emplea su enorme poder para protegerse.
Este era el panorama provocado por la irrupción de Internet y la transformación digital. Desde entonces, el periodismo ha tenido que lidiar con la aparición de los smartphones, la explosión de las redes sociales y el estallido de dos crisis colosales y casi consecutivas que han alterado gravemente el ecosistema económico en el que se desenvuelve. En el nuevo milenio, hemos visto cómo los medios se han entregado a concursos de baratillo protagonizados por concursantes cada vez más degradados, que primero participaban por un premio en metálico pero, con la crisis, comenzaron a denigrarse en horario de máxima audiencia a cambio de una operación de cirugía estética, un puesto de trabajo o un curso de formación académica; hemos visto a solemnes cabeceras tratar de poner de moda, ante el estupor de sus lectores, eufemismos que aspiran a convertir la precariedad y la pobreza en tendencia; y hemos asistido, también, a un carrusel de noticias que han lavado la cara a la caridad, reintroduciendo los panegíricos a los benefactores de la sociedad, hechos a sí mismos, como gran solución a la creciente desigualdad. Los grandes medios de comunicación se han convertido, en este periodo, en una mala inversión a la que nunca le han faltado inversores: las pérdidas se compensan con el poder de marcar la agenda.
2020 estaba destinado a ser, ya antes del impacto del coronavirus, un peldaño especialmente significativo del particular descenso a los infiernos del periodismo: este iba a ser el año en el que el mundo consumiría más fake news, más noticias falsas que reales. En España, la presión de los campeones de la desinformación sobre los medios y los periodistas que han logrado mantener su autonomía, ya era asfixiante antes del estallido de la pandemia. Sin embargo, los últimos meses han supuesto un toque de corneta para muchos que pretenden estigmatizar a toda la profesión, en un abrazo del oso del que el periodismo está teniendo muchos problemas para zafarse.
A lo largo de este proceso, muchos, demasiados profesionales se han convertido en carne de cañón. Las redacciones han relajado la observación de la regla de oro con la que Pascual Serrano trata de resumir todas las normas del buen periodismo: «es necesario hacer todo lo posible para que lo que se cuenta sea verdad». En los grandes medios privados, resulta evidente, el discurso de quienes han decidido hacer de la necesidad vicio, buscando las ventajas sociales y económicas que esperan a quien carezca de escrúpulos, se equipara sin rubor al de los verdaderos profesionales. Pero ellos no son periodistas, sino personajes abyectos que provocan el descrédito de un pilar de la democracia moderna en prime time, gracias a la bula papal de sus empleadores.
En el interior de semejante selva, la única posibilidad del periodista es encontrar refugio en un medio que le proteja o, quizá, armar contra viento y marea un cierto prestigio personal, un tirón mediático propio, que le haga capaz de sustraerse a la guerra de guerrillas. Son honrosas excepciones que pagan un altísimo precio personal para mantenernos con vida y que siempre estarán lejos de convertirse en la norma. La gran mayoría de los periodistas son precarios de la noticia obligados a escribir a toda pastilla sobre temas en los que no tienen tiempo en profundizar, poniendo su prestigio personal encima de la mesa: producen en serie contenidos que reportan poca gloria, pero ante el mínimo problema es su nombre el que encabeza el cuerpo de la noticia.
Son los medios quienes compiten a través de antitulares que solo insinúan, buscando el famoso clickbait; quienes envían unidades móviles cada vez más precarias en busca de una noticiosa ola de frío en pleno invierno o el levantamiento del cadáver de un niño accidentado. Los periodistas aprietan los dientes para llegar a fin de mes y siguen practicando estrategias que embrutecen al público, cada vez más dividido entre quienes ya no saben distinguir la realidad de la ficción y quienes están suficientemente polarizados como para no querer hacerlo. Ante el descrédito de la profesión, es imposible que una sociedad a la que ya no le queda conciencia para identificarse con la clase trabajadora se preocupe por el despido de un periodista; con la confianza en los medios en mínimos históricos, es muy difícil defender un canal público en el que la queja y la disensión tengan cabida. Una parte muy importante de la sociedad ha dado la espalda a los periodistas, olvidando que sus problemas nos afectan a todos de una forma sensible. Y ahora que el siglo XXI nos ha estallado en la cara por segunda vez, la sociedad como conjunto no encuentra grandes referentes mediáticos que la lleven a puerto.
El siglo XXI, las redes sociales y el lejano oeste
Cuenta Pascual Serrano que, a finales de la primera década de este siglo, la CIA decidió que la mejor forma de neutralizar a quienes pretendían regular el organismo no era ocultar sus actividades, sino esconderlas entre toneladas de papeles intrascendentes, creando un volumen de información imposible de manejar. Lo mismo sucede hoy día cuando tratamos de hacernos una idea de lo que sucede en el mundo a través de las redes sociales.
Su irrupción en el panorama mediático ha creado una brecha entre quienes saben desenvolverse en el maremágnum informativo de nuestras pantallas y quienes no han aprendido a hacerlo. En la actualidad, para informarnos adecuadamente debemos saber detectar las campañas pagadas para insertar información en los medios, los métodos empleados para crear imágenes de marca, los bulos, las campañas de desprestigio y también los publirreportajes con los que los medios compensan la ya citada publicidad institucional.
Por si fuera poco, el público debería considerar que, también en lo informativo, vivimos en la era de la llamada economía de la distribución: un panorama estrictamente controlado por el que intermedia. Hoy más que nunca, el éxito está reservado para el que sitúa mejor su producto en la estantería vía algoritmo. Así, no es extraño encontrar enlaces que se referencian a medios que habitualmente no descollan arrasando en redes sociales: hace tiempo que no tenemos un único medio de referencia que decide qué información recetarnos. Ahora accedemos a la información a través de un catálogo de sugerencias confeccionado por corporaciones que tienen su propia agenda y a las que interesa, sobre todo, que naveguemos por diversas páginas, con múltiples anunciantes. La atención sostenida y la complejidad se penalizan y, de regalo, obtenenemos una falsa sensación de pluralismo.
Por otra parte, que un contenido se haga viral en la red no garantiza la difusión de su mensaje íntegro. Muchas veces, los contenidos se envían sin consumir o con algún comentario añadido por un tercero, que es lo que realmente se transmite. De esta manera, las redes sociales, grandes puertas de entrada hacia contenidos concretos de los medios online, han generado cámaras de eco en las que el usuario ve refrendadas sus opiniones más viscerales, no solo porque entra en contacto con otros usuarios afines, sino por el efecto de la espiral del silencio, que minimiza en entornos de discusión abierta y virulenta la visibilidad de los puntos vista más complejos en favor de los más enérgicos.
La actual crisis del coronavirus ha supuesto una enorme explosión de bulos, amenazas, distorsiones de la realidad, campañas de acoso… Las redes sociales se han convertido en el O.K. Corral de la información. Pero, ahora, ¿quién puede ponerle el cascabel al gato? En Europa, ya existe un catálogo de buenas intenciones que, como estamos comprobando, no funciona porque deja sin castigo la elaboración de fake news. De momento, el poder político solo ha puesto en marcha medidas que apoyan la difusión de contenidos de calidad que, ya lo estamos comprobando, no tienen capacidad de competir en el mercado mediático actual. Incluso se ha entregado a los periodistas una serie de recomendaciones sobre cómo contrastar noticias, en lo que personalmente me parece una falta de respeto hacia los profesionales de la información: los periodistas ya saben comprobar sus fuentes, el problema es que no pueden hacerlo. El nudo gordiano sigue siendo, por tanto, el mismo: el buen periodismo es más costoso y lento que la vertiginosa generación de basura a la que asistimos. El far west de las redes sociales es hoy el reino del pistolero más rápido: para cuando llega la denuncia, la red ya ha despachado a la víctima y el culpable está repartiendo el botín en otro Estado. En la red, la mentira ya no tiene las patas muy cortas: en ella, los bulos quedan instalados en la opinión pública con tal fuerza que ninguna verdad, ninguna sentencia judicial, parece capaz de desactivarlos.
La discusión, más candente que nunca, es cómo desarrollar una regulación que atienda esta situación. Pascual Serrano habla claro a través de una metáfora afortunada: como consumidores, jamás aceptaríamos que las autoridades afirmaran que la solución al comercio de comida en mal estado es animar a otros distribuidores a poner alimentos más saludables a la venta. En su opinión, la lentitud a la hora de legislar sobre este particular no tiene tanto que ver con la observación de las libertades de información y expresión, como con la protección del estado actual de la cuestión, que obedece a determinados intereses políticos, económicos y mediáticos.
Es algo que está poniendo de relieve la actuación de los grandes actores del sector: los distribuidores de información no quieren mancharse las manos y proponen, como Whatsapp, una limitación de la difusión de contenidos que afecta por igual a la verdad y la mentira. Por otra parte, las novísimas agencias de fact-checking, íntimamente relacionadas con los grandes medios de comunicación, están jugando un papel similar al de las agencias de calificación de la deuda en el sector bancario: ofrecen un punto de vista supuestamente objetivo que solo funciona como paliativo y generan metainformación a mayor gloria de los grandes conglomerados mediáticos. Un creador de bulos mínimamente inteligente, y muchos son muy inteligentes (la selección natural aprieta y mucho en las redes sociales), sabrá utilizar sus procedimientos para que en el proceso de desmentido la parte más sensible de su mensaje alcance una enorme resonancia.
Por supuesto, debemos considerar que al hablar de las libertades de expresión e información estamos tocando el ADN de nuestros sistemas políticos. Nos acercamos a cuestiones enormemente sensibles. La mera posibilidad de legislar contra la mentira y el bulo nos pone en alerta ante el posible regreso de la censura y la institución de la dictadura de la información. Pero esas necesarias prevenciones no pueden esconder que, en la actualidad, estamos permitiendo que muchos de los que se parapetan en dichas libertades sean, precisamente, quienes las dejen en suspenso. En este sentido, no debemos suponer que la persecución de la mala praxis periodística y su reenvío masivo a través de las redes sociales habrá de resolverse, necesariamente, en un terreno binario donde solo existirán el blanco y el negro. Como afirma Pascual Serrano, si no es posible eliminar la mentira con garantías, debemos reflexionar profundamente sobre la forma más justa de sancionar su difusión.
Un futuro incierto
Dutton Peabody, el editor y redactor del Shinbone Star en El hombre que mató a Liberty Valance, sabía que él no actuaba directamente sobre la realidad enunciando leyes, como los políticos, sino de una forma más poderosa: moldeando la opinión pública. Él, como periodista, tenía la capacidad de crear y destruir a los grandes hombres que dirigían la nación. No le faltaba razón a John Ford: el cuarto poder tiene la tarea de controlar a los otros tres. Puede hacer que se tambaleen. Pero su propia esencia le encomienda una tarea si cabe aún más difícil: vigilarse a sí mismo. Porque, de lo contrario, ¿quién vigila a los vigilantes?
La reflexión sobre las posibles soluciones a la profunda crisis del periodismo nos lleva, inevitablemente, al plano material. Infinidad de proyectos están tratando de darle la vuelta a un modelo económico periodístico que sigue sin cubrir las nóminas de los profesionales que se toman tiempo para investigar; no digamos las de los corresponsales y reporteros que conocen verdaderamente el terreno en el que trabajan. El nuevo periodismo necesitará también consumidores que estén dispuestos a poner en valor la buena información y profesionales que abandonen el «perro no come perro» del que David Jiménez, antiguo director de El Mundo, nos habló aquí mismo hace poco tiempo. Necesitamos apoyar a los periodistas que han hecho de su profesionalidad una forma de activismo y debemos evitar caer en el juego de quien pretende desprestigiar, vilipendiar y antagonizar una profesión esencial para cualquier sociedad justa que seamos capaces a imaginar.
En los últimos días, he tenido la impresión de que el periodismo, la propia realidad incluso, se encuentran verdaderamente al borde del colapso. El panorama mediático español ofrece poco consuelo y las noticias que llegan desde Estados Unidos, todavía vanguardia económica, social y cultural de Occidente, son descorazonadoras. Sin embargo, la última década también ha sido la de mi transformación personal como consumidor e, incluso, transmisor de información. Y, aunque por momentos ha sido un proceso tedioso, hoy, cuando accedo a mis redes sociales, entro en contacto directo con medios y periodistas que siguen tratando de informar y opinar con rigor y honestidad. Uno de ellos es Pascual Serrano, cuyos libros llevo leyendo diez años.
@victormfano


