El caso Blondstein es una novela de trama aparentemente policíaca, en la que desempeña un papel decisivo el mundo virtual de las comunicaciones modernas. Blondstein -director de una revista y hombre que suele comunicarse con sus corresponsales por intermedio de su ayudante y exclusivamente por correo electrónico, y que supuestamente vive en Nueva York- es […]
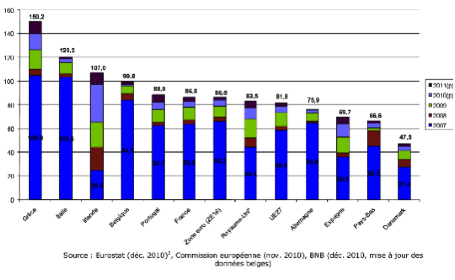
El caso Blondstein es una novela de trama aparentemente policíaca, en la que desempeña un papel decisivo el mundo virtual de las comunicaciones modernas. Blondstein -director de una revista y hombre que suele comunicarse con sus corresponsales por intermedio de su ayudante y exclusivamente por correo electrónico, y que supuestamente vive en Nueva York- es un misterioso personaje que se pone en contacto con un periodista, Higinio Polo, para pedirle un artículo. La relación entablada entre el judío neoyorquino y el periodista, que se inicia durante las conmemoraciones de la llegada a España de las Brigadas Internacionales, se amplía después en un marco geográfico e intelectual en el que no faltan sorprendentes alusiones encontradas en un museo hebreo de Ciudad del Cabo o en el título de un artículo, y en la que aparecen desde un estralafario poeta hasta comunicaciones de la Casa Blanca, referencias a los conflictos internacionales, como la guerra en Afganistán o las atrocidades en Perú o en Albania y ecos de la guerra civil española en el Israel de nuestros días.
En la novela, se mezclan Blondstein -el judío norteamericano, tal vez argentino- Chaplin y Paulette Goddard, las canciones de Paul Robeson, una singular partida de ajedrez entre los grandes maestros Bent Larsen y David Bronstein, Gustav Klucis y el cartelismo soviético, las memorias de Buñuel, el fraude de Piltdown, el entierro de Antonio Machado, la música de Madame Butterfly, Tina Modotti y la revolución mexicana, el argumento diagonal de Georg Cantor, Aristóteles y Demóstenes, Rita Hayworth y La dama de Shanghai, Hesiodo y el Pentateuco, y muchas otras cuestiones y personajes, en una intriga policíaca en la que nada es lo que parece, y en la que el periodista se obsesiona con la personalidad de Blondstein hasta llegar a sentirse envuelto en una conspiración que parece un juego de espejos.
Higinio Polo es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, y ha publicado numerosos trabajos sobre cuestiones políticas y culturales. Colaborador de diversas publicaciones periódicas, sus artículos han sido ampliamente difundidos a través de numerosas páginas web de todo el mundo. Es autor de las novelas Al acabar la tarde, en Singapur y Vientre de nácar (ambas en Montesinos), del ensayo literario Irán: memorias del paraíso (Montesinos), y del ensayo político USA: el Estado delincuente (El Viejo Topo).
La mansedumbre polaca – Fragmento de la novela
La primera noticia directa que tuve de Blondstein fue durante el homenaje a las Brigadas Internacionales. Hacía sesenta años que aquellos hombres y mujeres habían llegado a España, un país que muchos no conocían, para ayudar a una república joven y esperanzada. Habían llegado para luchar contra el fascismo en aquel lejano 1936, y ahora -sesenta años después- volvían para recorrer los mismos paisajes y mirar a los ojos a personas que ya no eran las mismas, seguramente temerosos de encontrar que sus recuerdos se habían marchitado. No sé si fue premeditado o fue una de esas extrañas coincidencias de la vida pero en aquellos días intensos recibí el primer mensaje personal de Blondstein. Entonces todavía no conocía a Sandra Bastida, y sobre todo a su hermana, Laura Bastida, que se añadieron al final de una historia en la que nunca comprendí nada.
Es cierto que durante el verano anterior había recibido una amable sugerencia para que hiciese llegar un artículo a una publicación que desconocía, pero cuyo nombre me subyugó: la revista se llamaba Samouchka v muzee, y que el mensaje que entonces me enviaron estaba firmado por una persona que ocultaba su nombre tras la expresión de el ayudante de Blondstein. Sin embargo, no fue hasta meses después cuando entré en contacto directo con Blondstein. Aquella revista de extraño título, de la que ignoraba por completo el significado de su nombre, contaba con una particularidad importante: se publicaba al parecer en los Estados Unidos y era distribuida por los nuevos canales que facilitaba Internet. El asunto me interesó y atendí la petición. La redacción de la revista me envió el sumario del número del mes de junio -estábamos a principios de ese mes- y me rogó que les enviase una colaboración. Una semana después de recibir la invitación envié un trabajo titulado La mansedumbre polaca, artículo que hacía referencia a uno de los múltiples viajes del Papa católico de Roma y que fue publicado con celeridad. De hecho recibí a principios de julio el resumen de lo publicado por la revista, y allí estaba mi artículo.
Habían entrado en contacto conmigo a través del correo electrónico, y pese a que no dejó de sorprenderme su petición no pregunté a los responsables de la revista cómo habían conseguido mi dirección. En aquel momento pensé que tal vez habrían visto algún artículo mío anterior, o que algún conocido les habría sugerido mi nombre como posible colaborador. El hecho de que no mencionasen honorarios entraba dentro de lo habitual en ese tipo de publicaciones culturales y políticas que circulan por casi todos los países con más o menos fortuna: muchas sobreviven gracias a la participación desinteresada de los articulistas. Del número que me habían enviado dos artículos me llamaron especialmente la atención: uno, de un tal Ralf Jacobson, se titulaba El empleo del espejo mágico y la otra cara de la luna en Pitágoras; el segundo, de Silvia Costa, llevaba el llamativo título de Cresta roja, pluma blanca y pata negra: la evolución de la alquimia. También me interesó, por obvias razones ideológicas, una colaboración de Philippe Norianne, La intervención francesa contra el bolchevismo: Rumanía y Ucrania, 1919.
Inevitablemente repasé los nombres españoles -aunque también podían ser latinoamericanos o incluso de ciudadanos norteamericanos descendientes de hispanos- que aparecían en la revista; además de Silvia Costa, vi el de Jordi Bosch-Duran y el de Rafael Montero, que publicaba lo que prometía ser un interesante trabajo: Los negreros españoles: la nueva tentación del siglo XIX en las Antillas. Las firmas de los que parecían otros articulistas españoles y la nómina del resto de los colaboradores de ese número me convencieron, no sé por qué, del acierto de colaborar con ellos; sin embargo no le di más importancia al asunto y dejé las comprobaciones sobre las características de la revista para más adelante; tal vez -pensé entonces- lo más conveniente sería dejar de ocuparme de la revista hasta principios de septiembre.
Aquellas fechas de verano, por otra parte, eran poco propicias para esos menesteres y hubiera olvidado la revista hasta después de las vacaciones de no ser por la intervención de mi amigo Frederic Castelltort. Nos habíamos citado para cenar a mediados del mes de julio y, como siempre, repasamos proyectos, incidentes, trayectorias de algunos conocidos y la política local. Informé a Frederic de la nueva colaboración y quedó también intrigado por el título de la revista, aunque aventuró que probablemente no significaría nada, a no ser que fuera uno de esos juegos de palabras encontradas al azar, o un acróstico. Incluso empezó a jugar, en la sobremesa, con el supuesto poema que daría origen al acróstico.
-Higinio, un título tan extraño como ese de Samoucka sólo puede ser el resultado de un juego; te apuesto lo que quieras a que no significa nada, como dadá. Por ejemplo, su origen podría remontarse a algo así:
Sentados los púdicos y esquivos legionarios
Ante la injuria y el himno, la lástima ciega y el sordo desaliento,
Mostrando el brazo sobornado y la audacia perturbada,
Oriunda del deber y de la sangre, van
Urdiendo maliciosas sentencias de otros tiempos,
Calumniosas hazañas, espartos vengativos,
Hijastros del crepúsculo y del miedo, recorren
Kilométricos suburbios de arena y pleitesía, y
Arrostran la derrota y vencen la mirada.
Aficionado como es a la literatura y a los juegos de ingenio, Frederic Castelltort se mostró también interesado en colaborar con la revista, no sin antes informarse sobre su calidad y los honorarios que obtendría, que en cualquier caso no esperaba fuesen muy elevados. Quería ver algún ejemplar y recibir información sobre los colaboradores, de modo que pocos días después escribió a la dirección del correo electrónico de la revista pidiendo mi artículo y referencias sobre algunos colaboradores escogidos al azar de entre los firmantes del número del mes de junio. Frederic rogaba a la redacción que, además de enviarle el artículo La mansedumbre polaca, de Higinio Polo, le enviasen también alguna referencia de Philippe Norianne, de Ralf Jacobson y de los españoles -o latinoamericanos- Silvia Costa, Rafael Montero y Jordi Bosch-Duran, que aparecían con sus trabajos en el número anterior.
Dos días después, en la última semana del mes de julio, con una celeridad que le sorprendió y que a mí me pareció muestra de la competencia del equipo de redacción, recibió también a través del correo electrónico una sucinta información sobre los colaboradores por los que se había interesado. Jordi Bosch-Duran era un arquitecto español, nacido en Caldes de Montbui en 1962, que había realizado al parecer una tesis doctoral sobre la influencia de Gaudí en la arquitectura catalana contemporánea, lo que era lógico atendiendo al hecho de que su artículo publicado en el número del mes de junio llevaba el título de Gaudí y la construcción del palacio episcopal de Astorga. En relación con Silvia Costa, la redacción informaba que había nacido en Barcelona en 1956 y que ejercía como profesora de química en el Instituto de Florencia; Costa había publicado un ensayo sobre la influencia de los alquimistas en la prosa de Pico della Mirandola, que tenía por título La eterna búsqueda del oro.
A su vez, Philippe Norianne era un joven historiador francés, nacido en Meru en 1964, que colaboraba ocasionalmente con el periódico parisino Liberation y con revistas de provincias, además de haber publicado un libro que abordaba el período inmediatamente anterior a la firma de los acuerdos de paz entre la Rusia bolchevique y la Alemania del Kaiser, titulado El tratado de Brest-Litovsk. Ralf Jacobson era un matemático alemán nacido en Heidelberg en 1949 y colaborador habitual de diversas revistas científicas alemanas, aunque no se citaba ninguna en concreto; había sido además profesor invitado por el MIT en Boston durante 1993 y 1994. Finalmente, Rafael Montero resultaba ser un periodista español que se había dedicado en los últimos años a investigar la influencia española en las Antillas y la persistencia del colonialismo en los países del área del Caribe, colaborando habitualmente con la editorial cubana Casa de las Américas.
Además de todas esas informaciones Frederic recibió también el artículo que yo les había enviado y que había aparecido publicado en el número del mes de julio. Allí estaba:
La mansedumbre polaca
«La elección de Juan Pablo II al trono pontificio hace ya casi veinte años rompió una tradición secreta celosamente guardada en el patio de San Dámaso. Desde los tiempos de la publicación del Manifiesto comunista se alternaban en el trono pontificio papas gordos en cuyo apellido está la letra erre y papas delgados que no cuentan con esa letra. Fíjense: Giovanni Maria Mastai-Ferretti, pontífice con el nombre de Pío IX, era un hombre gordo, además de ser el primer papa infalible; le sucedió Gioacchino Pecci, el flaco León XIII; después Giuseppe Sarto, el corpulento Pío X; vino tras él Francesco della Chiesa, el enjuto Benedicto XV; ascendió luego el repolludo Achille Ratti, Pío XI en el mundo; y le siguió el descarnado Pío XII, Eugenio Pacelli. Todavía tuvimos al orondo Giovanni Roncalli, Juan XXIII; y después al macilento Giovanni Montini, Pablo VI. Los treinta y tres días de pontificado del papa de la sonrisa, Albino Luciani, sobre cuya precipitada muerte tantas sospechas han recaído, apenas sirvieron para anunciar la ruptura con las tradiciones de Roma: el nuevo papa era polaco, ni gordo ni flaco sino todo lo contrario, actor, políglota, viajero, y el primer pontífice no italiano desde que Adriano VI batallaba contra el turco.
Como saben los cultivadores de esencias, identidades, tradiciones y otras hierbas, la ruptura con las arqueologías propias es signo de peligro y decadencia, y algo de eso debe haber porque a los estragos causados por teólogos de la liberación y canónigos ingratos se une la proliferación de sectas, herejes, nuevos protestantes, tercos evangélicos y calvinistas con que la providencia tienta a la católica América. El Vaticano corre el riesgo de que al desdén hedonista con que desde Europa -¡incluso en Italia y España!- se observa al vicario de Cristo, se añada la deserción de la feligresía y se convierta en realidad aquel desolado lamento de las damas de mesas petitorias: ya no hay religión.
Así, el reciente viaje de Karol Wojtila a Venezuela ha servido para que, desde Guanare a Caracas, además de las apelaciones retóricas a la vida y la solidaridad el papa romano reclamase de los desheredados resignación y mansedumbre, y ante la miseria, la corrupción y la desesperanza que son comunes a buena parte de América Latina invitase a la aceptación de los sufrimientos en espera de la vida eterna. Desde luego no es nada nuevo que el Vaticano muestre un silencio cómplice con los poderosos; incluso Jean de l’Hospital, tan fiel seguidor de Roma, admitía que sobre la memoria de Pío XII se extendía una mancha: la del silencio ante el nazismo. El místico y moralista Pacelli optó por callar ante los campos de concentración, las cámaras de gas y el exterminio de millones de seres humanos, aunque, eso sí, no olvidó excomulgar a todos los comunistas en 1949 y alejar de los sacramentos a los que colaborasen con ellos. Hay que ser justo: igual que hoy hace Wojtila, también Pío XII dejó caer alguna vez palabras de consuelo para los proletarios. Aunque sin olvidar condenar los movimientos obreros, pues los problemas sociales no existían: eran un invento y una treta de los comunistas.
Esos llamamientos evangélicos a la mansedumbre, llenos de ecos de Cafarnaún y del mar de Galilea, contrastan vivamente con la actitud que Juan Pablo II mantuvo con la Polonia socialista. En las llanuras del Vístula había que mostrar la ira divina y sin duda por ello Karol Wojtila contribuyó a la financiación de Solidarnosc con cuentas secretas del Vaticano, con fondos de la CIA y de los turbios sindicatos norteamericanos, y canalizó a través de la iglesia polaca la entrada clandestina de toneladas de maquinaria de todo tipo, desde fotocopiadoras y aparatos de fax hasta emisoras de radio e imprentas, y colaboró activamente con el Pentágono y con la embajada norteamericana en Varsovia, que como todo el mundo sabe era el principal centro de espionaje occidental en el Este Europeo.
De esa forma, en la pasada década millones de polacos vieron los vídeos introducidos clandestinamente en Polonia, y la fortaleza de la oposición era tal que con los medios facilitados por la CIA y por los sindicatos norteamericanos, la AFL-CIO, Solidarnosc podía incluso interferir las emisiones de radio oficiales e interrumpir con proclamas los programas de la televisión polaca. Solidarnosc no era un movimiento acosado y heroico: sus publicaciones clandestinas alcanzaban todo el país y algunas de ellas tiraban decenas de miles de ejemplares. No le faltaba el dinero y tenía miles de sedes legales en todo el país: las parroquias católicas.
De manera que aquel pontífice que clamaba ante la virgen negra en el santuario de Czestochowa, que se conmovía por los hijos de la Iglesia y llamaba abiertamente a combatir al gobierno de Jaruzelski, se nos ha vuelto viejo y, cuando visita Venezuela, no recuerda ya los miles de muertos del caracazo bajo el gobierno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, tan amigo de Felipe González, y a la rampante corrupción, a la democracia secuestrada, a la miseria desnuda y a la esperanza rota de las gentes sencillas de América Latina sólo sabe ofrecer como consuelo la mansedumbre polaca, seguramente aprendida en aquel monasterio de paulinos que con tanta frecuencia había visitado.
Ese magisterio de la iglesia católica de Wojtila, tan crudamente expuesto en las conferencias de El Cairo y de Pekín, ciego ante el peligro de la explosión demográfica, reacio ante las demandas de las mujeres -esa mitad del cielo que no sabe ver-, y mudo ante el sufrimiento de una considerable parte de la población del planeta, está encontrando serios aliados entre los rabinos coléricos, los soldados del fundamentalismo islámico y los nuevos cruzados y predicadores cristianos que proliferan en la patria de Jefferson.
Tal vez muchos de los problemas que afligen el corazón de Karol Wojtila tengan su origen en la ruptura de las tradiciones para ocupar el trono de Pedro, aunque tampoco puede excluirse que estemos ante una prueba de Dios a su iglesia: sólo Juan Pablo II -la única persona que está en el secreto de la existencia de Dios- podría decírnoslo. Pese a que esa mansedumbre polaca que ha exigido en América no parece muy razonable: al fin y al cabo, como gustaba recordar un irlandés hoy olvidado, estos polacos no saben muy bien qué es lo que quieren, pero están dispuestos a morir por ello.»


