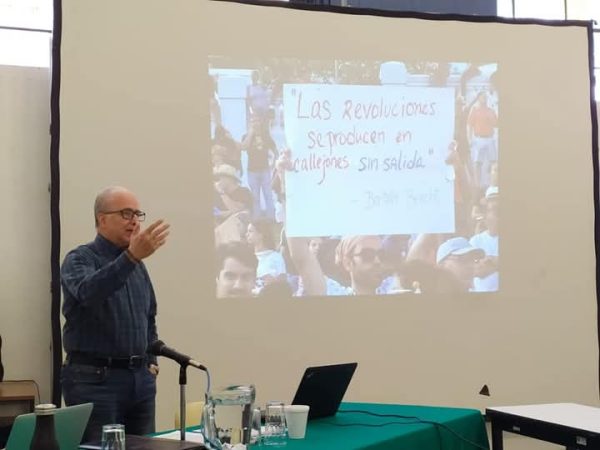Carlos Rivera Lugo (Nueva York, Estados Unidos) es co-coordinador del grupo que produjo el borrador de la orden ejecutiva de transición a la soberanía e independencia. Egresado de, entre otras universidades, la Universidad de Puerto Rico (B.A., Ciencia Política, 1970; J.D., Jurisprudencia, 1982), la Universidad de Columbia (M.L., Derecho, 1983) y la Universidad del País Vasco (Ph.D., Derecho, 2006). Fue el decano fundador del principal proyecto de formación jurídica de Puerto Rico, la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos.
Rivera Lugo es miembro del Grupo de Trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, y Editor de su Boletín Crítica Jurídica y Política en Nuestra América. Es co-coordinador y profesor del Diplomado “Pensamiento Jurídico Crítico”, del CLACSO; y profesor del Programa de Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Fue también decano y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y director de su Centro de Estudios Jurídicos Avanzados.
Rivera Lugo es autor, entre otras publicaciones, de Crítica a la economía política del derecho (Buenos Aires/Ciudad de México: CLACSO/CEIICH-UNAM, 2024); ¡Ni una vida más para el Derecho! Reflexiones sobre la crisis actual de la forma jurídica (Aguascalientes/San Luis de Potosí: CENEJUS/UASLP, 2014); y es coautor, con el reconocido jurista argentino-mexicano Óscar Correas Vázquez, de El comunismo jurídico (México: CEIICH-UNAM, 2013). Asimismo, ha publicado, en portugués, Crítica à economia política do direito (São Paulo: Editora Ideias & Letras, 2019), y Estado, direito e revolução (São Paulo: LavraPalavra, 2022). También es coautor, junto a Juan M. García Passalacqua, de la obra en dos volúmenes Puerto Rico y Estados Unidos: El proceso de consulta y negociación 1989-1991 (Río Piedras: Editorial UPR, 1990, 1991).
Así también, Rivera Lugo ha sido conferenciante en Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. A su vez, ha mantenido una continua labor de difusión en diferentes medios de prensa, tales como Claridad, Rebelión, 80 Grados y otros. Rivera Lugo ha contestado todas nuestras preguntas. Todas sus respuestas son para ser compartidas con todos vosotros.
– Wilkins Román Samot (WRS, en adelante) – El proyecto de orden ejecutiva afirma que la independencia de Puerto Rico beneficiaría tanto a Estados Unidos como a Puerto Rico. ¿Cómo el fin de la dependencia de Puerto Rico de los fondos de Estados Unidos y permitir que los puertorriqueños determinen su propio futuro fortalece los principios democráticos en ambas naciones?
– Carlos Rivera Lugo (CRL, en adelante) – Hablemos, pues, de democracia. Pero, ¿de cuál democracia? ¿La democracia burguesa, la democracia del capital, es decir, la comprada por los Musk y Bezos, entre otros? ¿La partidocracia estadounidense de los Demócratas y Republicanos, en que la mayoría de los miembros del Congreso son millonarios y se deben a los que financian sus campañas electorales? Incluso, se habla hoy de la llamada democracia estadounidense como una autocracia electoral controlada por una oligarquía. ¿O nos estamos refiriendo a la “democracia” que ha marginado en reservaciones a los pueblos indígenas originarios o, para ser más exactos, a los sobrevivientes del genocidio del que fueron víctimas?
En fin, ¿de cuáles principios democráticos hablamos? Por ejemplo, ¿los que permiten que Estados Unidos gobierne a Puerto Rico como propiedad, como botín de guerra obtenido tras nuestra invasión y ocupación, y que, según el Tratado de París de 1898, le permite decidir unilateralmente sobre nuestros derechos nacionales e individuales? Acaso uno de los principios democráticos más fundamentales es el consentimiento de los gobernados, reclamo este de Eugenio María de Hostos, Julio Henna y Manuel Zeno Gandía que cayó en oídos sordos del presidente William McKinley.
¿Acaso no se ha dicho que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es decir, la democracia del pueblo, la kratia (poder o gobierno) del demos (pueblo)? La democracia es la soberanía del pueblo, un poder constitutivo que no se puede reducir a un día, el de las elecciones. Incluso, ¿no es la Constitución obra de “We the People” que, como poder constituyente, establece el marco jurídico, político y económico en que se habrán de regir las relaciones entre los integrantes de ese pueblo y cuyo fin es adelantar, por encima de todo, el bien común?
La democracia liberal propone una muy otra cosa: que la soberanía del pueblo sea delegada, representada y distribuida entre tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Así lo concibió Montesquieu, aunque en este lado del planeta Bolívar, Martí y Hostos hablaban de cinco instancias o ramas, añadiendo a las anteriores la que se encargaría de lo Electoral y aquella que sería responsable de velar por la Moral Pública.
Con el poder constituyente ocurre algo parecido. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no es el pueblo el que finalmente elige al Presidente, sino un Colegio Electoral integrado por unos electores procedentes de cada estado que no están obligados de facto a atenerse a los resultados del voto popular. Los padres fundadores, todos propietarios, de esa llamada democracia desconfiaban del pueblo, que no era propietario en su inmensa mayoría, y quisieron protegerse en la eventualidad de que este decidiese alguna vez votar en contra de sus intereses propietarios. Tan era así, que en sus inicios el derecho al voto era reservado solo para propietarios. Eso excluyó a los pueblos originarios, quienes eran ajenos a esa concepción e institución burguesa de la propiedad privada. En cuanto a los esclavos de origen africano, estos eran propiedad hasta que Abraham Lincoln decretó su emancipación, hecho histórico que no escucho que caractericen de antidemocrático por no habérsele consultado antes a los esclavistas y a los esclavos. Y es que, en todo caso, lo que Lincoln hizo fue reconocerle fuerza normativa al hecho de la libertad inalienable de la población africana y afronorteamericana que era consustancial a su condición de seres humanos.
No nos olvidemos que en esta democracia coja se basó, por ejemplo, Trump cuando se negó a aceptar los resultados del sufragio popular en el 2020 y quiso intervenir con la composición de electores de algunos de los estados con el propósito de que emitiesen sus votos por él, a pesar de que no había obtenido la mayoría de los votos populares.
Pero, volviendo a la soberanía del pueblo, otro principio fundamental es que es inalienable e indivisible. Nadie lo entendió mejor que el filósofo político ginebrino Jean-Jacques Rousseau. Así también lo concibió Hostos. En todo caso, lo más que se puede delegar sería la ejecución de la voluntad soberana del pueblo, pero jamás su sustitución. Estrictamente, dicha ejecución se puede dividir en ramas o instancias para fines administrativos, pero no en poderes. El poder, como tal, es único, indivisible y es del soberano popular.
¿Principios de democracia en Puerto Rico? ¿En manos de quién radica la soberanía, es decir, el poder último para decidir? A partir de nuestra invasión y conquista como botín de guerra, y su validación ex post facto por el Tratado de París de 1898, el pueblo de Puerto Rico nunca ha contado con la libertad para decidir, es decir, la soberanía. Esta ha estado en manos del Presidente y el Congreso de Estados Unidos, con poderes plenarios que le permitirían, incluso, ceder o vender a Puerto Rico a un tercero, según reconocido por los varios comités presidenciales designados para atender los asuntos y problemas de Puerto Rico.
El colonialismo, enunciado como delito por la comunidad internacional por lo menos desde 1960, constituye la antítesis de la democracia. Olvídate del “toma o déjalo” del llamado Estado Libre Asociado, bajo el cual no se cambió en nada esa esencial realidad. Y, en todo caso, el limitado gobierno propio reconocido en 1952 fue achicándose aún más a partir de la década de los setenta del siglo pasado cuando el llamado ELA dejó de ser “el progreso que se vive” y empezó a depender cada vez más de fondos federales, los cuales vienen acompañados de toda una serie de regulaciones administrativas. La imposición por el gobierno de Obama de la Junta de Control Fiscal fue el golpe final a la ilusión de que en Puerto Rico se gobierna con el consentimiento de su pueblo. En todo caso, decide el que tiene la soberanía objetiva: Washington.
Tengamos mucho cuidado de no seguir propagando falsas narrativas seudodemocráticas que nada tienen que ver con lo que es o debe entenderse realmente por democracia. La democracia no existe así en abstracto, sino que esta está histórica y socialmente determinada. Igualmente, hay que dejar de seguir despachando como autoritaria toda concepción de la democracia que no sea la fabricada por el orden civilizatorio capitalista y vendida como si fuese universal.
¿Qué hay entonces con las elecciones generales que se celebran cada cuatro años en nuestro país? Más recientemente, por ejemplo, se ha tratado de unos procesos electorales altamente controvertibles. Son procesos controlados institucional y legalmente por el partido gobernante, en función de su interés político partidista. Se trata de un proceso torcido que busca imponer la revalidación permanente de su mandato, con el propósito de servirse del presupuesto público e impulsar una anexión cuya única virtud, según la promocionan, es su acceso a más fondos federales, es decir, a la profundización de la dependencia colonial.
Ya es hora de que se deje de seguir repitiendo como papagayos que, por no ser una opción territorial, la estadidad constituye una opción descolonizadora. Es todo lo contrario: sería la culminación de la colonia y la consolidación de la actual colonialidad sistémica y civilizatoria como estructura de poder y de dominación permanente.
Aunque nos cueste admitirlo, lo que se vive hoy en Puerto Rico es un simulacro de democracia, con derecho en todo caso al pataleo ya que está sistémicamente forcluido que se promuevan cambios verdaderos. Es la llamada democracia propia de eso que han llamado “el fin de la historia”, en donde solo le queda a cada uno y una votar esencialmente por los mismos para que todo siga igual, aunque eso empieza a cambiar luego del 2020, particularmente entre el sector poblacional de 18 a 34 años. Es una “democracia” que cojea de los mismos males que he expuesto anteriormente en relación con Estados Unidos. Y también carga con la misma corrupción, aunque aquí parecerían ser más torpes y burdos en sus fechorías.
Las elecciones pasadas fueron compradas por el PNP por $23 millones, 19 millones de dólares más que en las elecciones del 2020. Se financió así una campaña electoral basada en el miedo y la mentira. Aun así, no parece que Jennifer González estaba preparada para gobernar y a tres meses de ocupar el cargo de gobernadora resulta escandalosa la ausencia de soluciones concretas a los graves problemas que aquejan a nuestro pueblo. Eso sí, muchos “selfies” junto a su marido, una cumbre por la estadidad en Washington que a nadie parece interesarle y una orden administrativa a la medida de sus suegros quienes enfrentan cargos por una serie de delitos contra la naturaleza en La Parguera. ¿Cuál es su plan para enfrentar la agenda agresiva de recortes del presupuesto federal que está protagonizando Trump, los cuales podrían tener serias implicaciones para Puerto Rico? Esperemos a ver qué pasa finalmente, es su respuesta. La enajenación de la realidad inmediata parece contagiar también a la treintena de alcaldes del PNP que anuncian, desde sus municipios en crisis fiscal, que estarán financiando, con los escasos fondos públicos que tienen, viajes suyos y de sus funcionarios a Washington D.C. para cabildear por una estadidad que nadie apoya por esos lares.
En las presentes circunstancias, me preguntas, ¿en qué fortalece los principios democráticos de Estados Unidos y Puerto Rico la transición a la independencia y el fin de la dependencia colonial, según propuesta en nuestro proyecto de Orden Ejecutiva? En cuanto a la democracia estadounidense cuyo rumbo actual a la autocracia parece imparable, ya le tocará a su pueblo dar las batallas políticas y las luchas de clases para detener la erosión actual de los principios democráticos en que se alega está fundado dicho país. Y digo se alega, pues del dicho al hecho hay un gran trecho. Lo primero que tienen que confrontar es esa creencia, compartida por Demócratas y Republicanos, liberales y neofascistas, socialdemócratas y populistas de derecha, en el excepcionalismo estadounidense para gobernar sobre el resto del mundo. En ese sentido, disponer de Puerto Rico como territorio, como “botín de guerra”, y reconocer su soberanía, sería un paso positivo de Estados Unidos para reconocer el carácter ilegal y antidemocrático de su relación actual con nuestra nación.
En cuanto a cómo contribuye a potenciar nuestras aspiraciones democráticas el hecho de que se permita, por vez primera, que los puertorriqueños determinen soberanamente su propio futuro, me parece que la respuesta es obvia. Nuestro interés primordial gira en torno a cómo se beneficiaría Puerto Rico al decidir tomar un rumbo propio ajeno a las tendencias autocráticas y nacionalistas que están arropando a Estados Unidos en estos momentos. Rumbo propio que nos presenta la oportunidad de redefinir y ampliar soberanamente lo que entendemos por democracia al no estar ya bajo la sombra de la democracia coja en declive del imperio. También nos abre las puertas para desarrollar relaciones económicas y políticas mutuamente beneficiosas con el resto del mundo.
Por otra parte, el proyecto de Orden Ejecutiva busca convencer al gobierno federal actual de los beneficios económicos que tiene poner fin a la extrema dependencia colonial en fondos federales bajo su estatus territorial actual por el alto costo que tiene para este. Debo aclarar que se trata, sin embargo, no solo de un subsidio al gobierno y a la sociedad en nuestro país, sino que también al capital privado, especialmente el estadounidense, que opera aquí y que cosecha grandes beneficios que superan el monto de las transferencias federales. En ese sentido, el gobierno federal tiene que hacer también un ajuste de cuentas con este capital privado estadounidense que se ha estado beneficiando de nuestra relación colonial para no pagar contribuciones federales.
– WRS – El borrador de orden ejecutiva que se ha propuesto para la firma del Presidente estadounidense reconocería a la República de Puerto Rico como una nación independiente y soberana. ¿Cómo empodera este reconocimiento al pueblo puertorriqueño para ejercer la autodeterminación y construir una sociedad más democrática y libre de control externo?
– CRL – El borrador de orden ejecutiva que ha propuesto un grupo de 12 compañeros y compañeras, todos y todas independentistas; un colectivo compuesto por juristas, economistas, profesores, analistas de política pública y periodistas, constituye en esencia un plan o mapa de ruta para la transición de Puerto Rico hacia su soberanía e independencia, y la construcción de una economía productiva, autosustentable y solidaria que potencie el progreso social de nuestro país. En ello es que radica, tal vez, su mayor valor y ayuda en parte a entender el enorme interés que ha generado en Puerto Rico, tanto entre sus partidarios y simpatizantes como sus críticos y detractores, estos últimos procedentes en su casi totalidad del bipartidismo colonialista.
Dicho plan de transición no surge de la nada. En primer lugar, tiene como referente el plan de transición negociado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) con el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal durante el proceso de consulta y negociación que allí se realizó entre 1989 y 1991. En segundo lugar, tiene como idea matriz la propuesta contenida en lo que se conoció como la Resolución Dellums sometida a consideración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1982. Dicha Resolución, de la autoría del congresista socialdemócrata Ronald Dellums, el constitucionalista estadounidense Arthur Kinoy, y el constitucionalista y líder independentista puertorriqueño Juan Mari Brás, propuso el principio del traspaso previo de los poderes soberanos al pueblo de Puerto Rico como requisito sine qua non para potenciar un proceso libremente determinado de descolonización. Partió de la premisa de que solo un pueblo soberano puede decidir libremente sobre su futuro. Además, partía de la creencia de que el reconocimiento de jure y de facto de la soberanía facilitaría el proceso de descolonización, pues sacaba a Puerto Rico de la Cláusula Territorial de la Constitución federal, bajo la cual el Congreso posee una autoridad casi absoluta para decidir, en última instancia, sobre el presente y el futuro de nuestro país. El traspaso previo de la soberanía permitiría que dicho proceso se maneje desde la Rama Ejecutiva, específicamente a partir de su autoridad sobre la política exterior, facilitándose así una negociación de un acuerdo, pacto o tratado que establezca las bases de una nueva relación con nuestro país, basado en la igualdad soberana de ambas naciones. Por Puerto Rico, la negociación estaría a cargo de una Asamblea Constituyente representativa de nuestra nueva condición soberana.
De ahí que el proyecto de Orden Ejecutiva propuesto se inicia con una determinación de parte del Presidente de que la continuación de la presente condición territorial de Puerto Rico no está en los mejores intereses tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico. Además, decide que la estadidad federada no constituye una opción que le convenga a los intereses de Estados Unidos, tanto por consideraciones de costo económico como por razones de seguridad nacional. De ahí que concluye que la opción de la independencia y el fin de su dependencia económica colonial es lo más conveniente tanto para los intereses de Estados Unidos como los de Puerto Rico.
En fin, se rompe así con la parálisis actual de la discusión sobre la condición colonial de Puerto Rico, la cual se debe a que el “Americano” aún nos tiene votando en torno a tres opciones, dos de las cuales -la estadidad y el status territorial actual- no cuentan con la posibilidad real de ser aceptadas y ejecutadas por Washington. Las tres determinaciones que haría de inicio el Presidente en el proyecto de Orden Ejecutiva se darían en el marco de un proceso de mutua determinación, ya que la estadidad federada no es una opción a la que se puede acceder como si hubiese un derecho a ello. Además, el estatus actual de Puerto Rico como territorio no incorporado se basa en que el Congreso nunca ha manifestado la intención de anexar en algún momento a Puerto Rico. Puerto Rico siempre fue definido bajo dicha doctrina territorial como “perteneciente a pero no parte de Estados Unidos”. En ese sentido, tampoco la continuación del status quo territorial puede ser una opción que pueda ser autodeterminada por el pueblo puertorriqueño, ya que es criatura de los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico como botín de guerra. No existe como tal un derecho inalienable a la estadidad o a ser colonia, como tampoco a ser esclavo. Ambos están proscritos bajo el derecho internacional contemporáneo. Solo existe un derecho inalienable a la autodeterminación e independencia, ya que aún la libre asociación dependería de un proceso de mutua determinación.
Así las cosas, dispuesto el territorio en un periodo de dos años -el 31 de diciembre de 2026, según el borrador-, sea por la anulación del Tratado de París de 1898, para lo cual se reconoce la autoridad exclusiva del Presidente; sea por el ejercicio de la autoridad presidencial como representante único de la soberanía nacional estadounidense y su política exterior; sea producto de la eficacia práctica que va adquiriendo la expansión del poder presidencial bajo Trump; o porque el Presidente emita su determinación al efecto e instruya al Congreso a proceder a preparar la legislación habilitante necesaria para la transición inmediata de Puerto Rico a su soberanía e independencia; el plan de transición contenido en el borrador de Orden Ejecutiva dispone para la organización de una Asamblea Constituyente en Puerto Rico para la revisión de la presente Constitución o la creación de una nueva Constitución, la cual deberá ser luego aprobada en referéndum por el pueblo de Puerto Rico.
El nuevo orden constitucional proveerá además para un nuevo sistema electoral que garantice la más amplia y real democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, es decir, no sujeta a controles y manipulaciones político-partidistas ni al inversionismo político como en la actualidad. En lo personal, opino que debe constituirse una cuarta rama o instancia del gobierno, dedicada a lo electoral y todas las demás formas que, como los referendos, contribuyan al desarrollo de una amplia democracia participativa que facilite la expresión continua e insustituible de la voluntad soberana del pueblo en torno a los asuntos fundamentales de nuestra vida colectiva.
– WRS – La propuesta de orden ejecutiva propone la creación de una Comisión de Transición Ejecutiva (CTE) que parece tendría un poder significativo durante la transición. ¿Qué medidas se deben implementar para asegurar que la CTE opere de manera transparente y responsable, respetando los procesos democráticos y la voluntad del pueblo puertorriqueño durante este período temporal de cesión y ejercicio del poder constituyente originario de Estados Unidos a Puerto Rico?
– CRL – La propuesta de Orden Ejecutiva dispone para la creación de una Comisión del Ejecutivo a cargo del proceso de transición. A ese fin, actuará como gobierno provisional. Este designará asimismo un Administrador que tendrá a su cargo el uso de los “block grants” asignados para la transición ordenada hacia una economía productiva y autosustentable.
No podemos pensar seriamente que esa función se le asignase al gobierno colonial, sobre todo por su probada ineptitud y notoria corrupción. En ese sentido, el gobierno colonial seguirá operando temporalmente, aunque bajo la supervisión de la Comisión del Ejecutivo para la Transición y el Administrador. De esa manera se asegura de que no habrá de obstruir el proceso de transición. El gobierno territorial dejará de existir tan pronto Puerto Rico acceda a su soberanía, y se elija y establezca el nuevo gobierno conforme a ello. También la Comisión del Ejecutivo a cargo de la transición concluirá sus funciones en ese momento.
Uno de los retos que tendrán los interlocutores que finalmente negocien y acuerden los términos de esta orden ejecutiva con la Casa Blanca, sea el PIP, nuestro foco guerrillero de “nerds” -como fraternalmente nos llamó la amiga periodista Wilda Rodríguez- o una combinación amplia de las fuerzas, movimientos y organizaciones puertorriqueñas que favorecen la independencia y la soberanía, es asegurar la transparencia de todas las decisiones y acciones tanto de la Comisión como del Administrador durante el proceso de transición. Hay que velar que efectivamente adelanten los propósitos de encaminarnos no solo hacia la soberanía e independencia jurídico-política, sino que también a la soberanía e independencia económica.
Se dispone en el borrador de orden ejecutiva que el Administrador tiene que ser de Puerto Rico y no podrá haber sido integrante de pasados gobiernos territoriales y del bipartidismo en que se han sostenido. Debe ser una persona que esté claramente identificada con los objetivos de la orden ejecutiva, es decir, un o una creyente en la soberanía e independencia de Puerto Rico.
– WRS – El borrador también propone que Estados Unidos cree un fondo de reparación y transición de 20 años para apoyar el camino hacia la independencia de Puerto Rico. ¿Cómo debería manejarse la asignación y gestión de este fondo para asegurar que se utilice de manera eficiente y equitativa, promoviendo un desarrollo económico sostenible y fortaleciendo las instituciones democráticas en Puerto Rico?
– CRL – Nuestro “foco guerrillero de nerds” ya ha comenzado a trabajar en una segunda parte del Plan de Transición contenido en la orden ejecutiva, la cual constará de propuestas para el uso de los “block grants” federales para garantizar que cumplan con esos propósitos. Ello incluye la necesidad de imprimirle a dicho Plan una perspectiva justa y solidaria de la socioeconomía que queremos desarrollar. En esta tarea estaremos consultando los distintos programas del independentismo y del soberanismo, así como del movimiento cooperativista, proyectos de soberanía energética, iniciativas de autogestión comunitaria, iniciativas empresariales puertorriqueñas para el desarrollo agrícola hacia una soberanía alimentaria, entre otros, para identificar ideas y propuestas acerca del país libre, productivo y solidario que se desea construir.
Ahora bien, debo aclarar que el mencionado fondo para la transición no se presenta en la orden ejecutiva como fondo de reparación. Es un fondo para contribuir al éxito del proceso de transición en que tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos les conviene que sea ordenado y que evite cualquier tipo de desestabilización o precarización mayor de la vida cotidiana que pueda desembocar en inestabilidad política. Estados Unidos no aceptaría que dicha ayuda sea caracterizada como reparación. Rechazan, por ejemplo, ese concepto también en relación con la población afronorteamericana y a la indígena. Es una actitud típica de los imperios considerar que en su dominación colonial cumplía una función civilizadora con nuestros pueblos, considerados salvajes.
Si tuviéramos la fuerza y el poder para imponer nuestro criterio en cuanto a este tema, no estaríamos tal vez hablando de una orden ejecutiva, sino que estaríamos organizándonos para proclamar y exigir unilateralmente nuestros derechos nacionales y colectivos. Pero esa, claramente, no es la situación de poder que existe entre el imperio más poderoso y violento que ha conocido la historia y su colonia. Claro está, hemos protagonizado episodios heroicos de lucha, los más recientes la de Vieques, que sacó de Puerto Rico en 2003 a la Marina de Guerra de Estados Unidos; y la rebelión civil del verano de 2019, en que desde las calles se le revocó el mandato al gobernador colonial Ricardo Roselló y su séquito de colaboradores más cercanos que soñaban con un “Puerto Rico sin puertorriqueños”. En ambos casos, tuvimos atisbos de lo que es capaz la soberanía popular cuando toma conciencia de su poder. En momentos como estos sobran los tratados, las constituciones, las cláusulas territoriales, las leyes, los precedentes judiciales y las razones de los técnicos jurídicos, para imponerse los hechos de fuerza, hechos que contienen una fuerza normativa inmanente, fundamentados en que más allá de razonar sobre las cosas, hay que organizarse para su transformación, es decir, su negación y la afirmación de una nueva situación. Son momentos que rechazan ser juridizados y reducidos en sus posibilidades, pues son momentos determinados en última instancia por lo político, por una lucha que es de poder que no se puede dirimir en los tribunales o la academia, sino que en las calles. Sin embargo, también hemos aprendido que, además de contar potencialmente con la fuerza para transformar parcialmente nuestra realidad inmediata, hace falta que tomemos conciencia de la necesidad de organizar esa fuerza más allá para potenciar las transformaciones estructurales que se requieren para que, de verdad, cambie nuestro destino colectivo como pueblo.
– WRS – El borrador propone que Estados Unidos convoque a Puerto Rico a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución para Puerto Rico. ¿Cómo deben Estados Unidos y el propio Puerto Rico garantizar el proceso de selección de delegados a dicha asamblea de modo que refleje una representación amplia de la población puertorriqueña y un verdadero proceso democrático y participativo en la elaboración de la constitución que regiría el destino de Puerto Rico?
– CRL – Si por representación amplia de la población puertorriqueña y un verdadero proceso democrático te refieres a que se incluyan representantes del bipartidismo colonial en la Asamblea Constituyente, pues con toda franqueza me uno a la advertencia que hizo el escritor puertorriqueño Juan López Bauzá en una entrevista que le hiciste en estos días (29 de marzo de 2025). No se le puede dar cabida a quienes no creen en lo que se va a constituir: un Estado libre y soberano.
Pero, acaso líderes históricos del anexionismo como Martínez Nadal y Romero Barceló no habían dicho que, si finalmente Estados Unidos le negaba la estadidad, lucharían entonces por la independencia. Llegó la hora para que los estadistas hagan valer aquello a lo que se comprometieron por entender que su lucha es, en última instancia, contra el colonialismo. De ser así, estarían bienvenidos a sumarse a las fuerzas que le pondrían definitivamente fin. Es decisión suya si siguen persiguiendo una imposibilidad o si se unen a la constitución de una patria nueva. Ello requeriría, claro está, que depuren sus filas de los oportunistas, buscones y corruptos, que en el fondo no les importa si llega o no la estadidad, o el fin de la colonia, mientras puedan seguir guisando con sus contratos gubernamentales.
¿Y los soberanistas y libre asociacionistas del PPD? También están bienvenidos a sumarse a este proyecto constitutivo de un nuevo país soberano e independiente. Por ejemplo, ya lo han hecho muchos soberanistas y libre asociacionistas que militan en el Movimiento Unión Soberanista (MUS) y el Movimiento Diálogo Soberanista. Claro está, ello requerirá que no se siga creando falsas ilusiones con la llamada refundación del ELA con paridad de fondos federales que está pregonando el Comisionado Residente y nuevo presidente del Partido Popular. El ELA dio ya lo que podía dar. Se le acabó el cuento de lo mejor de dos mundos. Ha advenido en lo peor: el fin del gobierno propio y del alegado “progreso que se vive”. Su fracaso está evidenciado además en el hecho de que casi 6 millones de puertorriqueños, el 60 por ciento de nuestra población, se encuentra viviendo en Estados Unidos, en busca de oportunidades de progreso que no hallan en su propio país, entre otras razones. Otra prueba es la crisis actual en nuestro sistema de salud ante la emigración masiva de médicos, especialistas y enfermeras, huyéndole a los estragos creados por su privatización, abrazada también por el PPD, así como las lógicas de explotación de las aseguradoras privadas de salud. Si bien es cierto que el neoliberalismo apareció inicialmente de manos de Hernández Colón y se consolidó como modelo de acumulación bajo Pedro Roselló, las administraciones posteriores tanto del PNP como del PPD siguieron aplicando sus lógicas salvajes que terminaron sumiendo a la sociedad puertorriqueña en una cada vez mayor desigualdad social y precarización de sus condiciones de vida.
Los constituyentes tienen que ser creyentes en lo que se va a constituir. Claro, hay que reconocer que entre estos habrá una pluralidad de perspectivas acerca de cómo debe ser ese nuevo Estado soberano y esa nueva socioeconomía que soberanamente rompa con la dependencia colonial. Ahora bien, eso es una cosa y otra distinta es que se pretenda diluir el peso determinante de los y las que nos identificamos, nos sentimos, soñamos y luchamos como puertorriqueños y puertorriqueñas, hayamos nacido aquí o en la luna.
Sobre la participación democrática en el proceso constituyente del Puerto Rico soberano e independiente, ¿incluimos representantes de los inversionistas estadounidenses de la hoy Ley 60, los que han sido responsables de un proceso de desplazamiento poblacional y de la crisis actual en relación con la vivienda? He visto ya a uno de esos inversionistas que hace negocios en el mercado de bienes raíces en nuestro país, publicar un video por YouTube criticando nuestra iniciativa por entender que la independencia es contraria a sus intereses. ¿La democracia requiere que se garantice la participación de los que promueven en la práctica el “Puerto Rico sin puertorriqueños”? Cuando te refieres a la participación amplia de la población puertorriqueña, ¿estás pensando también en estos individuos? ¿Los extranjeros que residen en Puerto Rico deben votar y decidir también sobre nuestro futuro? ¿Deben participar y decidir sobre nuestro destino los dominicanos, venezolanos y cubanos que residen aquí y se pronuncian a favor de la anexión de nuestro país a Estados Unidos, entrometiéndose indebidamente en nuestros asuntos internos y faltándole el respeto a nuestro pueblo y a su derecho a la autodeterminación e independencia? ¿Y qué me dices de ese 60 por ciento de nuestra población, de nuestra nación, previamente mencionado, que vive en Estados Unidos? ¿Acaso no tendrían más derecho a participar que los extranjeros?
Se trata de la Asamblea Constituyente de una Patria Nueva y no de facilitar que se subvierta todo el proceso de transición por quienes no creen en ello. ¿Acaso el PIP participó en la Asamblea Constituyente que estableció el llamado Estado Libre Asociado? No quiso participar, pues no creía en el objetivo de esa Asamblea, el cual era la redacción de una Constitución que no cambiaba en nada la relación colonial con Estados Unidos. No se consideró que fuese un déficit democrático que solo los Populares y los anexionistas, sin los independentistas, participasen en la redacción de la llamada Constitución del ELA.
Definitivamente, este ha sido un tema altamente controvertible que ha estado presente cada vez que se habla de la descolonización de Puerto Rico y sobre a quién le compete ejercer el derecho a la autodeterminación en nuestro caso, según el derecho internacional que rige sobre los procesos de descolonización. ¿A quién le corresponde tomar decisiones sobre el futuro del Pueblo de Puerto Rico? ¿Quién es el Pueblo? No me refiero a la idea abstracta, sino al sujeto de carne y hueso a quien le corresponde decidir. Para los anexionistas, somos efectivamente un “Puerto Rico sin puertorriqueños”, un territorio compuesto por “ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico”. Habemos otros, sin embargo, que entendemos que, de conformidad con el derecho internacional aplicable, el derecho a la autodeterminación es del pueblo puertorriqueño y no propiamente de los ciudadanos estadounidenses o extranjeros que residen en Puerto Rico y que, incluso, puedan estar inscritos para votar en nuestro país.
– WRS – ¿Cómo debería garantizar la CTE propuesta en el borrador de la orden ejecutiva la existencia de separación de poderes durante la redacción y aprobación de la nueva constitución?
– CRL – Cómo decidamos en concreto organizarnos políticamente no le compete a la CTE, sino a la Asamblea Constituyente. Lo que es una forma republicana de gobierno no debe estar limitado a la concepción liberal, ni a la experiencia estadounidense, ni siquiera a la teoría de la separación de poderes de Montesquieu. Incluso, hoy esa concepción está en crisis en el propio Estados Unidos, ante la tendencia, marcada ya hace un tiempo, hacia un régimen presidencialista.
Lo primero es que, como he afirmado previamente, no se debe hablar de poderes sino más propiamente de instancias o ramas cuya función es ejecutar la voluntad del único poder que es el del soberano popular. Creo firmemente en esa otra concepción, de la que he hablado previamente, la rousseauiana, bolivariana, hostosiana, que potencia realmente una democracia, es decir, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y esa democracia tiene que ser participativa y proveer los mecanismos para que se exprese esa voluntad soberana sobre los asuntos fundamentales.
Por ejemplo, el gobierno colonial de Puerto Rico se esfuerza en la actualidad para volver a los mercados para tomar prestado y asumir nueva deuda a nombre del Pueblo de Puerto Rico. Pero, si es finalmente el pueblo el que asume la responsabilidad por el pago de esa deuda, ¿no debe requerirse de la autorización de ese pueblo mediante una consulta a esos efectos? En cuanto a los servicios públicos básicos, ¿no debe consultarse al pueblo si acepta la privatización de esos servicios, incluyendo sus términos?
Ahora bien, en lo que se promulga la nueva Constitución y se organice el nuevo gobierno del Estado soberano de Puerto Rico, el gobierno colonial, la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial seguirán ejerciendo, bajo la supervisión de la CTE y el Administrador, aquellas funciones que se requieran para garantizar efectivamente la continuidad de los servicios públicos esenciales, tales como la seguridad pública, la salud pública, la educación pública, la administración de justicia y el mantenimiento de la infraestructura. En el ejercicio de dichas funciones, el gobierno colonial, la Asamblea Legislativa y la rama judicial no podrán intervenir ni obstruir los trabajos de la transición, los cuales estarán exclusivamente a cargo de la CTE y el Administrador.
– WRS – El borrador aborda cuestiones de ciudadanía durante y después de la transición. ¿Cómo contribuirá la protección de los derechos de ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños y el reconocimiento de la doble ciudadanía a una sociedad más inclusiva y democrática tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos?
– CRL – El borrador propone que se garantice la permanencia de la ciudadanía estadounidense por nacimiento de los puertorriqueños hasta el momento de advenir nuestro país a su soberanía e independencia. También reconoce el derecho a la ciudadanía dual para aquellos que decidan mantener la ciudadanía estadounidense pero que también desean la ciudadanía puertorriqueña. También se establece que se organizará un proceso expedito para aquellos ciudadanos puertorriqueños que deseen renunciar a su ciudadanía estadounidense. Contemplando la realidad de que el 60 por ciento de la población puertorriqueña radica hoy en Estados Unidos, se provee asimismo para el libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos de los ciudadanos estadounidenses y los ciudadanos puertorriqueños.
Donde podría haber reservas de parte del gobierno de Estados Unidos es sobre la posibilidad de que los hijos de los ciudadanos estadounidenses que nazcan en el Puerto Rico soberano puedan acceder a la ciudadanía estadounidense por naturalización a través del registro del nacimiento de estos en la Embajada de Estados Unidos. ¿Permitiría Washington que sigan potencialmente naciendo ciudadanos estadounidenses a través de los procedimientos ordinarios de adquisición de la ciudadanía por naturalización en un país que ya no está bajo su soberanía? Ya ese fue tema de controversia en el proceso de consulta y negociación de 1989 y 1991. La postura en ese entonces del Congressional Research Service (CRS) fue que Estados Unidos no tendría en ese sentido limitación constitucional alguna para regular todo lo relativo a la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños. Sin embargo, el PIP presentó una postura contraria a través de un estudio realizado por el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Puerto Rico, José Julián Álvarez, en la que argumenta a favor de que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños tenga los mismos efectos legales que la de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos se vive en estos momentos una controversia, provocada por una de las órdenes ejecutivas de Trump, en que se intenta desconocer el derecho a la ciudadanía por nacimiento de hijos nacidos a inmigrantes cuya presencia en el país no está avalada por las leyes inmigratorias federales y, por ende, se consideran que están “ilegalmente” en el país. Se argumenta que, siendo así, esas personas no cumplen con la frase de la Enmienda 14 que, según Trump, requiere que estén sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. Hasta ahora, por lo menos dos jueces federales se han negado a validar la interpretación de Trump. Habrá que ver finalmente qué dice al respecto el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si decide a favor de Trump, habrá ampliado el poder del presidente para imponer limitaciones al derecho a la ciudadanía estadounidense de aquellos que se consideran que no están bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
– WRS – El borrador prevé un tratado entre Estados Unidos y un Puerto Rico independiente respecto a la política exterior y la defensa. ¿Cómo puede estructurarse este tratado para asegurar que se respete plenamente la soberanía de Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación, al mismo tiempo que se fomenta una asociación democrática y mutuamente beneficiosa?
– CRL – Este será uno de los retos mayores del diálogo y la negociación con Estados Unidos, sobre todo ante el nacionalismo económico y político que empuña el gobierno actual bajo la presidencia de Trump. Allí está su nueva política expansionista en relación con Canadá, Groenlandia y Panamá, así como su guerra económica contra prácticamente todo el mundo. Las respuestas soberanas de México, Canadá, Groenlandia y Panamá son demostrativas de que resistirán las medidas económicas coercitivas con las que Washington pretende doblegar la voluntad de sus gobernantes. Hasta Japón y Corea del Sur se han unido a China para establecer un bloque de fuerza para enfrentar las medidas proteccionistas saliendo de Washington. Cuidado si Trump no termina sumiendo de inmediato a su país (incluyendo a Puerto Rico) en una inflación desbocada y eventualmente al capitalismo global en una recesión, sin haber conseguido su objetivo de levantar nuevamente la productividad y competitividad de la economía estadounidense.
Por su parte, Europa, convertida en vulgar satélite de Estados Unidos bajo la presidencia de Biden, despierta de repente para darse cuenta de que se quedó sola y desacreditada. Y en vez de ver a Estados Unidos como el responsable de su soledad y pérdida de sentido propio, culpa en su lugar a Rusia e insiste en pronosticar una inevitable guerra con esta. Entretanto, siguen avanzando sin mucho ruido los BRICS+, encabezados por la China socialista, Rusia y el llamado Sur Global, ofreciéndose como referentes imprescindibles para devolverle la cordura a un mundo en que se ha normalizado la guerra, los campos de concentración y el genocidio.
Estamos en un período de transición geoestratégica en que se van reestructurando las relaciones de poder en el mundo. Puerto Rico necesita romper su insularismo y sus gríngolas ideológicas para tomar conciencia de que es parte del mundo y que necesita definir su lugar en este, en momentos en que la soberanía vuelve a constituirse en arma imprescindible. No puede seguir siendo objeto pasivo de la historia estadounidense, sino que tiene que convertirse por fin en sujeto protagonista de su propia historia.
En lo personal, aspiro a que la política exterior de ese Puerto Rico soberano e independiente sea de amistad y cooperación mutuamente beneficiosa con todos los países que integran la comunidad internacional y que respeten el principio de la autodeterminación e igualdad soberana de los pueblos. Con Estados Unidos nos propondríamos desarrollar una relación bilateral basada en el respeto mutuo y la cooperación mutuamente beneficiosa.
De inicio, Puerto Rico debe adherirse tanto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como a la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Debe gestionar ser parte también del Mercado Común del Caribe (CARICOM).
En términos de defensa, personalmente aspiro a que nuestro país, una vez alcanzada su soberanía e independencia, establezca un Ministerio de Seguridad Pública que se dedique principalmente a garantizar la seguridad y paz interna. Se podrá colaborar también, en la medida de nuestra capacidad y recursos, en el mantenimiento de la paz regional y mundial.
¿Tendremos nuestro propio Ejército? Hay variedad de opiniones al respecto. Personalmente, favorezco un modelo de seguridad pública y defensa nacional no militarizado y desnuclearizado. Puerto Rico debe ser respetuoso del principio de la no intervención en los asuntos internos de otros estados y, en todo caso, creyente activo en las soluciones pacíficas y diplomáticas a los conflictos. En ese sentido, apoyaremos toda iniciativa que contribuya al bienestar común de la humanidad.
– WRS – Este borrador enfatiza los beneficios económicos. Más allá de los aspectos financieros, ¿cuáles son las ventajas más significativas de la independencia para Puerto Rico en términos de fortalecer sus instituciones democráticas, promover la justicia social y abordar problemas como la corrupción, la ineficiencia gubernamental y la desigualdad social?
– CRL – Creo que ya he expuesto bastante sobre cómo la independencia nos permitirá organizar una democracia verdadera, es decir, participativa y dedicada a promover activamente la justicia e inclusión social. Ello requeriría en algunos casos de la creación de nuevas instituciones y en otros de la reestructuración radical de nuestras instituciones actuales, corroídas por el partidismo político, la incompetencia y la corrupción. Hay que emprender la democratización real del Estado, el cual debe estar dedicado a garantizar el bien común por encima del bien privado.
Desde la gobernación de Pedro Roselló, se quiso reinventar el gobierno para que corriera como una corporación privada, lo que explica por qué en lugar de la dedicación al servicio público lo que se ve en demasía es gente, sin otra cualificación que su afiliación política, sirviéndose de lo público para sus fines privados. Roselló padre encabezó y se benefició de la creación de un lumpenato político-partidista como nueva cuadrilla burocrática de ese Estado colonial en manos de un capital privado mayormente improductivo. Este lumpenato económico-político es mayormente el responsable del desgobierno que nos ha aquejado por lo menos durante las últimas tres décadas, lo que también contribuyó a la actual quiebra fiscal del gobierno y sus instrumentalidades públicas. Se ha llegado al punto de que el 60 por ciento de las funciones que antes realizaban y los servicios que proveían los departamentos y agencias han sido subcontratados a afiliados o inversionistas políticos identificados con el partido gobernante, sea el PNP o el PPD. Hasta Trump, durante su primer término presidencial, se quejó con el entonces gobernador Ricardo Roselló, el hijo de aquel otro, de la incompetencia y corrupción rampante que había en el gobierno que él dirigía en Puerto Rico. Incluso, es harto conocido el juicio emitido en su momento por el fiscal federal Guillermo Gil de que la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido: se llama Partido Nuevo Progresista.
Habrá que retomar el sentido del servicio público, imprimirle un sentido ético de compromiso social, la contratación de personas con las debidas cualificaciones, los ascensos por mérito, la no discriminación, la compensación económica justa por el trabajo que se realiza y el derecho a la sindicalización, incluyendo el derecho a la huelga. Hay que reestructurar nuestro sistema contributivo bajo lógicas progresivas bajo las cuales paguen más contribuciones los individuos y las empresas según sus ingresos y ganancias, de manera tal que el gobierno pueda nuevamente financiarse y financiar como debido los servicios públicos esenciales. Que para ello no tenga que endeudarse con el capital financiero para costear esos servicios esenciales. Así era antes de la imposición del modelo neoliberal de acumulación, el cual ha servido para beneficiar a unos pocos y precarizar las condiciones de vida de la inmensa mayoría.
– WRS – ¿De qué maneras avanzaría el cumplimiento de este proyecto en los derechos humanos en Puerto Rico y cómo permitiría el fin del estatus colonial avanzar a Puerto Rico en su autodeterminación y autogobierno?
– CRL – Creo que ya te he respondido a esa pregunta. Con la independencia se da por primera vez la posibilidad de una democracia real en que decide soberanamente el pueblo. La independencia, además, potenciaría nuestra condición de sujetos de libertades y derechos, sujetos constitutivos de su propio devenir colectivo e individual.
– WRS – Si los estadistas y estadolibristas tienen propuestas alternativas a la independencia, como la estadidad jíbara y para los pobres o el gobierno propio mejorado para Puerto Rico, ¿por qué no consideran desarrollar un borrador alternativo de orden ejecutiva que avance sus ideas y que pueda ser firmado por el Presidente de Estados Unidos?
– CRL – No sé. Eso habría que preguntárselo a ellos.
– WRS – ¿Qué obstáculos consideras que enfrentan los estadistas y estadolibristas ahora si presentan sus propuestas de estadidad jíbara y para los pobres o de gobierno propio mejorado a Washington, D.C., ya sea en el Congreso o en la Casa Blanca de Estados Unidos?
– CRL – En primer lugar, la estadidad jíbara de Luis Ferré ya es cosa del pasado. Eso de que nuestra patria es Puerto Rico y nuestra nación es Estados Unidos solo está en la mente de la retórica anexionista, mientras que la realidad es muy otra. La estadidad para los pobres de Carlos Romero Barceló es la estadidad con más fondos federales de Jennifer González. Ni una ni otra tiene cabida en el Washington de Trump.
En segundo lugar, sobre el gobierno propio del ELA, este ya no existe. Lo mató la creciente dependencia en las transferencias federales, que nos arropó de regulaciones administrativas unilaterales, así como la quiebra pública y la imposición de la sindicatura federal a cargo de una Junta no electa de Control Fiscal. Aparte de que cuando le preguntan a Pablo José Hernández sobre cómo propone que se refunde el ELA, responde que seguiría bajo su estatus territorial actual, aunque con paridad de fondos federales con los estados. Sigue anclado en el pasado. Sin embargo, el mundo ha cambiado.
– WRS – ¿Qué propusieron al respecto demócratas y republicanos en sus respectivas plataformas respecto al estatus de Puerto Rico que pueda guardar relación con el borrador de orden ejecutiva propuesto para la firma del Presidente de Estados Unidos?
– CRL – Nada, excepto que en ambos casos se sacó la estadidad de la plataforma electoral. ¡A buen entendedor con pocas palabras basta!
– WRS – ¿Cómo consideras que se relaciona y conforma esta propuesta de orden ejecutiva al Plan 2025 y su ejecución por medio de órdenes ejecutivas por parte del Presidente de Estados Unidos? ¿Por qué puede el Presidente de Estados Unidos reducir al mínimo establecido por ley La voz de América en todo el mundo por orden ejecutiva, pero no podría reducir su poder ejecutivo de igual manera en Puerto Rico?
– CRL – Nuestra propuesta se aprovecha de la posibilidad abierta para que el Presidente tome agresivamente decisiones políticas complejas y difíciles, que entienda favorecen los intereses de su país. Tomemos por ejemplo el caso de Obama. Llegó a la presidencia prometiendo adelantar la descolonización de Puerto Rico y al irse no solo se negó a salvarnos de la crisis de la deuda -como lo hizo con varias instituciones de Wall Street- sino que, además, nos impuso una Junta de Control Fiscal no electa que gobierna de facto la colonia con una agenda neoliberal salvaje de austeridad que ha profundizado aún más nuestra crisis. Por su parte, Biden se distinguió por su procrastinación con relación a Puerto Rico.
Y en eso llegó Trump, que aparte de tirarnos con papel toalla durante su visita en septiembre de 2017 con motivo del huracán María, por lo menos al irse opinó que, dada la destrucción que había visto, Wall Street debía olvidarse del cobro de nuestra deuda pública. De más está decir que antes de su regreso a Washington ya estaba un achichincle suyo de Casa Blanca alegando que eso no fue lo que realmente quiso decir el presidente. Más tarde, Trump le recriminó al entonces gobernador Ricardo Roselló por la ineptitud y corrupción de su gobierno para la reconstrucción del país. De paso, le advirtió que no apoyaba la estadidad para Puerto Rico por entender que solo favorecería a los Demócratas. Más recientemente, el líder de la mayoría del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell -hoy retirado- declaró que jamás se apoyaría la estadidad para Puerto Rico, tildando dicha opción de una propuesta “socialista” de los Demócratas.
¿Y entonces? Mataron al llamado ELA y se niegan a considerar la estadidad. Peor: consideran a los estadistas unos ineptos y corruptos, y a la estadidad una opción “socialista” promovida por sus archirrivales del Partido Demócrata, por ser una opción basada en cada vez más fondos federales para los pobres en Puerto Rico. Entretanto, nuestra economía no sale de una contracción prolongada, con tasas negativas de crecimiento que lleva ya casi dos décadas.
A la luz de la narrativa del “America First”, Puerto Rico podría verse como un problema que requiere atención inmediata por el costo que representa para un presupuesto federal que necesita urgentemente reducir sus gastos, sobre todo aquellos que responden a los programas heredados del Estado de bienestar. Si es así, ¿por qué se sigue ignorando el problema? Se debe al marco de entendimiento del problema y de las posibles soluciones a este.
Para los Demócratas se trata, por lo menos desde 1993, de un problema de igualdad de derechos que se le niega a poco más de tres millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Para estos, la solución está en la anexión de Puerto Rico y el acceso de los ciudadanos estadounidenses allí a la paridad de beneficios con los demás estados. Por otra parte, para los Republicanos se trata de un problema propio del orden territorial actual, que se pretende solucionar en este caso mediante la concesión de la estadidad, cuando esta aumentaría grandemente el costo que tiene que pagar Washington por el mantenimiento de su posesión caribeña y por subvencionar, en la práctica, las actividades económicas de aquellos intereses capitalistas estadounidenses que operan en Puerto Rico y obtienen grandes beneficios privados aquí. Mientras el problema colonial se enfoque dentro de este marco de entendimiento de estadidad sí o no, prevalecerá la parálisis en relación con la descolonización. Nuestro borrador de Orden Ejecutiva implosiona ese marco de entendimiento del problema para insertar nuevamente la independencia como opción más beneficiosa a los intereses tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico. Así fue el caso en Washington durante finales de los setenta, los ochenta y comienzos de los noventa del siglo pasado, en que se empezó a hablar de timonear el proceso de descolonización hacia la independencia.
Poner de acuerdo a los 435 representantes y a los 100 senadores en el Congreso federal en torno a un proceso de descolonización para Puerto Rico es una tarea mucho más difícil que convencer al Presidente de incorporar este tema al proceso de emisión de órdenes ejecutivas que constituyen hechos con fuerza normativa que obligan a las demás ramas a actuar en torno a estos, sea para validarlos o para rechazarlos. La orden ejecutiva rechaza la retórica engañosa y falsa de que la descolonización dependerá de lo que decidan los puertorriqueños. Redefine el marco de entendimiento del problema a partir de la determinación de que ni la estadidad ni la continuación del estatus territorial actual constituyen opciones reales o aceptables, sobre todo por su costo económico. En ese sentido, de la misma manera en que el “Americano” decidió que la invasión y ocupación de nuestro país era lo que más convenía a sus intereses, ahora decidiría que proveer para una transición ordenada a la independencia es lo que más conviene a sus intereses. Es una independencia que no se define como ruptura sino como reestructuración de la relación que pasa de una basada en la sumisión al poder del presidente como representante único de la soberanía nacional estadounidense y a los poderes plenarios del Congreso, a una relación de cooperación mutuamente beneficiosa que toma en cuenta los intereses de ambos países.
Que no me vengan con el argumento de que Washington opte por salir como entró a nuestro país es antidemocrático, o que poner fin a la condición colonial antidemocrática de Puerto Rico, en cumplimiento del derecho internacional aplicable, es antidemocrático. ¡Por favor!
Existe una tendencia en ciertos sectores de recriminar cualquier acercamiento al gobierno de Trump como una traición a la democracia y a los principios éticos que deben orientar la lucha por la independencia. Hostos se reunió en 1899 con el presidente William McKinley, el mismo que decidió nuestra invasión y ocupación como “botín de guerra”, para solicitarle que se realizase una consulta al pueblo puertorriqueño para ver si consentía o no a su nueva condición política. McKinley se negó, pero Hostos lo intentó a pesar de la prepotencia imperial y antidemocrática de su interlocutor. Nadie cuestionó sus principios éticos y morales, o su dedicación a los principios democráticos.
Estados Unidos no es gobernado por santos. Tanto Demócratas como Republicanos han favorecido el genocidio actual de los palestinos, la persecución de estudiantes y profesores en las universidades, las desestabilizaciones y los golpes de estado en América Latina y otras partes del mundo, los criminales bloqueos contra Cuba y Venezuela, entre tantos otros crímenes de lesa humanidad. El único uso que se le ha dado a una bomba atómica contra una población civil lo decidió Truman, un mandatario Demócrata. De ahí que no ayuda en nada demonizar a Trump y advertir en contra de cualquier negociación con este o contra cualquier negociación con un mandatario a cargo del imperio estadounidense y, por ende, de sus colonias.
No entiendo la segunda parte de tu pregunta. ¿Por qué el Presidente va a querer reducir su poder ejecutivo en Puerto Rico? Trump busca ampliar y no reducir su poder ejecutivo. Considera la presidencia como la autoridad suprema del Estado. En el caso de Puerto Rico, esa autoridad suprema se la da precisamente ser el representante único de la soberanía nacional estadounidense, según el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos. Fue el presidente McKinley quien decidió en su momento adquirir a Puerto Rico por conquista en calidad de “botín de guerra”. Este hecho de fuerza fue juridizado posteriormente mediante el Tratado de París de 1898 y la doctrina judicial de la incorporación territorial enunciada y desarrollada posteriormente en los Casos Insulares. Se trata de un acto de poder posteriormente validado. Seguir queriendo condicionar o limitar jurídicamente ese hecho de poder y sus implicaciones políticas es no entender la realidad de cómo operan los imperios. El derecho es un mero instrumento de sus hechos de fuerza. El derecho es la fuerza por otros medios. Cumple una función tan solo de legitimación del hecho de fuerza.
Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos. Como tal, es sujeto del derecho internacional para ciertos fines y no solo objeto -literalmente propiedad- bajo el derecho constitucional estadounidense y su Cláusula Territorial. Es como sujeto del derecho internacional que posee un derecho inalienable a la autodeterminación e independencia, no como objeto del derecho constitucional de Estados Unidos para quien somos una cosa que puede ser vendida o cedida a un tercero. Ya Trump lo intentó en su primer término presidencial cuando le ofreció a Dinamarca a Puerto Rico a cambio de Groenlandia. Luego hay quien sigue pensando que Puerto Rico sigue teniendo un lugar especial en la mente y los planes del presidente actual. Puerto Rico es una piedra en su zapato, donde incluso nuestro pueblo prefirió a Kamala Harris por encima de él por un margen de 3 a 1.
– WRS – ¿Cómo consideras que se conforma o podría conformar esta propuesta de orden ejecutiva a un gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico que se reduzca al mínimo establecido en la Ley de Relaciones Federales vigente desde 1952? ¿Ya no ha comenzado a hacerlo por medio de órdenes ejecutivas para el beneplácito del gobierno propio de Puerto Rico?
– CRL – Tampoco entiendo la premisa de esta pregunta. Me parece que estás pretendiendo darle una vuelta a la orden ejecutiva que no tiene sentido, según los propósitos y la fundamentación de esta.
– WRS – ¿Algo más que quieras decir sobre el borrador de orden ejecutiva propuesto para su firma al Presidente de Estados Unidos, el estatus y el derecho a la descolonización de Puerto Rico?
– CRL – Nuestra propuesta de la orden ejecutiva es algo así como los experimentos jurídicos y constitucionales que desarrollaba el compañero Juan Mari Brás, buscando profundizar grietas existentes en el orden colonial a partir de acciones que eran, en potencia, hechos con fuerza normativa. Como tal, creaba nuevas situaciones cuya fuerza normativa era, incluso, reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como lo fue el reconocimiento judicial en 1997 de la ciudadanía puertorriqueña.
Este nuevo experimento o iniciativa de la orden ejecutiva también ya ha revuelto el tablero político en Puerto Rico, con la esperanza de que progresivamente pase lo mismo en Estados Unidos y, muy particularmente, en la capital federal. Se ha puesto la independencia en el centro del debate político, en un momento en que nadie parecía querer hablar de ella como derecho de necesidad. Aún entre los independentistas parecería dormir ese sueño de los justos que se conoce como Asamblea Constitucional de Status. Llegó la hora de despertar. Llegó la hora de la independencia.
La posibilidad de un muy otro futuro para Puerto Rico no se encuentra en “las novelas de Corín Tellado” que protagoniza en la actualidad el nuevo gobierno de Jennifer González y el PNP. Son distracciones que impiden que entendamos que la verdadera vida política a la que se nos convoca hoy en las presentes circunstancias está en otra parte y que la contienda que late en su seno es de poder y, tal vez, no espera al 2028.
Wilkins Román Samot, Doctor de la Universidad de Salamanca, donde realizó estudios avanzados en Antropología Social y Derecho Constitucional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.