Cuando un jefe de la clase dirigente declara que el capitalismo atraviesa una grave crisis, la cosa va en serio y el susto está servido. En este largo e imprescindible artículo se puede leer un agudo análisis de la situación del mundo.
Martin Wolf (nacido en 1946) es uno de los economistas más reconocidos del mundo. En el pasado trabajó en el Banco Mundial, hoy es el comentarista económico jefe del influyente diario Financial Times y miembro del Foro Económico Mundial, que reúne a la élite mundial. En 2018 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Católica de Lovaina.
En sus inicios Wolf era un ferviente neoliberal, pero tras la gran crisis financiera de 2008 dio un profundo giro y se convirtió en uno de los defensores más influyentes del keynesianismo. La doctrina económica de Keynes afirma que el mercado debe estar regulado y que el Estado tiene un papel importante en el funcionamiento de la economía.
Crisis existencial
A nadie sorprenderá que Martin Wolf sea un acérrimo defensor del capitalismo. Según él, «hoy en día no existe ningún otro sistema creíble para organizar la producción y el intercambio en una economía moderna compleja».
Pero ese sistema está en crisis. La crisis es grave, incluso existencial. La situación actual es «muy preocupante» y «devolver la salud al sistema occidental es uno de nuestros mayores retos». Por eso escribió su último libro, La crisis del capitalismo democrático. Con su opus magnum quiere contribuir a salvar este sistema.
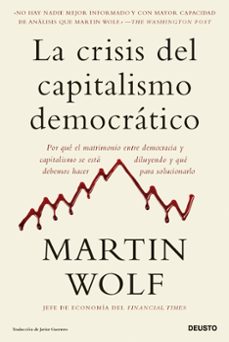
Según él, la crisis se desarrolla a dos ámbitos. El sistema político, que califica de «democracia», está siendo desafiado hoy por alternativas autoritarias, en referencia a Turquía, Polonia, Hungría, Rusia, Brasil bajo Bolsonaro, India y especialmente EEUU bajo Trump, entre otros.
El sistema económico, que describe como «capitalismo de mercado», está siendo cuestionado por alternativas dirigidas por el Estado. Aquí piensa sobre todo en China.
La situación se ha agravado como consecuencia de «la crisis financiera, la baja calidad del liderazgo político posterior y la respuesta inadecuada de muchas democracias occidentales al COVID-19».
Tanto el capitalismo de mercado como la democracia liberal están enfermos y también está roto el equilibrio entre ambos. El neoliberalismo de los últimos 40 años ha llevado a «los fracasos económicos: crecimiento lento, desigualdad creciente, pérdida de buenos empleos”.
Además, y en parte como consecuencia del neoliberalismo, nos enfrentamos a «una recesión democrática leve pero prolongada». Hay un gran descontento, no tanto contra partidos o gobiernos concretos, sino fundamentalmente contra «los propios regímenes democráticos”.
Se observa sombríamente que una quinta parte de la población mundial vive en un país en el que «menos de una cuarta parte de los ciudadanos están satisfechos con su democracia». Y esto, por desgracia, no solo ocurre en los países más pobres, sino también en los prósperos países occidentales.
Globalmente «se ha desvanecido la confianza en las instituciones democráticas, la economía de mercado mundial y las élites políticas y económicas». “La legitimidad de cualquier sistema siempre depende de su rendimiento”. De ahí que, debido a su «éxito», China sea hoy «la alternativa más creíble al capitalismo democrático”.
Así pues, el capitalismo se enfrenta a grandes retos. Wolf compara la actual situación de crisis con la de principios del siglo XX: hay «desplazamientos fundamentales en el poder global», hay grandes crisis (gripe, hiperinflación, guerras mundiales, la Gran Depresión) y el «desmoronamiento de las democracias y un auge del autoritarismo”.
Además, hoy nos enfrentamos a «los riesgos de una guerra nuclear y a un cambio climático galopante”.
Según este reconocido economista, se trata de «un momento de gran temor y débil esperanza. Si queremos convertir la esperanza en realidad, debemos reconocer el peligro y combatirlo ahora. Si fracasamos, la luz de la libertad política y personal podría volver a desaparecer del mundo». Su libro pretende ser una contribución a esa lucha.
Quiebra del neoliberalismo
Según Martin Wolf, el curso económico de los últimos 40 años ha creado un auténtico caos.
Economía
Para empezar, en el plano económico. Las medidas de austeridad y las medidas fiscales que favorecen a los ricos provocaron un aumento de la desigualdad y esa desigualdad afecta negativamente al crecimiento (1). También se produjo un fuerte descenso de la productividad y un proceso de desindustrialización en todos los países de renta alta, que se tradujo en la pérdida de «puestos de trabajo seguros y relativamente bien remunerados para hombres con un nivel educativo menor».
La economía mundial se enfrentó a la inestabilidad macroeconómica. En un país había grandes superávits de ahorros, mientras que en otro había graves déficits por cuenta corriente. Surgió un «exceso de deuda derivado de anteriores esfuerzos por gestionar la demanda en el contexto de una demanda estructuralmente deficiente”.
La liberalización y la desregulación hicieron que las multinacionales buscaran las tarifas impositivas más baratas. Así surgió «una carrera a la baja en los tipos impositivos». Además, había muchos «resquicios fiscales» que permitían a las multinacionales evadir impuestos alegremente.
Todo esto ha costado a los países ricos alrededor del 1% del PIB anual. La mayoría de estas grandes cantidades de capital se aparcó en paraísos fiscales. Wolf cita un estudio que indica que 10% de la producción mundial se realiza offshore, una cantidad enorme.
También hemos sido testigos del auge «del capitalismo rentista» en los últimos 40 años, caracterizado por una explosión de transacciones financieras y la especulación a escala mundial. «Las finanzas dejaron de ser una sirvienta de la empresa para convertirse en su amante”. Esta «financiarización» de la economía «derrocha recursos, tanto humanos como reales». Esta financiarización «llevó directamente a las crisis financieras de 2007-2012”.
Política
En el plano político las consecuencias del rumbo neoliberal también son muy perjudiciales. La internacionalización de la economía ejerce presión sobre la política democrática, organizada a escala nacional. Junto con el profesor Zielonka condena «la transformación de la democracia en una tecnocracia en la que poderes cada vez mayores se delegan en «instituciones no mayoritarias»: bancos centrales, tribunales constitucionales, agencias reguladoras». La Unión Europea es un buen ejemplo.
A consecuencia de ello una gran parte de la política queda al margen del debate democrático. «Cuanto más perturbe el desarrollo de la economía esa identidad nacional, más tensas se volverán la política y la economía, y más difícil será mantener la relación entre el capitalismo de mercado y la democracia».
El campo en el que los representantes electos aún pueden decidir es cada vez más estrecho. La consecuencia de ello es que la población ya no se siente dueña de su destino político, una observación poca tranquilizadora.
Social
El mayor desbarajuste está en el nivel social. El neoliberalismo ha abierto un verdadero abismo entre ricos y pobres, que no deja de aumentar. Wolf se refiere a un estudio de 2022 de la OCDE, el club de los países ricos, que afirma que la desigualdad de ingresos nunca ha sido tan alta en los últimos 50 años. Además, «la incertidumbre y el miedo al declive social y la exclusión han llegado a las clases medias de muchas sociedades”.
También hay que tener en cuenta las precarias e inseguras condiciones de trabajo. «Quizá una cuarta parte de la población adulta pertenece al ‘precariado’: «un estatus que no ofrece ningún sentido de identidad profesional segura y pocos, o ningún derecho”.
La menguante influencia de los sindicatos «dejó a la deriva a gran parte de la antigua clase trabajadora, relativamente bien pagada y predominantemente masculina, lo que tuvo enormes consecuencias políticas».
En este contexto, Wolf habla de «ansiedad de estatus», el miedo a descender en la jerarquía social. Esto ocurre sobre todo entre quienes no están en lo más bajo de la escala social. «En los países occidentales, las personas «blancas» con un nivel educativo relativamente bajo se sienten amenazadas por las minorías raciales y los inmigrantes, y los hombres […] se sienten amenazados por el aumento de estatus de la mujer».
Crisis financiera y pandemia
Este malestar económico, político y social se fue acumulando durante décadas, pero se agravó con la crisis financiera y la pandemia.
La crisis financiera y las políticas de austeridad que la siguieron fueron muy negativas para los ingresos reales, el empleo y el presupuesto público. Esta crisis también erosionó la confianza en los conocimientos y la honradez del mundo financiero y político.
“La mayoría de los ejecutivos que antes de la crisis financiera global hundieron sus bancos (y la economía mundial) se largaron con grandes fortunas, mientras que decenas de millones de personas inocentes vieron arruinadas sus vidas y los gobiernos se vieron obligados a hacerse cargo de enormes rescates». En Estados Unidos solo un banquero fue condenado a prisión y en la mayoría de los demás países nadie.
A eso se agregó la pandemia que no hizo más que aumentar los muchos problemas derivados de la crisis financiera. La enfermedad también provocó fuertes conflictos políticos. El clima de miedo, ansiedad y estrés hizo crecer el apoyo al extremismo político. «Cuando los seres humanos están asustados e inseguros, se vuelven rabiosamente tribales. Es tan simple -y tan peligroso- como eso”.
Populismo en alza
Las ruinas dejadas por el neoliberalismo socavan la democracia: «Cuanto mayor sea la desigualdad, la inseguridad, el sentimiento de abandono, el miedo a un cambio inabordable y la sensación de injusticia, más vulnerable al colapso se volverá el frágil equilibrio que hace funcionar al capitalismo democrático.”
En parte debido al “fracaso de las políticas ortodoxas a la hora de proporcionar durante un largo período una prosperidad estable al grueso de la población”, están cobrando fuerza los extremos políticos. La gente guarda rencor a las élites, incluidos los políticos, y, según Wolf, ese rencor suele estar justificado.
Tal situación lleva a una inclinación por líderes populistas y autocráticos. «Si una gran parte de la ciudadanía ha retirado su consentimiento a los gobernantes existentes […], la ciudadanía entonces puede recurrir a alguien que prometa expulsar a esa élite». Entonces prefiere “a populistas de derechas seguros de sí mismos en lugar de a las viejas élites».
Proporcionalmente, es claramente más el caso entre las personas con menos nivel de educación. «Cuanto menos apegados estén a la política y los partidos tradicionales quienes tienen un bajo nivel educativo, más probabilidades tendrán de ser captados por un demagogo de éxito» o «un líder fuerte que pueda identificar a los enemigos internos y que prometa hacer algo al respecto sin preocuparse demasiado de legalismos”.
Estas personas consideran confuso, sin dirección, solitario e incierto un mundo en evolución, un mundo más libre, igualitario y culturalmente más diverso. Surge así el deseo «de una dirección autorizada de cómo deben actuar para asegurar su lugar, como individuos y como pueblo, en ese mundo» (2).
No es de extrañar que los partidos populistas en Europa hayan experimentado un auge desde la crisis financiera. En 2007 el 15% de la población del norte de Europa votó a un partido populista. En 2019 ya era del 45%. En el sur de Europa también se triplicó, del 7% al 20% (las cifras datan de antes de que Meloni llegara al poder en Italia y Wilders ganara las elecciones en Holanda).
Estrategia deliberada
El malestar esbozado es un caldo de cultivo ideal para el populismo, pero el cambio del electorado en esa dirección no solo se produce espontáneamente, sino que «también fue consecuencia de una estrategia política específica de las élites». En otras palabras, se crea y se impulsa un comportamiento de voto populista. Se trata de una estrategia deliberada de la clase dirigente para participar en la gestión de crisis e incluso beneficiarse de ella.
«Un sistema tan plutopopulista (3) requiere formadores de opinión y propagandistas que lo justifiquen, defiendan y promuevan». Las iglesias cristianas pueden ser de gran ayuda en este sentido, pero los «nuevos» y «viejos» medios de comunicación también son muy importantes. Por ejemplo, el imperio de Robert Murdoch fue un factor importante en la elección de Trump. También en Europa se puede ver que las figuras de la derecha radical cuentan con un importante apoyo mediático (4).
En cualquier caso, Trump tenía «un exitoso programa para encadenar a los blancos de clase media y más pobres a los intereses de una parte considerable de la élite comercial». Pero también vemos que este programa funciona en muchas otras democracias, «a saber, dividir a los menos pudientes según sus identidades raciales, étnicas o culturales.”
Está claro que el racismo funciona. «Conecta con aspectos oscuros del carácter humano: la búsqueda de identidad y dominación mediante la «alienación» de otras personas. ¿Qué podría facilitarlo más que una diferencia visible, como el color?”
Tampoco es casualidad que la resistencia del populismo de derechas se dirija contra «las élites académicas, burocráticas y culturales, y no contra las económicas y financieras». Es una forma cómoda de canalizar el malestar y el sentimiento antisistema en una dirección que deja intactos los intereses y privilegios de la clase alta.
De este modo la lucha de clases se sustituye por la lucha cultural y la política de identidad, lo que conviene a la élite económica.
¿Por qué la derecha?
Wolf se pregunta por qué los populistas de derechas tienen más éxito que los partidos de izquierdas en el contexto actual. Y da tres razones para ello.
En primer lugar, los partidos de izquierda establecidos tienen ellos mismos en gran parte la culpa. En el pasado adoptaron más o menos políticas neoliberales sin ofrecer «ninguna perspectiva radicalmente diferente de lo que se había estado ofreciendo». También eran cada vez más las personas con estudios superiores las que se imponían en esos partidos y así parte del electorado clásico se siente «abandonado por los partidos tradicionales de centroizquierda”.
En segundo lugar, la clase obrera se ha debilitado: el trabajo está más atomizado y se ha reducido la afiliación a los sindicatos. Estos ya no son las «poderosas voces de la clase obrera», lo que complica llevar a cabo una política de izquierdas.
En tercer lugar, «el fin del comunismo» (en referencia a la caída de la Unión Soviética y del bloque del Este) ha minado la creencia en una alternativa de izquierdas. En opinión de Wolf, las personas trabajadoras actuales no creen que se vayan a beneficiar de un posible «levantamiento de izquierda”.
Son tres argumentos de peso, pero olvida mencionar tres cosas esenciales. En primer lugar, está el importantísimo papel de los medios de comunicación en la canalización del malestar hacia la derecha. Los principales medios de comunicación pertenecen casi en su totalidad a grandes grupos de capital. Dan a la derecha, e incluso a la extrema derecha, un trato preferente o halagador, mientras que se vilipendia o silencia a la izquierda declarada. No hay más que ver cómo los medios de comunicación masacraron a Jeremy Corbyn y Bernie Sanders.
En la misma línea, la derecha y también la extrema derecha pueden contar con el apoyo de la comunidad empresarial. La izquierda solo podrá contar con apoyo financiero si niega o diluye suficientemente su propio programa y no toca los fundamentos de las relaciones de poder y la distribución de la renta.
Por último, cualquier proyecto de izquierdas que surja globalmente se enfrenta invariablemente a la hostilidad y el sabotaje. El proyecto izquierdista del gobierno de Syriza en Grecia fue simplemente liquidado por el Banco Central Europeo cerrando el grifo del dinero. Otro ejemplo son las desastrosas sanciones económicas contra Cuba y Venezuela.
Diferencias con la década de 1930
Una vez que un líder o partido populista está en el poder, se hace todo lo posible para expandir ese poder sin restricciones. Se hace socavando la autoridad de «árbitros” (los fiscales, el poder judicial, los funcionarios electorales y los de Hacienda), obstruyendo o eliminando a los opositores (especialmente mediante el control de los medios de comunicación), cambiando la constitución o la ley electoral, y explotando o incluso creando una crisis para tener una razón para «otorgar poderes de emergencia a los políticos».
Es lo que hemos visto en Polonia y vimos ahora en Hungría. También es lo que ya vimos en parte bajo Trump y lo que él planea hacer durante su segundo mandato.
Entramos entonces en lo que Wolf describe como ‘fascismo light‘. Sí ve dos diferencias claras respecto a las décadas de 1920 y 1930. El ascenso de Hitler y Mussolini «se fraguó a través de partidos políticos estructurados. En ambos casos, el partido era una organización casi militar». El populismo contemporáneo es «es mucho menos disciplinado”.
Una segunda diferencia es el papel de los medios de comunicación y especialmente el auge de las redes sociales. Los medios de comunicación clásicos, como los periódicos y la radio, estaban más centralizados, en manos de los fascistas eran «unos medios unidireccionales». En cambio, los medios sociales están más descentralizados y, por tanto, son menos controlables y desplegables.
Pero eso también significa que «como ha demostrado el auge del movimiento en contra de las vacunas, tenemos escasa protección ante la propagación viral de sandeces peligrosas». Para los populistas, las redes sociales han facilitado “mucho más que antes la difusión del «rumor»… Y así, también es mucho más fácil que quienes no están cualificados y carecen de escrúpulos influyan en la opinión pública». Wolf señala que en los últimos años son los populistas quienes han utilizado más eficazmente la tecnología más avanzada.
Soluciones
Cuarenta años de políticas neoliberales nos han llevado al borde del colapso. Por lo tanto, «necesitamos una reforma radical y valiente de la economía capitalista». Wolf quiere volver al ‘estado de bienestar’ de las décadas de 1950 a 1980 y también se inspira en el New Deal de Estados Unidos (década de 1930). «El programa de los padres fundadores de los Estados posteriores a la Segunda Guerra Mundial sigue siendo pertinente. Deberíamos volver a él. Para ello, la política también debe cambiar».
Sin embargo, esa vuelta a ese periodo es, en mi opinión, muy idealista e inviable, ya que esa política era posible entonces porque el equilibrio de poder lo permitía. Después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha estaba desacreditada, el mundo laboral era muy fuerte y la clase dirigente de Occidente temía al comunismo.
Wolf expresa esa realidad histórica de la siguiente manera: «Ante el desafío del comunismo, los principales partidos políticos se dieron cuenta de que la supervivencia de la democracia dependía de mantener la lealtad de la enorme, bien organizada y políticamente poderosa clase obrera industrial».
Debido a esas relaciones de poder, y solo por esa razón, las élites estaban dispuestas a hacer concesiones de gran alcance al movimiento obrero para evitar el peligro de una revolución de izquierdas. Hoy en día esas relaciones de poder están totalmente invertidas y la vuelta a la situación de posguerra es una utopía mientras no se cambien esas relaciones de poder.
Aparte de eso, las propuestas de Wolf en ese contexto son interesantes y incluso bastante radicales para alguien cercano al poder. Esto sugiere que tanto él como una parte de la élite están asustados.
Para él, volver a la agenda del New Deal y al programa de un estado del bienestar presupone varias cosas. En primer lugar, hay que limitar el poder del mercado. «Para que funcionen bien, tanto económica como socialmente, los mercados necesitan un diseño y una regulación cuidadosos y no deben estar dominados por unos pocos oligarcas». Es bastante radical en este aspecto: «No cabe duda de que hay que poner fin o encadenar a la banca «demasiado grande para que quiebre o acabe en la cárcel»”.
Wolf cree que se debe restringir la influencia política de las empresas y piensa en los grupos de presión. Además, los sindicatos deben se un contrapeso del poder político y económico.
El propio Estado debe desempeñar un papel fundamental. Debe garantizar que las empresas estén sujetas a la competencia, que la población tenga un buen nivel educativo, que la infraestructura sea de primera calidad y que la investigación tecnológica cuente con la financiación adecuada. «Una sociedad próspera requiere un alto nivel de inversión de alta calidad.”
Para Wolf es obvio que el Estado necesitará más recursos en muchos países para ofrecer una educación y asistencia sanitaria buenas, y también porque la población envejece y seguirá envejeciendo. Por lo tanto, los impuestos tendrán que subir en casi todas partes para mantener el nivel de vida actual.
Esto también implica un cambio fiscal radical. Según Wolf, «de un modo u otro, los ricos no pagan muchos impuestos, si es que pagan». “Los Trump, los Zuckerberg y los Buffett de este mundo pagan tipos impositivos más bajos que los profesores y las secretarias.” Eso tiene que cambiar. Wolf aboga por un impuesto sobre el patrimonio “como el que hubo en Noruega y Suiza durante mucho tiempo». Calcula que un impuesto sobre el patrimonio del 1% podría generar unos ingresos de hasta el 2% del PIB.
Todas estas propuestas de Wolf están bien, pero no tienen ninguna posibilidad dentro del actual equilibrio de poder.
En el espíritu de Platón, Wolf concede gran importancia a «las élites». “Sin élites decentes y competentes, la democracia perecerá». Aquí se refiere a las » élites depredadoras, miopes y amorales» de países como «Hungría, Polonia e incluso Reino Unido y Estados Unidos». Se necesitan gobiernos competentes y una burocracia de gran calidad. Para ello es esencial atraer a personas de bien formadas y pagarles lo suficiente.
El sistema electoral necesita una profunda remodelación, según Wolf. Le interesa especialmente el funcionamiento de la democracia representativa actual. Describe a los actuales cargos electos como «personas a menudo ambiciosas, sin principios, fanáticas, desequilibradas y, no menos importante, poco representativas que llenan los órganos electos representativos». Trabajan con «campañas manipuladoras, más perjudiciales gracias a la tecnología de la información contemporánea”.
Hace una serie de propuestas para reforzar el sistema político. Prevé una » cámarade mérito” (5), un sistema de sorteo para designar a los parlamentarios, un panel de expertos y referendos. También deberían prohibirse las donaciones políticas de empresas o extranjeros a los partidos políticos. En mi opinión, las propuestas no solo son poco convincentes, sino que realmente no podrán resolver los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos (véase más adelante).
Hay que revitalizar los medios de comunicación. Sobre todo, es necesario luchar contra la desinformación flagrante, tanto en «los antiguos medios de comunicación» como en «las poderosas redes sociales». Para ello, formula una serie de propuestas.
Wolf defiende las cadenas públicas. Quiere que se restrinja la publicidad política, también en las redes sociales. Es partidario de que los gobiernos apoyen los medios de comunicación para mantener la diversidad de fuentes informativas altamente cualificadas. Deben eliminarse los comentarios y publicaciones anónimos, y es necesario un control más estricto de empresas como Facebook mediante multas más elevadas y la supervisión de los algoritmos.
Son propuestas poco ambiciosas, pero incluso estas tienen pocas posibilidades de éxito con las fuerzas actuales.
Un último aspecto para la restauración de la democracia es la necesidad de una buena ciudadanía. «Para que una comunidad política democrática prospere, debe existir un sentimiento general de identidad que una a todos». Se trata de un «compromiso mutuo» expresado en «patriotismo”.
El patriotismo es la devoción a un lugar concreto y a una forma de vida, pero que no se quiere imponer. En esto se diferencia del nacionalismo, que está inextricablemente ligado al deseo de poder y prestigio (6).
Para Wolf, patriotismo y virtud cívica son dos caras de la misma moneda. Virtud cívica es «la comprensión de que los ciudadanos tienen obligaciones mutuas … Una sociedad que carece de tales virtudes corre el riesgo de volverse asilvestrada y desordenada”.
“Para la inmensa mayoría de las personas corrientes, la ciudadanía es una fuente de orgullo, seguridad e identidad». Según Wolf, un gran error de la élite tradicional fue «su desprecio del patriotismo, en particular, del patriotismo de la clase trabajadora». En mi opinión, lo mismo puede decirse de la izquierda tradicional, que en el pasado ha metido en el mismo saco nacionalismo y patriotismo. En cualquier caso, merece la pena considerar los argumentos que Wolf expone al respecto.
Incoherente
El opus magnum de este destacado economista es muy interesante porque contiene casi todos los ingredientes de un análisis materialista (7) y afilado de la sociedad contemporánea. Desentraña las relaciones de poder totalmente sesgadas que están en la raíz de la desigualdad o la disfunción del sistema político.
El problema es que no lleva o no puede llevar a cabo su análisis de forma coherente, porque entonces tendría que cuestionar el capitalismo como tal. Lo que él que quiere salvar ss precisamente ese sistema.
Por eso, para salir de la actual crisis del capitalismo, acaba recurriendo a propuestas moralistas o idealistas. Por ejemplo, afirma que «una sociedad construida sobre la codicia no puede sostenerse. Otros valores morales como el deber, la justicia, la responsabilidad y la decencia deben impregnar una sociedad próspera. Pero estos valores […] deben impregnar la propia economía de mercado».
Espera mucho de la moralidad de la cúspide económica y política de nuestra sociedad: «La democracia liberal […] depende, en última instancia, de la honradez y la fiabilidad de quienes ocupan puestos de responsabilidad».
Ya hemos señalado el carácter utópico e idealista de querer volver al estado del bienestar. Su idealismo roza a veces la ingenuidad. Dos ejemplos: «De hecho, existen problemas con los objetivos de la empresa y el modelo de gobierno corporativo en el que dominan los intereses y el poder de los accionistas”. “Por qué personas de riqueza inconmensurable luchan tanto por no pagar impuestos es algo que no puede entender cualquier persona razonable.”
La maximización del beneficio basada en la producción en manos privadas y mediante la apropiación de la plusvalía (8) del trabajo es la esencia del capitalismo. La maximización del beneficio no es una cuestión de inmoralidad o codicia, es una ley impuesta por la competencia.
Las grandes desigualdades sociales, la formación de monopolios, los superbeneficios y muchos otros males enumerados por Wolf no son excesos del sistema, sino que derivan directamente de su lógica. En condiciones de poderes favorables, podrá atemperarlas, pero nunca deshacerlas.
Sin embargo, el hecho de que Wolf eluda esta «verdad incómoda» no resta valor al libro. Si quitamos la dimensión moralista e idealista y seguimos de una forma coherente su argumento, obtenemos un análisis afiladísimo de cómo funciona el capitalismo.
Nos detenemos en tres aspectos: la relación entre Estado y capital, el problema fundamental de cualquier democracia y el fascismo como gestión de crisis.
Relación Estado-capital
En el capitalismo no puede estar al mando el capital mismo, el “capitalismo democrático” exige la separación de la política y la economía, o en las palabras de Wolf, «del poder y la riqueza». La economía necesita al Estado para regular el mercado, arbitrar entre los distintos grupos de capital, crear las condiciones óptimas para el crecimiento económico (infraestructuras, educación,…), etc.
El Estado debe ser lo suficientemente fuerte, pero tampoco demasiado, debe dejar suficiente espacio a la economía y al mercado. Wolf habla de un «Leviatán encadenado» (9). Por el contrario, el gobierno no debe ser un «rehén de los actores más poderosos de la economía». Se trata de «frágiles equilibrios”.
Sin embargo, esa imagen ideal choca con la realidad que el propio Wolf esboza a lo largo de su libro. Por ejemplo, cree que la política debe ser un contrapeso a los abusos de poder del mundo económico. Pero no funciona así, según él.
Se refiere al fundador del liberalismo, Adam Smith, que advirtió contra «la tendencia de los poderosos a amañar los sistemas económicos y políticos en contra del resto de la sociedad. Solo podremos remediar nuestras decepciones si antes comprendemos estas complejidades”.
El propio Adam Smith no se anda con rodeos: «el gobierno civil, en la medida en que es instituido en aras de la seguridad de la propiedad, es en realidad instituido para defender a los ricos de los pobres, o a aquellos que tienen alguna propiedad de quienes no tienen ninguna».
El problema para Wolf son las grandes empresas. Si bien son «motores de prosperidad, las empresas también poseen un enorme poder económico y político, del que pueden abusar, y abusan”. Entre otras cosas, habla de monopolios y de los llamados integradores de sistemas que dominan en solitario grandes partes del comercio mundial y tienen un volumen de negocios que a menudo supera el PIB de muchos países.
Sobre el poder del capital financiero cita a Franklin Roosevelt, el presidente estadounidense que lanzó el New Deal: «Ahora sabemos que el gobierno del dinero organizado es tan peligroso como el gobierno de la mafia organizada.”
El problema es que los individuos ricos «ejercen una poderosa influencia directa sobre la política” a través de todo tipo de vías. «Desempeñan un papel dominante en la configuración de la política pública». En este contexto, Wolf cita con benevolencia a dos analistas políticos: «la mayoría no gobierna, al menos no en el sentido causal de determinar realmente los resultados políticos. Cuando la mayoría de ciudadanos discrepa de las élites económicas o de los intereses organizados, suele perder».
“La democracia está en venta» dice Wolf. En otras palabras, el capital no gobierna, sino que reina.
Si enumeramos los elementos anteriores y lo vemos desde el punto de vista de las clases de la sociedad, podemos decir que el ámbito político tiene dos funciones básicas: forjar la cohesión entre las clases y el arbitraje entre las distintas facciones de la clase dominante (10). Para lograrlo, los líderes políticos necesitan cierto margen de maniobra. Esto es necesario para responder sin problemas a las circunstancias cambiantes y a los nuevos retos.
Sin embargo, la autonomía de la que disponen los políticos es limitada. El gobierno no puede intervenir directamente en el aparato productivo y cualquier política económica está muy limitada. Más importante es el tipo de poder de veto del que dispone la clase capitalista. Si quiere, puede estrangular la economía de un país. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile justo antes del golpe de 1973, en Venezuela en 2003 y en Grecia en 2015.
El Estado está, por así decirlo, al servicio del capital. Su cadena puede ser larga o corta, lo que indica el margen de maniobra del gobierno, pero en última instancia siempre está bien atada (11). Esta es también la razón por la que las medidas propuestas por Wolf para reformar el sistema político tendrían poco o ningún efecto.
Aunque el propio Wolf llega a esa observación, no extrae de ella las conclusiones necesarias. Para contrarrestar los monopolios excesivamente poderosos y abusivos, los políticos elegidos democráticamente deben poder hacerles contrapeso. “Pero eso supone un proceso político neutral en el que legisladores bien intencionados respondan a las decisiones de votantes bien informados. Nada más lejos de la realidad” (la cursiva es nuestra).
La clave para abordar los problemas sociales fundamentales no reside tanto en el mundo político y la forma de organizar la toma de decisiones, sino en «el enorme desequilibrio de poder» que existe en el ámbito económico. Esa desigualdad de poder forma parte del ADN del capitalismo y Wolf no quiere tocar sus cimientos.
El problema básico de cualquier democracia
Platón y Aristóteles son los padres fundadores más conocidos del pensamiento político en Occidente y constituyen una importante fuente de inspiración para Wolf. Ambos pensadores griegos se enfrentaban ya a un dilema fundamental.
Democracia significa literalmente que el poder reside en el pueblo y, por tanto, en la mayoría (más) pobre. Pero si esos pobres utilizan realmente su preponderancia numérica para hacer valer sus intereses (económicos), pronto se acabarán la riqueza y los privilegios de las élites, y, evidentemente, no es eso lo que quieren.
Wolf expresa este problema básico de la siguiente manera: «Una vez que la desigualdad es lo suficientemente grande, lo más probable es que los pocos ricos luchen por reprimir la representación democrática de los muchos pobres”.
Esta cuestión es más aguda en la fiscalidad, un aspecto importante de la cual puede ser la redistribución de la riqueza: «La capacidad de una asamblea legislativa elegida para determinar qué, cómo y cuánto gravar es, por consiguiente, la característica más fundamental de una democracia.”
Debido a ese dilema, Platón y Aristóteles estaban en contra de una forma democrática de Estado. Aristóteles: «En democracia los pobres son reyes porque son mayoría, y porque la voluntad de la mayoría tiene fuerza de ley». Y, según él, eso no es bueno.
Sin embargo, para este sabio griego el gobierno autocrático también está descartado. La discusión política y el debate contradictorio son importantes y necesarios para equilibrar las distintas facciones de la élite. El dilema se resolvió limitando los participantes al debate político. En la Atenas democrática el debate estaba reservado a una pequeña élite, de aproximadamente diez por ciento de la polis griega (12).
La «democracia» griega no duró mucho y fue una rara excepción en la historia. Después no hubo debate democrático hasta el final de la Edad Media; era la nobleza la que gobernaba hasta entonces. Con el auge del capitalismo surgió una nueva clase adinerada que reclamaba su cuota de poder.
Las revoluciones burguesas provocaron una redistribución del poder y un nuevo sistema político que debía tener en cuenta el nuevo equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, la «separación de poderes» y la división entre dos cámaras en los sistemas parlamentarios pretendían contener el conflicto entre la nobleza y la burguesía ascendente.
Wolf lo explica así: «el capitalismo de mercado exigía una política más igualitaria». Los debates en el Parlamento eran necesarios para acomodar y equilibrar los intereses de las distintas facciones de la burguesía.
Pero, como en Atenas, el debate político se limitaba a la élite. Solo los ciudadanos ricos tenían derecho a votar y a estar representados en el Parlamento, lo que se conoce como el sufragio censitario. Pasaría bastante tiempo antes de que todos los hombres obtuvieran el derecho al voto y más todavía hasta que lo obtuvieran las mujeres.
Wolf señala al respecto que Reino Unido «fue en esencia monárquico o aristocrático hasta bien entrado el siglo XIX», que la Constitución de Estados Unidos «se concibió deliberadamente para limitar en múltiples dimensiones la voluntad de la mayoría» y que el sufragio pleno es «muy reciente”.
En otras palabras, la intención nunca fue que las personas trabajadoras tuvieran derecho a opinar. La burguesía y los parlamentarios hicieron todo lo posible para impedir que la mayoría numérica de la población trabajadora se tradujera en supremacía política. Por eso intentaron frenar el sufragio universal el mayor tiempo posible. Pero al final tuvieron que ceder ante la presión cada vez mayor y los enconados enfrentamientos. «La democracia representativa de sufragio universal […] fue producto de una larga lucha», escribe Wolf.
Para garantizar que los privilegios económicos se mantuvieran intactos y no se produjera una redistribución excesiva de la riqueza, se idearon con éxito todo tipo de trucos y mecanismos [13]. El actual sistema parlamentario burgués ha demostrado ser extremadamente funcional a la hora de dar a las personas corrientes una apariencia de codeterminación, mientras deja intacta la desigualdad económica fundamental.
“Al fin y al cabo, ¿cómo puede un partido político dedicado a los intereses materiales del 0,1 % con más renta ganar y mantener el poder en una democracia de sufragio universal?» se pregunta Wolf molesto.
Las élites consiguen mantener las apariencias mientras la desigualdad no sea demasiado grande, mientras haya suficiente crecimiento económico y mientras haya buenas perspectivas de futuro. Sin eso, las apariencias caen y el problema de fondo aflora en toda su nitidez y el sistema se tambalea hasta sus cimientos.
Al igual que en la década de 1930, estamos viviendo de nuevo un periodo así. Lo que nos lleva al último punto.
El fascismo como gestión de crisis
Desde sus inicios el capitalismo ha experimentado diferentes formas de gobierno, desde repúblicas democráticas, monarquías y dictaduras militares hasta regímenes fascistas. En circunstancias «normales» las élites económicas no están a favor de los regímenes autoritarios, porque suelen tener menos control sobre ellos y porque pueden ser peligrosamente impredecibles.
Con su juego de mayorías cambiantes y su carácter previsible y voluntarioso los regímenes burgueses son los preferidos de la clase dominante. También dan a la ciudadanía la impresión de tener voz y voto.
Pero en una crisis socioeconómica grave las objeciones al autoritarismo se dejan de lado para salvar el sistema en su totalidad. En la década de 1930 gran parte de las clases capitalistas no veía ningún problema en una alianza con los fascistas en casi todos los países de Europa Occidental. En las décadas de 1960 y 1970 este fenómeno se repitió en América Latina.
Wolf no lo expresa de forma tan tajante, pero a lo largo del último siglo y medio sí ve una correlación entre el clima económico y la dosis de democracia. «El patrón de subida, bajada, subida y luego bajada del capitalismo de mercado, y en especial de la globalización, coincide en gran medida con el de la democratización”.
En momentos muy difíciles es cuando las élites económicas hacen «un pacto fáustico”, aunque «no controlen ni al hombre ni a las fuerzas que lo izaron al poder” (14). Wolf es consciente de que los nazis fueron apoyados por «los empresarios más prósperos del país». Lo mismo ocurrió con Mussolini. Su Marcha sobre Roma no habría podido tener lugar si los empresarios italianos no hubieran financiado las escuadras fascistas.
El hecho de que en esas circunstancias «gran parte de la población se sienta atemorizada e irritada» y de que exista el deseo de «un líder fuerte» facilita este pacto fáustico. Aprovechando esa incertidumbre e inquietud, esos líderes autocráticos intentan ganar adeptos en masa. Trump lo logró a base de sus ‘guerras culturales’.
“Los miembros de esta plutocracia también han desviado el debate político de la desigualdad económica explotando la política identitaria del etnonacionalismo. La alianza entre la plutocracia y la clase trabajadora blanca ayudó a entregar Estados Unidos a Trump”.
Hoy vemos que el neoliberalismo es perfectamente compatible con regímenes autoritarios. Es evidente en países europeos como Hungría, Polonia, Italia o en el Brasil de Bolsonaro y la Bolivia de Jeanine Añez en América Latina. «El populismo ha vuelto a casarse con el nacionalismo», escribe Wolf.
Wolf no lleva el argumento hasta el final, pero la historia proporciona pruebas suficiente para concluir que las formas autoritarias de gobierno, las dictaduras militares y, en el pasado, los regímenes fascistas son las formas extremas del poder de las élites económicas. Son su plan B y constituyen la última tabla de salvación para mantener el sistema a flote.
* * *
Para Wolf, el capitalismo es el único sistema preferible, pero si se enumeran todos los elementos que él mismo expone y se reflexiona sobre ellos con coherencia, es muy cuestionable que se pueda salvar la democracia burguesa si se sigue creyendo incondicionalmente en este sistema. Me complace dejar la decisión en manos del lector o lectora.
Notas:
(1) Proporcionalmente los ricos consumen menos de sus ingresos que los pobres. En este contexto Wolf cita un estudio de la OCDE, el club de los países más ricos, que afirma que el crecimiento económico «se ve obstaculizado si se deja atrás a las rentas más bajas».
(2) Martin Wolf cita aquí a Shwan W. Rosenberg, ‘Democracy Devouring Itself: El auge del ciudadano incompetente y el atractivo del populismo de derechas’.
(3) La plutocracia es una forma de gobierno en la que el poder está en manos de los más ricos.
(4) Algunos ejemplos: Berlusconi, el precursos de Meloni, controlaba gran parte de los medios de comunicación italianos. En Francia el ultraderechista Zemmour cuenta con el apoyo del multimillonario y magnate de los medios de comunicación Vincent Boloré. En Hungría Orban ha conseguido un control muy grande sobre los medios de comunicación.
(5) Se trata de una especie de senado no electo con un mandato limitado, un parte del cual se sustituye cada año. Sus miembros son personas «de logros excepcionales en una amplia gama de actividades cívicas: el derecho, la política nacional y local, el servicio público, los negocios, los sindicatos, los medios de comunicación, el mundo académico, la educación, el trabajo social, las artes, la literatura, los deportes, etcétera”.
(6) Esta distinción proviene de George Orwell.
(7) Un análisis materialista examina los intereses en juego y el equilibrio de poder. Un análisis idealista examina las ideas y los valores que impulsan a los actores.
(8) Todo trabajador o empleado produce más riqueza que la que recibe como salario. Ese «más» se llama «plusvalía», que es la fuente de los beneficios. Sin ese valor añadido o beneficio el empresario no contrataría ni retendría al personal.
(9) Leviatán es un libro del filósofo político Thomas Hobbes. En ese libro el Leviatán representa el poder del Estado, el soberano, que gobierna a los ciudadanos por el bien de todos.
(10) El gobierno debe ser capaz de hacer concesiones sociales a las clases bajas y transigir en cuestiones secundarias para no perder el apoyo político de la mayoría. El Estado tampoco puede satisfacer las necesidades y demandas de todas las facciones del capital al mismo tiempo. Lo que es bueno para un grupo no lo es necesariamente para otro.
(11) Ralph Miliband lo ha analizado excelentemente. Véase, por ejemplo, su libro The State in Capitalist Society, Londres, 1969.
(12) Ese 10% correspondía a los hombres «libres», es decir, los que no tenían que ganarse la vida. Esclavos, liberados, extranjeros, mujeres, así como pequeños agricultores, artesanos, tenderos y comerciantes estaban excluidos de la vida política.
(13) Basta pensar en «integrar» a los movimientos obreros radicales en el sistema, controlar los medios de comunicación, mantener las decisiones socioeconómicas importantes fuera del parlamento, etc. Véase Por qué los impuestos a los millonarios están en el centro de la democracia.
(14) Wolf se refiere aquí a Trump.
Artículo original: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2023/08/16/topeconoom-waarschuwt-kapitalisme-verkeert-in-ernstige-crisis/
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la traducción.



