El economista francés Cédric Durand desarrolla su hipótesis sobre el capitalismo en su etapa actual y plantea algunas propuestas para repensar lo público.
¿Hay algo de novedoso en ilustrar la forma en que futuros punks, distópicos, imaginados en la segunda mitad siglo xx, se han impuesto como realidad? Probablemente no. En todo caso, no es allí donde reside la originalidad del pensamiento del economista francés Cédric Durand. Parte de su propuesta se plasmó en su libro Tecnofeudalismo. Crítica de la economía digital 1, que se publicó en francés en 2020. Durand se sirve del estudio de las dinámicas de inversión de las big tech, los márgenes desmedidos de rentabilidad y las modalidades de apropiación del conocimiento en las cadenas de valor mundiales para plantear la hipótesis de que se está operando una transformación cualitativa del capitalismo llevada adelante por los gigantes tecnológicos. La hipótesis de una feudalización del capitalismo, que desarrolla en esta entrevista, le sirve para detallar este repertorio reaccionario, pero también para proponer nuevas formas de intervención pública y repensar el rol del Estado en este campo.
Al leer su libro, lo primero que se hace evidente es la paradoja temporal en que nos encontramos. Es decir, las discusiones intelectuales tienden a caracterizar el tiempo presente entre aceleracionismo e hipermodernización, pero usted sostiene que hay que mirar las tendencias feudalizantes de acumulación. ¿Cómo hemos llegado a este punto?
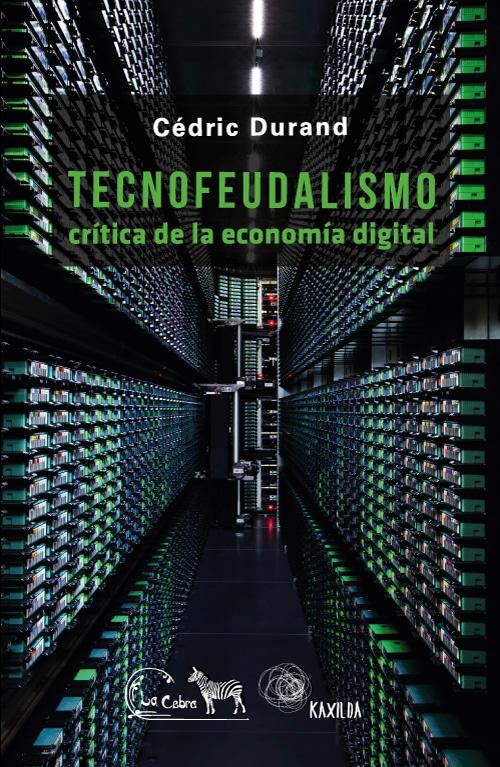
Una de las grandes lecciones del siglo xx es que la historia no tiene un sentido determinado, ni en un plano teleológico ni en sus ritmos. Existe lo que el filósofo francés Daniel Bensaïd llamaba la discordancia de tiempos2: diferentes temporalidades con diferentes lógicas. Por otro lado, la segunda cuestión que es importante mencionar es que ciertamente lo que produce el capitalismo es una mayor socialización objetiva del trabajo y, en última instancia, las condiciones para que la humanidad progrese hacia una mayor capacidad de control de su destino colectivo. Sí, el capitalismo produce eso. Pero el capitalismo también genera tendencias reaccionarias y ambas pueden coexistir. De hecho, hay dimensiones de la socialización que son progresistas, y al mismo tiempo otras dimensiones que son más reaccionarias.
La tesis que defiendo en el libro pretende romper con esta visión irénica que se extendió en los años 90, como desde la derecha que decía: «Voilà, vamos hacia un nuevo capitalismo: una nueva economía regenerada con mucha competencia, mucha creatividad». Sin embargo, finalmente, lo que tenemos son supermonopolios hiperdepredadores. Pero también era un discurso que se encontraba en ciertos sectores de la izquierda, sobre todo en la corriente aceleracionista, cercana a Toni Negri, que era muy optimista sobre la idea de que el general intellect que emergería de todo esto sería la base para una democracia radical que ya estaba ahí. Y eso tampoco resultó ser así… ese es el punto. En todo caso, no soy el primero en hacer esta analogía entre el feudalismo y el capitalismo, ni en señalar las tendencias feudales que existen dentro del capitalismo.
Si la creciente acumulación de poder por parte de sectores técnicos dentro de la estructura empresarial también fue trabajada por John K. Galbraith en la década de 1960, en su análisis de la conformación de una tecnoestructura empresarial, lo que usted describe ¿se trata de una dinámica generalizada por fuera del circuito empresarial?
Absolutamente. Pero si somos específicos sobre la cuestión del feudalismo, Karl Marx ya retomaba a Charles Fourier y hablaba del feudalismo industrial para referirse a las grandes concentraciones financieras que eliminaban la competencia y organizaban de manera altamente monopolística las diferentes ramas de la industria. En particular, Marx tenía en mente el desarrollo del crédito bajo el régimen de Napoleón iii en Francia, con los hermanos [Émile e Isaac] Pereire. En el ámbito de la filosofía política, está Jürgen Habermas, quien hablaba de la refeudalización de la esfera pública, es decir que la ausencia de autonomía de los agentes impide sostener una auténtica conversación pública que es, finalmente, de donde emerge un proceso deliberativo sustancialmente rico. De acuerdo con Habermas, este repliegue conducía a la ausencia de una esfera pública, a su atrofia, lo que desembocaba en una refeudalización3. En los años 90, también se realizaron estudios sobre el repliegue postsoviético hacia formas feudales. Más recientemente, en el ámbito digital se ha trabajado en una línea similar a la de Habermas en referencia a la existencia de un feudalismo digital.
Así que hay varias ideas que van en esa dirección. Me parece que lo original de mi trabajo es partir de ese enfoque, pero insistir en la estructura de costos y en el tipo de estrategia económica asociada, así como en lo que esto implica en las relaciones de producción. Así que podríamos decir que en mi trabajo hay un tratamiento de la economía política hardcore, presente en particular a partir de la segunda parte del libro, y esto es algo singular en comparación con otros estudios, que suelen ser más bien alusivos o centrados en el ámbito de las ciencias políticas.
¿Cuál sería la especificidad que aporta este ángulo de análisis?
Para ser más preciso, el feudalismo no es un retorno a formas individualizadas de producción. El feudalismo, después de todo, implica ciertamente la dependencia de los siervos, pero también supone la existencia de campesinos autónomos, independientes, que trabajan con sus propios medios de producción, sus propias herramientas, etc. No es a eso a lo que me refiero. En lo que a mí respecta, lo que describo aquí es una forma extrema de socialización del trabajo, pero que adopta una característica particular: la monopolización de lo que llamo la gleba digital. El paralelismo con el sistema feudal surge cuando vemos que la lógica de producción es desplazada por la de depredación. Y si en tiempos feudales esto estaba estrictamente vinculado al control de la tierra, hoy se trata de monopolizar el conocimiento.
En términos generales, esto incluye los datos, los algoritmos, las infraestructuras necesarias para operar (incluidos los elementos físicos, como los centros de datos, los cables, etc.) y las competencias necesarias para organizar todo esto. Entonces se trata de una especie de monopolización de estas herramientas, que no son medios de producción en el sentido tradicional, sino medios de coordinación. Y el conjunto de la coordinación social, se trate de relaciones privadas entre individuos, de empresas productivas o incluso de Estados, depende del acceso a recursos que están extremadamente concentrados.
Su concentración se explica por razones muy simples. En primer lugar, para producir estos recursos se requieren economías de escala extraordinarias que adquieren dos formas. La primera es que las fuentes originales de datos –es decir, los primeros puntos de recogida– son extremadamente raras. Ya hemos transformado prácticamente todo lo que era posible convertir en datos en el mundo, y ahora, obtener nuevos datos significa principalmente buscar datos de alta calidad. Por lo tanto, quienes lograron capturar esos puntos de acceso a los datos se posicionaron como un monopolio que puede compararse, de manera tradicional, con la concentración de tierras. En segundo lugar, existe una dinámica de costos propia del mundo de la información. Lo que implica que una vez que se ha creado una base de datos, un algoritmo o un servicio digital, los costos de explotación son continuamente decrecientes. El costo marginal es prácticamente nulo. Y, por supuesto, quienes ocupan la primera posición –los llamados hiperescaladores– pueden avanzar extremadamente rápido.
La combinación de estos dos elementos –una lógica rentista asociada a la tierra y, al mismo tiempo, una lógica industrial radicalizada– se conjuga en estas nuevas herramientas, y esto genera una tendencia hacia una monopolización extremadamente fuerte. Esta extrema monopolización se traduce en la existencia de un pequeño grupo de agentes digitales que podríamos llamar meta knowledge agents [agentes de metaconocimiento], que captan directamente la plusvalía y se vuelven indispensables, y a través de esta centralización adquieren, sin duda, un rol económico muy importante, pero fundamentalmente un rol político. ¿Por qué un rol político? Porque organizar el conocimiento y la coordinación no es lo mismo que vender calcetines; se trata de algo vital en lo que constituye una comunidad.
Otra de las paradojas que usted aborda es el hecho de que esta acumulación monopolística de la estructura digital y del conocimiento contradice fuertemente las promesas hechas por Silicon Valley desde sus inicios, pero también los dos mitos fundamentales en la articulación de la narrativa neoliberal. En ese sentido, ¿qué nos dice el momento presente sobre las ideas que sostienen que el mejor medio de coordinación es a través del mercado y que la propiedad privada es la mejor manera de garantizar la libertad?
Efectivamente, el momento en que el relato de Silicon Valley se impone como un discurso económico dominante es a finales de los años 90 y principios de los 2000. Antes de eso, había un discurso sobre la «nueva economía», pero era más una observación de los cambios en marcha que una doctrina económica consolidada. Sin embargo, este momento de finales de los años 90 es bastante paradójico porque coincide con las primeras grandes crisis financieras en los países del Sur. Ya habíamos tenido la crisis asiática en la década de 1980, en 1994 la crisis de México, en 1997 nuevamente la crisis asiática, y en 1998 la crisis rusa. Todo esto empieza a sacudir seriamente lo que se suponía era el novedoso gran proyecto del neoliberalismo: la apertura total de los mercados de capitales.
Al mismo tiempo, se vive la transición postsocialista en los países de Europa del Este, que resulta ser un fracaso monumental en términos de impacto socioeconómico. Hay que recordar que Rusia, por ejemplo, redujo su pib a la mitad durante ese periodo. Las aparentes ventajas de la apertura de mercado se tradujeron en general en una especie de salvajismo brutal que empobreció a casi todo el mundo. Así que la idea de que simplemente liberalizar y privatizar sería suficiente empieza a perder credibilidad.
Es este el contexto en que el relato de Silicon Valley se presenta como novedoso. Lo que nos dicen es «ok, no se trata solo de abrir el mercado, sino de generar las condiciones necesarias para la innovación. Las nuevas empresas no son como las de antes». Entonces, la regeneración del tejido productivo de startups, que eventualmente se convierten en grandes empresas, cerraría el círculo virtuoso de un proceso de destrucción creativa muy schumpeteriano. Justo sobre este punto se construye la doctrina de Silicon Valley, o lo que podríamos llamar el «consenso de Silicon Valley». Que es básicamente lo mismo que el neoliberalismo pero con un añadido clave: el endurecimiento de la propiedad intelectual para proteger a los innovadores. La idea es sencilla: para que haya innovación, es necesario proteger los ingresos de quienes la desarrollan. ¿Qué implica esto? Primero, fortalecer las rentas asociadas a la propiedad intelectual. Segundo, reducir los impuestos sobre el capital, ya que se considera que este remunera fundamentalmente la innovación y el emprendimiento. Entonces tenemos como resultado un relato schumpeteriano, innovador, que se superpone al discurso neoliberal clásico y que tiene como mejor ilustración la startup, que es algo sumamente cool. La inicias con amigos, tienes una buena idea y quizás te hagas muy rico o quizá incluso cambies el mundo. Es, en esencia, el sueño.
Pura diversión en el garaje de la casa…
La realidad es que la mayoría de las startups, obviamente, fracasan. Hay muy pocos casos de éxito, y cuando las startups triunfan se convierten en grandes y viejas empresas extremadamente agresivas.
El término «innovación» está constantemente presente en sus textos porque parece ubicarse en el corazón del relato de Silicon Valley. Al respecto, las corrientes libertarias parecen servirse del intento de varios gobiernos latinoamericanos de amplificar la presencia estatal en la economía para sugerir que la planificación estatal no funciona y que es contraria a toda innovación. Sucede algo similar a cuando la caída de la Unión Soviética fue determinante en la consolidación de la racionalidad del Consenso de Washington. ¿Es posible pensar innovación y planificación de forma no excluyente?
Es una muy buena pregunta. Efectivamente, suele ser lo que se opone a la idea de planificación. La respuesta puede ser bastante simple: la planificación no es únicamente la URSS. La planificación también es China. Hoy en día en China hay muchísima planificación y desde el punto de vista de la innovación es el lugar más dinámico después de Estados Unidos. Todavía no están en la frontera, pero…
Es, no obstante, un ejemplo que puede causar temores u objeciones por las lógicas autoritarias que existen en el país…
Bueno, ese es otro problema que no tiene que ver con la innovación, sino con la dictadura. Podemos tomar otro ejemplo: Corea del Sur. En su momento, fue una dictadura, pero la economía estaba profundamente planificada. Era una dictadura procapitalista. De hecho, la Francia de la posguerra también tenía una planificación significativa. No era una superdemocracia, pero tampoco una dictadura. Otro ejemplo más: la socialdemocracia sueca.
Cuando hablamos de planificación, es un concepto demasiado difuso. ¿De qué estamos hablando exactamente? En esencia, hablamos de la socialización de la inversión y eso es lo que resulta decisivo. Y la socialización de la inversión existe incluso dentro del capitalismo, en grados más o menos variados. En su forma mínima, se regula para prohibir ciertos tipos de inversión. En su forma máxima, encontramos formas de socialización de la inversión muy fuertes, como en la Francia o Corea del Sur de la posguerra. Esto implicaba una alta tributación sobre las ganancias y, al mismo tiempo, un control estricto del crédito, indicando qué tipos de proyectos eran permitidos y cuáles no.
Estas son formas de planificación muy avanzadas, pero esto no significa que el mercado desaparezca por completo ni que la innovación de los productores sea eliminada. Se trata de establecer los sectores de prioridad en el desarrollo, pero la manera en que se realizan las inversiones en esos sectores queda librada a la iniciativa de los productores. Expresado de otra forma, el planificador puede decir: «Construyan una línea de producción para textiles deportivos de alta gama». Pero el tipo específico de textiles, las máquinas utilizadas o la organización del trabajo son decisiones de los productores, que suelen ser empresarios, aunque también podrían ser cooperativas o empresas locales.
A mi parecer, la clave está aquí: la innovación efectivamente requiere de una forma de indeterminación y es necesario permitir espacio para esa flexibilidad. Pero esa indeterminación no es en absoluto incompatible con formas de socialización que definan la dirección hacia dónde avanzar. De hecho, la planificación de la innovación ha existido y sigue existiendo de forma muy amplia. En el sector público, esto es evidente. Tomemos el caso de Francia: los TGV [trenes de alta velocidad] son fruto de grandes programas públicos. Hay muchos ejemplos de este tipo, algunos exitosos, otros no tanto, pero muchos de ellos sí han funcionado muy bien. Si tomamos el caso de EEUU, como lo muestra el trabajo de Mariana Mazzucato4, toda la investigación fundamental detrás de los productos tecnológicos de Silicon Valley fue financiada por el Departamento de Defensa.
Lo que quiere decir que hubo una dirección cuando se decidió trabajar en mecanismos de geolocalización, vehículos autónomos y otros avances. Luego, el paso final para la aplicación lo dieron los emprendedores. Lo que quiero resaltar es que, por supuesto, existen el genio humano y la creatividad, pero no necesariamente están ligados al mercado. Es necesario dejar espacio para la flexibilidad. El mercado, en el ámbito de los bienes de consumo, ayuda a seleccionar la mejor modalidad de producción, pero gran parte del esfuerzo innovador ocurre fuera del mercado, llevado a cabo por científicos o incluso por burócratas, en menor medida, que deciden en qué dirección avanzar. En el caso de EEUU, incluso se habla de un «Estado desarrollador encubierto» porque no solo está DARPA (la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa), sino también programas en salud y otros proyectos locales, aunque algunos sean redundantes entre sí. En resumen, para cerrar este tema sin entrar en demasiados detalles, es cierto que la innovación necesita flexibilidad e indeterminación. Pero la idea de que el mercado es el motor exclusivo de la innovación es mayormente falsa. Lo es solo en la fase final de comercialización, pero todo esto se apoya en estructuras burocráticas que sostienen la innovación, incluso en un país como EEUU.
Muchos podrían decir que la competencia es el mejor camino para evitar la concentración de poder en las big tech. ¿Qué piensa de ello?
Con la elección de Donald Trump parece que ya no iremos en esta dirección, pero antes de su llegada al poder había un argumento bastante sólido, especialmente en EEUU bajo la dirección de la presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan5 y, en parte, en Europa, que tomaba una postura muy dura frente a las big tech. Es muy acertado que los reguladores se preocupen por el impacto de las grandes tecnológicas, que digan: «Cuidado, esto es peligroso para el futuro de nuestras economías porque generará desigualdades extraordinarias, pero también plantea desafíos políticos porque su poder amenaza la autonomía de las instituciones públicas». Ese análisis es completamente correcto y necesario, tenemos razón al preocuparnos por esto.
Sin embargo, la respuesta que propone enfrentarlas a través del desmantelamiento de las big tech y el fomento de una mayor competencia me parece insuficiente, o podríamos decir, subóptima. Claro, puede ser mejor tener muchas pequeñas empresas privadas en lugar de un gran monopolio privado sobre el cual no tenemos control. Pero lo ideal sería tener un gran monopolio bajo control público o, al menos, fuertemente regulado.
¿Por qué? Simplemente porque existen lógicas de monopolio natural que ya mencioné antes. Si una empresa como Google funciona tan bien, es precisamente gracias a la fertilización cruzada entre sus distintos servicios. Lo que sucede en Gmail se alimenta de lo que ocurre en Google Maps y viceversa. Entonces, surge el gran interrogante de cómo Google obtiene beneficios… pues a través de la publicidad personalizada. Pero lo hace distribuyendo anuncios en todo su ecosistema de servicios, manteniendo un nivel de costo relativamente bajo. Si fragmentamos esos servicios, eso implicaría tener múltiples proveedores que tendrán que buscar su remuneración en cada uno de estos servicios. ¿El resultado? Más mercantilización de cada servicio. ¿Es realmente deseable? Yo creo que no. Es cierto que al dividir Google podríamos reducir su poder concentrado y eso sería positivo, por supuesto. Pero, por otro lado, tendríamos servicios de menor calidad y más mercantilizados y eso desde mi punto de vista no sería un resultado positivo. No hay razón para imponernos algo así. Creo que esto es importante. Quizá pueda dar un ejemplo para ilustrarlo mejor.
Sí, adelante…
Ahora en Europa, cuando compras un teléfono Android, tienes la posibilidad de elegir entre distintos motores de búsqueda. Al configurar por primera vez tu dispositivo, te pregunta si prefieres Google, Bing u otros, dependiendo del país. Pero la pregunta importante es ¿cómo los motores de búsqueda ingresan en esta selecta lista? Detrás de las opciones que tu teléfono te propone, hay un sistema de subastas: las empresas deben pagar y los que ofrecen más dinero son los que terminan en los cuatro primeros lugares que se muestran por país.
El problema es que los mejores motores de búsqueda, aquellos que respetan más la privacidad de los usuarios, son los que tienen menos capacidad de generar ingresos. Por lo tanto, tienen menos posibilidades de competir en estas subastas. Esto es lo que explica el motor de búsqueda DuckDuckGo: ellos dicen que no tienen ninguna chance de ganar la subasta porque, precisamente por el hecho de ejercer una práctica ética, los ingresos que generan son mínimos. Ello no significa que no sean útiles para los usuarios, sino que no pueden permitirse financiarse mediante publicidad en la misma medida que otros. Aquí se hace patente la contradicción clara entre el valor de uso y el valor de cambio, ya que la mercantilización de los servicios digitales, asociada a su extrema fragmentación, termina destruyendo valor de uso. Creo que esta es la contradicción fundamental.
Demos ahora un gran salto: resulta que el ámbito digital es, en esencia, una objetivación de lo social. Parcialmente, pero en su base es eso. Retomando los términos de Frédéric Lordon, podríamos llamarlo una «trascendencia inmanente»6. ¿Qué es lo digital, en el fondo? No son tus datos ni los míos por separado, sino la interrelación entre nuestros datos. ¡Y eso es lo social!, una sustancia social. Y quienes controlan esa sustancia social son capaces de apropiarse de los ingresos que genera. Ahora bien, si fragmentamos esa sustancia y lanzamos esas partes al mercado, estamos actuando de forma absurda porque esas conexiones ya existían de manera natural. Por eso, yo soy partidario de opciones públicas y regulaciones fuertes.
Ahí podemos entrar en otra discusión, por ejemplo: ¿en qué medida los datos deben ser accesibles y a quiénes? Yo creo que deberían ser accesibles, pero bajo regulación. Algo parecido a lo que ocurre con los archivos nacionales: puedes obtener acceso a ellos si lo solicita una comisión y puedes usarlos para investigación, proyectos públicos o incluso empresariales, bajo licencias específicas. Construir datos como bienes comunes no significa que estén disponibles sin restricciones en el mercado, sino que se traten como bienes comunes. Otro enfoque promueve la discusión de la responsabilidad de los algoritmos. Los algoritmos generan efectos reales: desde embotellamientos hasta depresión en adolescentes, pasando por diferentes formas de contaminación. Si somos capaces de demostrar la relación entre el uso del algoritmo y estos efectos, la responsabilidad penal debería recaer sobre quienes los desarrollaron o implementaron. Esto no significa que tengamos que entender cómo funciona cada algoritmo, sino responsabilizar legalmente a los que los despliegan por los resultados que generan. Un tercer mecanismo sería el modelo de la golden share (acción de oro), muy utilizado en China. Este mecanismo implica que el Estado tenga derecho de veto en los consejos de administración de ciertas empresas. Esto permite que las autoridades anticipen los movimientos de innovación tecnológica, en lugar de correr siempre detrás de ellos tratando de regular después de que los efectos ya estén presentes. Para América Latina o incluso para países como Francia, este sistema no va a servir de mucho, pero en EEUU es un debate que puede ser muy importante. Finalmente, otra opción es construir alternativas públicas. Hoy en día, un motor de búsqueda público podría ser una respuesta viable…
Algo similar a lo que lleva adelante Brasil en este momento con el Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO).
Exactamente. Lo que está haciendo Brasil es muy bueno, pero incluso para Brasil, que es un país grande con medios significativos, va a ser difícil ponerse al nivel de los más avanzados en ese terreno. Nosotros lo que sostenemos es que todos los países, excepto EEUU y en menor medida China, dependen hoy en día del sistema digital. Así que todos esos países deberían tener interés en hacer emerger una infraestructura pública mínima a escala mundial en el ámbito digital.
Esto parece utópico, pero creo que es necesario plantear la cuestión, incluso si hoy no parece realizable. Sería algo como lo que surgió con la Unión Postal Universal: una coordinación internacional en el ámbito digital, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y si eso no funciona, podría ser a través de una organización paralela, que pueda proporcionar un conjunto de servicios digitales básicos. Hablamos de cosas como capacidad de cálculo, sistemas de asignación de direcciones, motores de búsqueda, que sean servicios tal vez no extremadamente sofisticados ni avanzados, pero que ofrezcan una forma de infraestructura robusta, accesible y relativamente neutral. Algo así como un marco acordado entre los distintos Estados a escala internacional. Esa sería una de las condiciones necesarias para avanzar.
En los años 50 y 60 hubo muchos debates sobre la idea de la computer as public utility [la computadora como servicio público] y creo que necesitamos revivir esa discusión hoy, porque ahora vemos cómo los monopolios privados están cumpliendo funciones que deberían ser de utilidad pública. Y eso es muy peligroso, por una lista de razones que podríamos detallar, pero especialmente porque pone en entredicho la soberanía de los Estados. Así como sirve el ejemplo de América Latina, sirve también, por ejemplo, el de Suiza. Se dan cuenta de que dependen de las big tech para servicios claves, y no les gusta demasiado. Nadie quiere estar en esa situación.
Parece ser que la respuesta a las big tech se centra en la vía legal, con las medidas antimonopolio que se impulsan en EEUU y en los intentos de regulación por parte de la Unión Europea, pero me pregunto qué otras respuestas políticas se pueden formular, porque la unión interestatal parece ser ideal pero muy alejada de las posibilidades reales en el presente…
Es cierto que puede parecer utópico, pero cuando vemos que Brasil toma una iniciativa… es genial que Brasil lo haga. Sin embargo, lo que Brasil debería hacer es aprovechar esta iniciativa para proponer a otros países que se unan. Evidentemente, no va a ser directamente un acuerdo mundial con todos los países. Pero lo que quiero decir es que es importante plantear la cuestión, Brasil está considerándola, en Europa algunos países están reflexionando sobre ello, Suiza también se está haciendo la misma pregunta.
En algún momento estas opciones deben fortalecerse mediante la cooperación. Si los Estados se dan cuenta de que existe una amenaza existencial para su capacidad de autonomía política, es decir, que está en juego su capacidad de decisión y soberanía, en algún momento esto los hará reaccionar. Por lo tanto, si bien no se está desplegando ahora mismo, es una cuestión tan inmediata y realista desde el punto de vista de la capacidad de autonomía de acción de los Estados que inevitablemente se planteará.
Hay una cuestión que sigue latente y sin respuesta y es la desconexión entre la amenaza a los Estados como entidades abstractas y la amenaza a los individuos en un nivel más específico. Si las big tech en su forma actual están omnipresentes en nuestra vida apropiándose de los datos y del conocimiento colectivo, ¿cómo podemos politizar esta cuestión? Es decir, ¿cómo podríamos constituir una «conciencia de clase tecnológica» para hacer frente a este tipo de explotación?
En mi opinión, no hay solución individual que valga. De hecho, se ha intentado mucho a través del software libre, las plataformas alternativas, etc. Y está bien intentarlo. Pero en realidad, la mayoría de estos dispositivos o bien están asociados a las big tech o bien son utilizados por ellas. Por ejemplo, una gran parte de los proyectos de software de las big tech se lanza bajo la forma de software libre, para lo cual se moviliza a la comunidad de investigadores, ingenieros, etc. Y al final, como las empresas poseen las infraestructuras y los servicios complementarios, terminan concentrando en sus productos comerciales las soluciones desarrolladas por la comunidad de software libre. Es decir, se apropian de ese trabajo realizado por la comunidad. Si tomamos, por el contrario, los servicios digitales desarrollados fuera del radar de las big tech, es cierto que pueden ofrecer ciertas garantías en la protección de datos, pero invariablemente también dependen de una serie de servicios producidos por las big tech. Hay muy pocos espacios completamente autónomos de estas empresas. ¿Por qué? Porque son competencias generales. En el peor de los casos, hablamos de los cables y la infraestructura física básica, etc.
Entonces, ¿cómo politizar esto en el nivel individual? Creo que hay varias maneras. Esto quizás me lleve a desviarme un poco, pero pienso que hemos llegado a un punto límite en la digitalización del mundo. Hemos llegado muy lejos, e incluso las big tech se dan cuenta de que estamos alcanzando ciertos límites. Es decir, aunque las tecnologías sigan desplegándose, ya sabemos lo que pueden hacer. Nos damos cuenta de que efectivamente cumplen ciertas funciones, pero tampoco lo van a cambiar todo. Y por otro lado, emerge el sentimiento de que las big tech son demasiado invasivas: hay problemas de salud pública, problemas ecológicos. Creo que todos estos elementos nos llevarán a cuestionarnos sobre cuál es realmente el lugar del mundo digital en nuestras vidas, en los sistemas educativos, en los tipos de interacción, etc. Pienso que esta será una de las conversaciones claves. ¿Qué espacio le concedemos al mundo digital? ¿Qué tareas le asignamos al ámbito digital y cuáles decidimos que se hagan de manera diferente?
Por ejemplo, ¿decidimos crear en las ciudades espacios libres de tecnología digital, donde las personas interactúen fuera de lo digital? En los sistemas educativos, ¿decidimos que hasta cierta edad no se tenga acceso al mundo digital porque entendemos que hay un mundo más allá de la pantalla? Estas son las conversaciones que debemos tener sobre el lugar del mundo digital. En mi opinión, son importantes, primero desde una perspectiva epistemológica, porque vemos que hay un efecto de reificación y empobrecimiento de las interacciones debido a la digitalización, pero también desde una perspectiva ecológica.
Nos estamos dando cuenta de que el despliegue de todas las soluciones digitales posibles es tal que no es posible sostenerlas a largo plazo. Habrá que decidir dónde es útil el uso de lo digital y dónde no lo es, dónde es frívolo y dónde es superfluo, dónde es perjudicial y dónde es positivo. Es decir, una deliberación sobre los usos del mundo digital es absolutamente necesaria. Y no es tan descabellada como parece. Durante la pandemia de covid-19 en Europa hubo un acuerdo entre la Comisión Europea y Netflix para reducir el uso del ancho de banda de modo que hubiera suficiente para permitir el teletrabajo. Eso demuestra que en algún momento hubo una decisión política sobre el uso de las capacidades digitales disponibles. Netflix aceptó (o fue obligado a) adaptarse a esa necesidad. Este tipo de reflexión, en mi opinión, debe multiplicarse, tanto por cuestiones de emancipación, democracia y salud, como por razones ecológicas. Y esta conversación es muy interesante porque no se trata solo de tecnología, ni únicamente tiene que ver con regular a las big tech; también se trata de decidir qué papel queremos que tenga lo digital en nuestras vidas, independientemente de las formas en que se desarrollan o implementan las tecnologías.
Como diría Wendy Brown, ¿se trata de «rehacer el demos» o, más precisamente, de una forma de «reencastrar la economía», siguiendo a Karl Polanyi?
Sí, exactamente. Hay algo que no mencioné, pero si entendemos que lo digital es una forma de coordinación –una coordinación algorítmica, como menciona Katharina Pistor7–, es importante reconocer que esta coordinación lógica, algorítmica, también tiene efectos de reificación similares a los que tienen la burocracia o el mercado. Entonces hay que decidir cuándo, dónde y cómo la detenemos.
En esa línea, si tenemos la posibilidad de socializar las decisiones, en mayor o menor medida, del Estado, ¿cómo traducir esta participación al ámbito privado cuando se trata de las big tech? En particular, en este momento en que, como lo explica en el libro, la concentración de poder de estas empresas reside en el mito de la propiedad privada.
Lo que yo querría es que las big tech estandarizadas sean monopolios públicos.
¿Una especie de nacionalización?
Básicamente, estamos hablando de infraestructuras generales, como el servicio postal o los trenes. Es una forma de coordinación social generalizada. El motor de búsqueda, hoy en día, es como un servicio básico. Google Maps, todo el mundo lo necesita. Quiero decir, realmente hay una lógica de sistemas universales. Esto no significa que no haya espacio para iniciativas privadas, cooperativas o similares, pero las grandes cosas que están estandarizadas deberían ser gestionadas bajo control público. Evidentemente el problema es que estas son empresas que tienen sede en un país, por lo tanto, hay una lógica que es muy difícil de manejar. No se puede decir: «Nacionalizo Google en Francia», eso no tiene ningún sentido. Ahí hay una dificultad específica. Podemos imaginar, por ejemplo –y esto también forma parte de las posibles soluciones– que en las negociaciones entre las big tech y su autorización para operar en diferentes países se establezcan condiciones al respecto. Es decir, que básicamente se otorgue una licencia a Google, Amazon, etc., y que en esa licencia los Estados se reserven ciertos derechos de supervisión sobre algunas cuestiones. No se trata de una nacionalización, pero hay maneras de contener esto de manera bastante significativa.
Parece que con la elección de Trump el escenario es bastante sombrío, sobre todo si tomamos en cuenta que Elon Musk ha estado tan presente en la campaña política y ahora forma parte del gobierno de Trump. ¿Será un periodo dorado de acumulación para las big tech?
Sí, creo que será así. Los partidarios de Trump venían del lado de las big tech más agresivas, las más libertarias, las más antirregulación, etc. Así que realmente tenemos esta especie de alianza entre la extrema derecha y visiones muy libertarias y también, podríamos decir, con toda esta movida transhumanista, una especie de hubris, completamente delirante, alrededor del solucionismo tecnológico, de los emprendedores como estos grandes caballeros. Así que ahí estamos realmente en un delirio absoluto que está yendo un paso más allá. Evidentemente, esto no va a ir en una dirección deseable de ninguna manera y está claro que la victoria de Trump potencia estas tendencias. No quiero entrar demasiado en detalles porque no es mi campo. Pero creo que efectivamente hay, asociadas a la conversación digital, formas de politización que la extrema derecha ha entendido mejor que nosotros.
Una pregunta que pasé por alto, pero que me parece importante antes de terminar, es acerca de la crisis del sistema actual. En su libro menciona dos lógicas que terminan por advenir y acelerar la crisis del modelo feudal: la lógica rentista de las elites, pero también el gasto ostentatorio que hacen de estas rentas. En este momento, cuando hablamos de tecnofeudalismo, ¿cuáles son los signos que nos pueden advertir de un colapso del sistema?
Bueno, la tendencia general no es la de un capitalismo particularmente estable, que funcione bien, que crezca de manera sostenida, etc. Hay una especie de inestabilidad persistente. Tampoco quiere decir que estemos en la década de 1930… es algo ambivalente. Pero sí hay tendencias hacia la crisis que se manifiestan. Entonces, una de mis hipótesis es que el tipo de inversiones que se realizan son importantes, pero no tienen como lógica principal aumentar la productividad. Más bien, su lógica está orientada en gran medida hacia la generación de renta, es decir, una lógica de depredación. Y la lógica de depredación es un juego de suma cero. Esto conduce a tensiones extremadamente fuertes.
Entonces, cuando hablo de una crisis asociada al feudalismo, me refiero a que esta lógica de depredación puede generar nuevos antagonismos que incluso pueden ir más allá de los clásicos conflictos de clase. Por eso la cuestión de los Estados es tan importante. También se puede imaginar que una parte del capital que no está directamente vinculada a todo esto se encuentre en una posición subordinada, de tensión. Ahí pueden surgir nuevas crisis. Por otro lado, es igual de importante tener en cuenta que, desde mi perspectiva, el sector digital no crea mucho valor. El sector digital, en esencia, se apropia del valor. En ese sentido, mi enfoque continúa siendo bastante clásico desde el punto de vista marxista: la producción de valor está vinculada al trabajo y al trabajador. Ahora bien, cómo se distribuye la plusvalía es un juego entre los capitalistas en el que los gigantes tecnológicos obtienen gran parte del beneficio. En otras palabras, puedes ser explotado en una pequeña o mediana empresa que produce maquinaria de alta precisión; en ese caso tu empleador solo se quedará con una pequeña parte de la plusvalía que generes, ya que tendrá que pagar muchos servicios digitales y otras prestaciones a empresas más grandes. Así, parte de esa plusvalía será apropiada más arriba en la cadena. Es crucial entender esto. Por lo tanto, hay contradicciones que están asociadas tanto a la producción de plusvalía en sí misma como a su forma de distribución. No es para nada antinómico.
Volviendo a la cuestión de la crisis, el primer elemento es que esta lógica de depredación lleva a una lógica de estancamiento, un juego de suma cero que exacerba las tensiones políticas. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es más político: hay una especie de banalidad en la idea de que las big tech asuman el liderazgo político de la humanidad. Ellas querrían hacerlo. Sin embargo, encuentran resistencia, incluso por parte de los Estados. Un ejemplo de esto fue cuando Facebook quiso lanzar su Libra, su proyecto de moneda. Si esa moneda hubiera existido, habría sido la más utilizada en el mundo. Ahora imagina el poder político que eso habría implicado, pero los bancos centrales dijeron que no. Lo que quiero explicitar es que los Estados todavía tienen la capacidad de decidir. Otro ejemplo: los cables submarinos, que hoy pertenecen mayoritariamente a las big tech, podrían ser declarados infraestructuras críticas para el funcionamiento de las sociedades. Los Estados podrían decidir que sean públicos, como lo fueron en el pasado. Hay formas más o menos sofisticadas para diseñar una regulación. Nuevamente, lo que sucedió en China con las golden shares fue un caso en el que el gobierno despidió a los líderes del sector y retomó el control político. Por lo tanto, aunque la tendencia al tecnofeudalismo está latente, eso no significa que vaya a materializarse por completo. Los actores políticos, al menos en los grandes Estados, todavía tienen los medios para retomar el control.
Notas:
1. Ediciones Kaxilda / La Cebra, Guipúzcoa-Adrogué, 2021.
2. D. Bensaïd: La discordance des temps. Essais sur les crises, les classes, l’histoire, Les Éditions de la Passion, París, 1995.
3. J. Habermas: L’espace public, Payot, París, 1988.
4. M. Mazzucato: El Estado emprendedor. La oposición público-privado y sus mitos, Taurus, Barcelona, 2022.
5. L.M. Khan: “Amazon’s Antitrust Paradox” en The Yale Law Journal vol. 126 No 3, 2017.
6. F. Lordon: Imperium. Structures et affects des corps politiques, La Fabrique, París, 2015.
7. K. Pistor: The Code of Capital, Princeton UP, Princeton-Oxford, 2019
Fuente: https://nuso.org/articulo/315-desborde-reaccionario-del-capitalismo-la-hipotesis-tecnofeudal/



