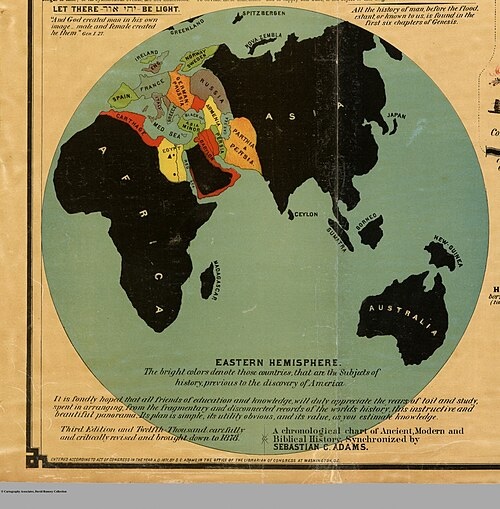Cuando pretendemos ser “universales” y asumimos discursos y narrativas
que se ajustan a normas impuestas por la academia eurocéntrica, lo que
realmente hacemos es matar la inspiración y forzar nuestras realidades locales
a un molde que nunca les perteneció. Se nos exige traducir experiencias,
memorias y saberes a un formato que no dialoga con nuestras historias ni con
nuestras cosmovisiones. El resultado, lecturas falsas o, al menos, erróneas de
nuestras realidades, ya que se interpreta la vida desde categorías que fueron
diseñadas para otros contextos, bajo otras lógicas y con intereses distintos.
El academicismo eurocéntrico funciona como una camisa de fuerza, decide qué es
ciencia y qué no lo es, qué conocimiento tiene valor y cuál debe ser
silenciado. No solo jerarquiza, sino que deslegitima aquello que no se ajusta a
sus parámetros de validez. Así, el conocimiento producido en los territorios
del sur, en comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas, son
constantemente reducido a “anécdota”, “creencia” o “saber popular”, pero rara
vez se lo reconoce como una forma de estudiar e investigar la naturaleza desde
nuestros fundamentos filosóficos y desde nuestra realidad en sí misma.
Aníbal Quijano, al hablar de la colonialidad del poder, nos recuerda que no
basta con la independencia política para liberarnos, seguimos atados a patrones
coloniales que clasifican y subordinan los saberes. De allí surge también la
colonialidad del saber, donde la ciencia moderna se coloca como la única forma
legítima de producir verdad. En esa misma línea, Walter Mignolo advierte sobre
la necesidad de un “giro decolonial”: no basta con incluir algunos elementos
locales en el discurso académico, sino que se requiere desplazar el centro de
enunciación, romper la idea de universalidad y abrir espacio a la
pluriversalidad de saberes.
Pensadores como Catherine Walsh han señalado que el reto está en construir
epistemologías otras, que nazcan de los territorios, de las memorias de
resistencia y de los pueblos históricamente negados. Se trata de hacer de la
diferencia no un déficit, sino una potencia. No es la periferia la que debe
adaptarse al centro, sino el centro el que debe reconocer que nunca existió una
sola manera de producir conocimiento.
El academicismo eurocéntrico, en su pretensión de objetividad, niega lo
vivencial, lo espiritual y lo comunitario. Niega la oralidad como forma
legítima de memoria. Niega la sanación, la espiritualidad, los tejidos
comunitarios y los saberes que se transmiten de generación en generación. Sin
embargo, estos son los que han permitido a nuestros pueblos resistir a siglos
de opresión.
Cuestionar el academicismo no significa rechazar el pensamiento crítico, sino
más bien radicalizarlo, reconocer que existen muchas formas de conocer y de
interpretar el mundo, y que todas merecen espacio y respeto. La verdadera
ciencia debería ser un acto de diálogo, no de imposición. Como sostiene
Boaventura de Sousa Santos, lo que necesitamos es una “ecología de saberes”, un
bosque de conocimientos, un encuentro horizontal entre conocimientos diversos,
sin jerarquías ni exclusiones.
El desafío está en desatar los nudos de esa camisa de fuerza y abrir camino a
nuevas narrativas. Narrativas que nazcan desde la comunidad, desde los pueblos
y desde sus propias formas de pensar y sentir. Solo así dejaremos de producir
falsas lecturas de nuestras realidades y podremos escribir desde la
autenticidad de nuestras memorias dejadas en las huellas de los abuelos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.