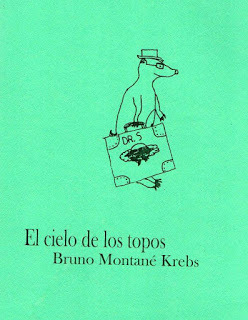Un vampiro mira a un poeta mientras escribe y de su sed extrae esta poética, que sería la de Bruno Montané: “Garrapateas versos que a mí tan solo / me parecen venas, translúcidos caminos / en los que se mueve una energía que desconozco”. La ecuación romántica entre poesía y vida fluye por esas líneas como si circulara por ellas sangre, y la imagen de los caminos es una de las más insistentes en expresarlo. Parece inevitable recordar las últimas palabras del Manifiesto Infrarrealista: “Déjenlo todo, nuevamente láncense a los caminos”, aunque en los versos, ahora, el sentimiento esté tan lejos de aquel juvenil dejarlo todo: “Y mientras pensar es un camino, / todo está hecho / de lo que queremos comprender. / O todo es lo que al saberse da dolor / y hace germinar las llamas / de una creación que de todo viene / y a todo mira”. La poesía de Bruno Montané (Valparaíso, Chile, 1957) traza un recorrido para percibirlo todo, implicarse en todo, sumergirse, no renunciar a ningún chispazo o pregunta.
Lejana también esta propuesta de las de los poetas compañeros de juventud (Roberto Bolaño, Mario Santiago…), sin el toque beat que a ellos los puso en marcha, a distancia creciente de la huella surrealista, identificado con las vanguardias latinoamericanas en su voluntad de singularización, Montané (en cuya casa de Ciudad de México se fundó y dio nombre al infrarrealismo) ha asumido una labor de difusión de quienes fueron sus amigos y maestros en los setenta (los peruanos de Hora Zero, especialmente), a través de la admirable editorial Sin Fin, con voluntad de no adscribirse sino a la búsqueda de una lengua propia, entendiéndola como su irrenunciable vivir en el mundo: “pausada visión de los desvíos: / soñamos desde un lugar” –y el adjetivo marca también distancia con la lógica de lo heroico y lo maldito, o el espectáculo del narcisismo, que lengua no son. Bruno Montané me escribió a los pocos días de la muerte de Roberto Bolaño, con quien se había reencontrado en Barcelona; fue entonces cuando lo conocí, Roberto le había dado mi dirección. De su lugar propio de escritura habla con claridad El futuro (Poesía reunida, 1979-2016). Leyendo a Montané, a Bolaño, a Santiago, se aprende sobre la diversidad radical que subyace a los grupos poéticos juveniles, donde una formación compartida, a veces una intensa amistad, propulsan la vía de cada verdadero poeta, mientras se descubre la comodidad de los críticos e historiadores que se aferran a la primera etiqueta para no preguntarse por la aportación específica de cada uno.
El maletín de Stevenson se titula el primer libro de los que integran el volumen (1979-1981): una maleta maltratada por los viajes sugiere el movimiento de un escritor, no con el espejo de Stendhal, sino con la lupa de una intensa sensibilidad. Es significativo que Montané se acogiera a Stevenson en los años en que se le solía presentar como referente del programa narrativo que buscaba historias entretenidas y dinámicas; el Stevenson que porta este maletín ve, en cambio, con ojos de poeta, y no solo en la tensa y ansiosa parquedad de Jekyll y Hyde, sino también en el desasosiego y la pasión con que recorren la isla los piratas y quienes los combaten. Trae este maletín poético una activa materialidad –“en el frío fondo del texto / los hongos se reproducen”–, y la voz sobria va llevando al papel una sucesión de imágenes extrañadamente fotográficas, nítidas, tomas de un mundo que el lector no conoce, pero sí siente al lado, posible. Porque la extrañeza no parece provenir de una situación extrema o irreal, sino de una afilada percepción y la lengua adherida a ella; la insistencia enunciativa, la sintaxis económica, depuran su limpidez. Basta con ese anotar y dejar ahí. O, como el poeta constata: “Mezcla de tacto y sonido: visiones cada vez / más fragmentadas y secas”.
Este “cada vez” apunta a un proceso en el tiempo, que se advierte en sucesivos estratos al leer. Así, se va reduciendo el número de imágenes, mientras ganan aun en definición. Es el aludido efecto de lupa sensorial aplicado a las hilachas de un pantalón, sucias de barro, encendidas de luz, al poder y la resistencia de lo mínimo real. Este impulso parece buscar el último límite en que lo sensible se mantiene: “huellas de insectos se erosionan / en el suelo del poema”, “un osario / de pequeñas ramas, parecen huesecitos de ratones, recuerdan / patas de aves casi invisibles”, donde podría evocar el origen mítico de la escritura china, esas insignificantes marcas naturales que eligió el pincel. Hay en ello un cambio de plano, un oscuro y distinto, vertical, enlace entre las cosas y las palabras.
A partir del segundo libro, El cielo de los topos (1987-1995), por los intersticios de las imágenes no deja de filtrarse una pregunta sobre el estatuto de la realidad de que proceden, sobre el carácter del espacio generado por el pulso de la vida y la lengua. Es decir, está activa también la reflexión. Siguiendo el curso de la lectura, parece una forma de buscar camino entre las imágenes, abriéndose paso cada vez con más eficacia mientras se van afilando sus perfiles. Y es en la particularidad de su reflexión donde quizá la poesía de Bruno Montané encuentra el motor que la dinamiza. Reflexión no es aquí especulación racional, sino el modo que tiene la propia mirada de nombrarse en su tensión hacia el mundo que percibe: “Mi mirada semiafiebrada / crece como un loto lunar”, “mi imaginación se arrodilla / como un niño / que en la orilla mira”. Pasión e imaginación se sienten forma y contenido de la mirada, que –nutrida de ellas– no parecería ciertamente pensar, ni tampoco reducirse a sensibilidad, sino darse como atención, devoción, entrega. Es la suya una apertura que termina confundiéndola con la misma realidad: “Me quedo helado. / Entre las hojas veo el mismo rostro, / el mismo poema”. Entre la fiebre y el hielo, la reflexión (la mirada, que integra la imaginación) va de realidad a realidad, mientras registra las cargas y descargas de energía que en ese trayecto se producen. Tal vez por ello todo bulle, como si temblara –verbo emblemático del poeta– con peculiar agitación orgánica.
Agitación que no puede detenerse. Y, así, en el estrato siguiente, la poesía de Montané muestra un especial predominio de lo discursivo, que toma nota de la luz y la oscuridad de su mundo sin alterarlas ni intervenir en ellas. Lo discursivo, incluso cierta argumentación pautada por sentencias, cabe en un mecanismo de yuxtaposiciones, interrupto, de pequeños saltos, contundentes sobrentendidos. Este nuevo estado se debe más a un cambio tonal que al abandono de los rasgos anteriores: son las exigencias de la reflexión las que lo generan, y el modo de sentir su necesidad es abarcador, acoge todas las tensiones que desde el principio la alimentaban: “La poesía es la búsqueda de una imagen / que, respirando, habla sobre aquello / que los poetas llaman El Temblor”.
Esta búsqueda, este papel de la escritura anuda una alianza con la difícil persistencia de la realidad en un tiempo en que esta se ha ido perdiendo, al acelerarse todos los procesos de virtualización: “escribir nos da una noción / de lo que desaparece”, “escribir es grabar lo que / poco a poco se vacía”. Testimonio y oposición a un fenómeno que amenaza la existencia al diluir sus atributos. Quien habla siente que no encuentra sitio, ni siquiera en la abstracta categoría de lo humano: “Doble visita que haces / a los fondos del día: / te ves como un robot, / te ves como un animal”. Deslizamiento, oscilación, sin meta ni fin. La poética de Bruno Montané toma su fuerza de este estado: “el poema se alimenta / de algo que no transcurre / en el centro de esta escena”. Pero también su obligada incertidumbre: “No estoy seguro de lo que digo”.
De esta síntesis de desamparo y energía resulta expresivo el título El cielo de los topos, imagen que poco a poco se va descubriendo transversal a sus preocupaciones y propuestas. La inversión de los lugares de cielo y pozo muestra el sentimiento íntimo de la vida: “En la piel de los topos, / en los ojos de los topos donde este cielo / no es más que largas horas / de sueño y trabajo”. Por ahí se entrecruzan las trayectorias diversas de este itinerario. Y, como avisa un poema: “alguien / silba una canción que te / recuerda una línea de Kafka”. Recuerdo, al leer, La construcción: el relato puesto en la voz de un animal impreciso, que cuenta su ímproba dedicación a su refugio subterráneo, diseñando y cavando las galerías según un proyecto guiado por el deseo de seguridad, pero en el que también cuentan comodidad, almacenaje de comida, estética. El trabajo de este topo indefinido no persigue ningún cielo, pero sí supone una inversión radical: la construcción es un agujero, producir vacío en lo que ya existe. Y no lo realiza solo por instinto, también por algo que parece deseo, voluntad, angustia, y que el animal siente como reflexión, poder de análisis, indistintos de su vivir.
De este modo, en el relato de Kafka, el trabajo, al constituir la vida, se vuelve obsesivo: el animal, primero orgulloso de su capacidad, inteligencia y audacia, acaba teniendo miedo de su propia obra, al ver sus presuntas debilidades con lente de aumento. Igual que la construcción es destructiva, el trabajo se hace contra sí mismo. Esta condena existencial, fabricada en la mente del yo, no deja de parpadear en los versos de Bruno Montané, aunque su mirada se incline, cuando busca una raíz de estas inversiones, a lo social. Porque, en su caso, hay un nosotros que comparte la referencia de “un cielo al revés”, que sería “el cielo / de quienes creen que nada tienen”. Es el cielo equívoco al que se ofrendan los sufrimientos causados por el trabajo y también sus frutos, al que se aspiraría como oscura compensación. Y, como la escritura siempre es trabajo en estas páginas, es este también el cielo de los poetas: “Para él damos el lento trabajo, / las horas comidas a la noche, / el esplendor de los perdidos”. No hace falta subrayar los dictados del mercado, los horarios y condiciones laborales, el cansancio y el dolor de espalda; se les menciona, van incluidos. Un poema de Mapas de bolsillo (2013) trae, pese al rigor de las inversiones, el aliento de ese cielo: “En el centro del más confuso / de nuestros sueños aparece un ángel. / Es un animal con ojos amarillos, / en realidad a lo que se parece / es a un insecto. Sus ojos facetados / emiten una vibración semejante a la dulzura, / un latido que inunda todo el sueño. / El ángel no vuela, este ángel hunde la cabeza, / cava túneles y, no sabemos cómo, / no para de mirarnos”.
Lo que la inversión contenida en el cielo de los topos evoca es el funcionamiento de la entropía según la describió Prigogine: «la producción de entropía contiene siempre dos elementos dialécticos: un elemento creador de desorden, pero también un elemento creador de orden. Y los dos están siempre ligados». El proceso de la entropía como un crecimiento constante del desorden de los sistemas, que así marca la irreversibilidad de la flecha del tiempo, ofrece también el marco para constantes regeneraciones, creación de lo nuevo, imprevisible y dotado cada vez de rasgos propios. Del mismo modo funcionan las líneas de fuga que, en la poesía de Bruno Montané, componen el futuro.
Este mundo del trabajo, del animal que cava, es un mundo aparte, invisible, que procede de una exclusión: aquel continuo deslizarse, no encontrar el lugar propio, remite a la condición residual que le ha sido impuesta. Y, sin embargo, “este deslizarse siempre y no poder parar” tiene una extraña, pero indudable, consistencia, que en su repetición adquiere alcance temporal: “En algún lugar espera aquello que no entendemos / y que, sin embargo, no deja de sostenernos”. A quien así vive, ciertamente le conviene un adjetivo que el poeta usa a veces: empecinado. Consiste en un tipo de resistencia existencial que se reproduce a sí misma como nuevo espacio, tiempo nuevo, de tal modo que puede dar también sentido a la escritura o, mejor, permite descubrir un sentido de la escritura: “Vivimos, temblamos, y las letras parecen construir / y relacionar el abismo con los días apacibles, / con un pensamiento secreto, hermoso y diferido”.
Y este poema que piensa no ya para el futuro, sino trasladándose –“diferido”– de hecho a él, sería igualmente fruto de una inversión. La imaginación del texto –“Si pudiéramos oír todas las palabras / quizá nada tendría sentido, / temblaríamos de risa”– señala el discurso social en que las palabras se ahogan, el ruido ambiente que no solo nos rodea sino que forma parte de nosotros. Para sugerir su envés, los dos últimos libros de Montané (El futuro –2016– es el cuarto, aparte de dar título a la obra reunida) están atravesados por la añoranza de una palabra casi imperceptible, tan secreta que surja al borde del silencio. No será un silencio metafísico, como el tópico que hizo estragos durante el siglo XX, sino dotado de una oscura materialidad –como los hongos del maletín de Stevenson–: será la oreja apoyada en una pared, que no escucha nada, pero sabe que algo sucede; la voz del cuerpo, que suena “como una / campana hundida en la arena”. La poética utópica que se inspira ahí ensueña el estatuto del hápax, el término cuyo uso solo se encuentra documentado una vez en una lengua, “brilla y vive en el silencio, / iluminado por lo nuevo y único” –el silencio de los discursos acallados en la lengua de un poeta, su lengua propia, mapa del tiempo que sigue.
Lecturas.–
Bruno Montané, El futuro. Poesía reunida (1979-2016). Prólogo de Ignacio Echevarría. Barcelona, Candaya, 2018.
Roberto Bolaño, “Déjenlo todo nuevamente”, Primer manifiesto infrarrealista, 1976. https://garciamadero.blogspot.com/2007/08/djenlo-todo-nuevamente-primer.html
Edgardo Dobry, “Mapa vacío, cementerio lleno”. Prólogo a: Tulio Mora, Cementerio general. Barcelona, Sin Fin, 2018.
Franz Kafka, La muralla china (Cuentos, relatos y otros escritos). Traducción de Alfred Pippig y Alejandro Guiñazú. Madrid, Alianza, 1996 (8ª).
Jorge Pimentel, Ave soul. Prólogo de Roberto Bolaño. Barcelona, Sin Fin, 2013.
Ilya Prigogine, El nacimiento del tiempo. Traducción de Josep María Pons. Barcelona, Tusquets, 1991.
(Texto publicado dentro de la serie “Tienda de fieltro” en Tamtam Press)