“El ideal meritocrático no es un remedio contra la desigualdad; es, más bien, una justificación de esta” (Michael J. Sandel)
Las oportunidades no son verdaderamente iguales en nuestras sociedades: los ganadores en su gran mayoría parten con ventajas tremendas.
Hoy quiero hablar sobre la obra del filósofo Michael J. Sandel. Todo un paradigma de intelectual comprometido en defensa de la justicia y la solidaridad. Primero de su discurso en el Premio “Princesa de Asturias” de 2018. La segunda parte trata sobre el contenido de su extraordinario libro de 2012 Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado. La tercera la más extensa sobre su libro de 2020 La tiranía del mérito. ¿Qué fue del bien común? Y acabo con una reflexión premonitoria de Karl Polanyi de 1944.
El filósofo estadounidense Michael J. Sandel recibió el Premio “Princesa de Asturias” en Ciencias Sociales 2018. Leí con muchísimo interés su discurso breve, claro y de profundo calado en el acto de la concesión del premio. Me llamó la atención que su esposa Kiku Adatto es una judía sefardí, cuya familia tiene sus orígenes en Sevilla. Por ello, hizo una alusión a la Inquisición como responsable de la expulsión de los judíos. También, que fue en España, donde comenzó su trayectoria como filósofo político en 1975, cuando cursando estudios de posgrado en Oxford, en el Reino Unido, en el primer descanso de invierno, junto con un amigo viajaron al sur de España para unas vacaciones dedicadas a leer y escribir.
Sandel nos dice en el susodicho discurso con sus propias palabras: “En ese momento-el citado viaje a España en 1975- dudaba si dedicarme a la economía o a la filosofía. Había empezado un trabajo sobre la economía del bienestar, sobre si la preocupación por la igualdad podía incluirse en la función del bienestar social o si la igualdad era un ideal moral independiente que los modelos económicos no podían captar. Mi amigo, un economista matemático, iba a colaborar conmigo en los aspectos más técnicos del documento. Pero mi amigo tenía unos horarios bastante insólitos, quedándose despierto hasta las cinco de la madrugada y durmiendo hasta la tarde. Dormía hasta tan tarde que a menudo teníamos que correr para llegar al único restaurante del pueblo antes de que dejara de servir el almuerzo. Debido a este horario, nos dedicamos al trabajo de economía por las noches. Durante estas semanas en la Costa del Sol, leí cuatro libros: Teoría de la justicia de John Rawls; Anarquía, Estado y utopía de Robert Nozick; Crítica de la razón pura de Immanuel Kant; y La condición humana de Hannah Arendt. Mientras luchaba por dar sentido a estos libros, me di cuenta de que, de distintas maneras, todos planteaban dudas sobre la filosofía utilitaria que otorga a la economía del bienestar su aparente claridad y rigor. Descubrí que las preguntas que se hacían – sobre la justicia, la moralidad y la vida buena– eran más profundas e invitaban aún más a la reflexión que los modelos económicos más sofisticados. Me dejé seducir por la filosofía y todavía no me ha recuperado. Lo que me atrajo de la filosofía no fue su abstracción, sino su carácter ineludible y la luz que arroja sobre nuestra vida cotidiana. Entendida de esta manera, la filosofía pertenece no solo al aula, sino a la plaza pública, donde los ciudadanos deliberan sobre el bien común. Dondequiera que viajo siento un gran interés por el debate público sobre cuestiones importantes, preguntas sobre la justicia, la igualdad y la desigualdad, sobre la historia y la memoria, sobre lo que significa ser ciudadano. La filosofía tiene la misión de invitar a los ciudadanos, independientemente de sus antecedentes o circunstancias sociales, a hacer preguntas difíciles sobre cómo debemos convivir. En un momento en que la democracia se enfrenta a tiempos oscuros, hacer estas preguntas es nuestra mayor esperanza para arreglar el mundo en el que vivimos”.
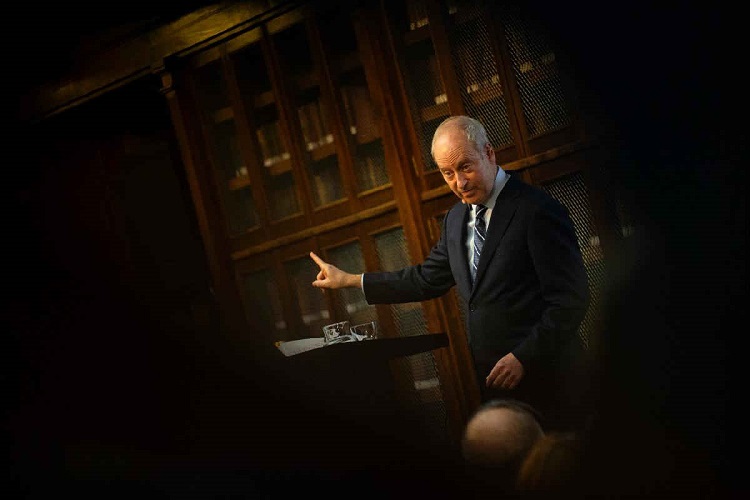
(Foto: Fundación Princesa de Asturias)
También disfruté con un libro suyo Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado, de 2012. Del cual expongo lo fundamental, que puede servirnos para reflexionar y más en estos momentos tan complicados para la democracia. Todo lo que provenga de los Estados Unidos los europeos embelesados lo miramos con envidia y con cierto retraso tendemos a imitarlo. Allí se produjo el paso de una economía de mercado a una sociedad de mercado, donde todo puede comprarse o venderse. Y el resto lo plagiamos sumisamente. Al terminar la Guerra Fría, los mercados y su ideología mercantil gozaban de un extraordinario prestigio. Ningún mecanismo para organizar la producción y distribuir los bienes se había mostrado tan eficaz en generar bienestar y prosperidad. Pero luego los valores del mercado invadieron aspectos de la vida tradicionalmente regidos por normas o valores no mercantiles. Sandel refleja toda una casuística de esa invasión ilimitada del mercado a muchas actividades humanas en Estados Unidos. Disponer una celda más cómoda en una prisión pagando 82 dólares por noche. Derecho a emigrar a EEUU invirtiendo 500.000 dólares. Suscribir una empresa seguros de vida de sus empleados, sin conocimiento de estos. Comprar el seguro de vida de una persona enferma de cáncer, pagando las primas anuales mientras viva y luego cobrarlo al fallecimiento con suculentos beneficios. Mas, quiero fijarme, como docente, en el ámbito educativo. Chanel One transmitió mensajes publicitarios a millones de adolescentes obligados a verlos en aulas de todo el país. El programa de noticias de televisión, de 12 minutos y comercialmente patrocinado, lo lanzó en 1989 el empresario Chris Whittle, el cual ofreció a los colegios televisores, equipos de vídeo y conexión vía satélite, todo gratis, a cambio de emitir el programa todos los días y exigir a los alumnos que vieran los dos minutos de anuncios. En el 2000 Channel One fue visto por ocho millones de alumnos en doce mil colegios. Así pudieron anunciarse Pepsi, Snickers, Clearasil, Gatorade, Reebok, Taco Bell… Los alumnos aprendieron conceptos sobre nutrición con materiales proporcionados por McDonald’s, o los efectos de un vertido de petróleo en Alaska con un vídeo grabado por Exxon. Procter & Gamble ofreció unos materiales sobre medio ambiente explicando por qué los pañales desechables eran buenos para la tierra. Boletines de notas con el anagrama de McDonald’s, además de ofrecer a los niños con sobresalientes y notables en todas las asignaturas, o con menos de tres ausencias, una comida gratis en un McDonald’s. ¿Esto es lo que tratamos de imitar? ¿Somos conscientes de su extraordinaria gravedad? ¿Los padres españoles aceptarían el regalo de una Tablet para sus hijos, a cambio de ver programas sobre nutrición patrocinados por McDonald’s?
En una sociedad en la que todo se puede comprar y vender, la posesión de dinero supone la mayor de las diferencias. Por ello, la mercantilización juega a favor de las desigualdades, de su incremento y de su expansión. No solo se amplía la brecha entre ricos y pobres, sino que la mercantilización de todo intensifica la necesidad de tener dinero y vuelve más cara la pobreza.
Por otra parte, la mercantilización genera otra secuela no menos grave: la corrupción. Se argumenta que los mercados son imparciales e inertes, que no afectan a los bienes intercambiados, pero al poner precio a los objetos, bienes, relaciones y servicios, modificamos su naturaleza, los tratamos como mercancías o instrumentos de uso y beneficio, y, por ello los degradamos. También el trabajo humano, como veremos más adelante. Conceder plazas en una universidad para el mejor postor podrá incrementar sus beneficios, pero también está degradando su integridad y el valor del diploma. Contratar a mercenarios extranjeros para que combatan en nuestras guerras podrá ahorrar vidas de nuestros ciudadanos, pero corrompe el significado auténtico de ciudadanía.
El razonamiento mercantil vacía la vida pública de argumentos morales. El atractivo de los mercados estriba en que no emiten juicios sobre nuestros gustos satisfechos. No se preguntan si ciertas maneras de valorar bienes son más dignas o más nobles que otras. Si alguien está dispuesto a pagar por sexo o un riñón y un adulto consiente en vendérselo, la única pregunta que se hace el economista es, ¿cuánto? Los mercados no reprueban nada. Nuestra resistencia a contraponer argumentos morales al mercado, al aceptarlo sumisamente, nos está haciendo pagar un alto precio: ha vaciado al discurso público de toda energía moral y cívica, y ha propiciado la política tecnocrática, que hoy nos invade. Un debate sobre los límites morales del mercado es necesario e imprescindible.

En septiembre de 2020 se publicó en español el último libro de Sandel La tiranía del mérito. ¿Qué fue del bien común? Está compuesto por siete capítulos: Ganadores y perdedores, Grande por bueno: Breve historia moral del mérito, La retórica del ascenso, Credencialismo: el último de los prejuicios, La ética del éxito, La máquina clasificadora y Reconocer el trabajo. Nuevamente nos presenta sus reflexiones para hacer un mundo mejor regido por los valores éticos y solidarios, cada vez menos vigentes en este infierno neoliberal. Realiza un análisis profundo y crítico sobre el auge del concepto de la meritocracia, la idea de que cada cual pueda llegar tan lejos como su talento y esfuerzo lo permitan. En su opinión, el resultado de la aplicación de este concepto no ha llevado a una sociedad más justa, sino a otra muy distante en que las elites justifican y validan su estatus porque piensan que lo merecen y que solo es obra suya, provocando soberbia en los privilegiados y humillación y resentimiento en quienes se consideran “perdedores”. Que el centroizquierda-está pensando en los liberal-progresistas y la socialdemocracia- haya abrazado este ideal, y haya olvidado en su mirada a las clases trabajadoras y medias, explica la atracción por figuras populistas como Trump, Bolsonaro o Marine Le Pen en el mundo de hoy.
Puede parecer ilógico el estar en contra de la meritocracia, ya que su contrario es la aristocracia. Mas, lo que trata de explicar Sandel es que hoy lo opuesto a la meritocracia es la democracia y el bien común. Suena un tanto paradójico. El mérito tiene su valor. Asignar importantes roles sociales a aquellos que están muy calificados por sus dotes y su esfuerzo es positivo. Si necesitamos una operación de cirugía, necesitamos un médico muy bien calificado para realizarla. Como también son necesarios investigadores, docentes, ingenieros para determinadas actividades. Y alcanzar esas titulaciones requiere unas dotes y un esfuerzo. Entonces, el mérito en sí es algo bueno.
Mas, la meritocracia tal como se ha desarrollado, especialmente en las últimas décadas, en sociedades impulsadas por el mercado, ha tenido un lado oscuro. Y es que las actitudes que la meritocracia alienta, esto es, una sociedad de ganadores y perdedores, esa manera de pensar en la sociedad, es corrosiva para el bien común. Ese es el argumento principal de su libro. Y muestra cómo, la versión de la globalización impulsada por el mercado, ha profundizado la división entre ganadores y perdedores en nuestra sociedad, ha envenenado nuestra política, y nos ha separado. En parte por las desigualdades, pero también por las actitudes hacia el éxito que esta idea promueve, que es que aquellos que han triunfado han llegado a creer que su éxito es solo obra de sí mismos, que es la medida de su mérito. Y aquellos que han quedado atrás, no tienen a nadie a quien culpar por eso, salvo a sí mismos. Eso es lo que llama “la tiranía del mérito”. Podemos observarlo en el Chile actual, aunque extrapolable a otros muchos países. El gran problema de Chile es la brutal desigualdad. Pensiones y salarios muy bajos, y trabajos precarios. De ahí el endeudamiento de la ciudadanía para sobrevivir. Pero el problema no termina ahí. Además de la desigualdad, lo que irrita a los sectores populares es el sentirse víctimas de maltrato. La mitad de las personas de clases bajas dice haberlo sufrido en el trabajo, la educación y la sanidad. El ciudadano normal no solo es pobre y endeudado, también ha de soportar la soberbia de una élite, convencida de que merece sus privilegios, ya que, cree, son producto de su esfuerzo.
Por ende, la meritocracia produce arrogancia en los ganadores -la llama “arrogancia meritocrática”- y humillación en los que quedan atrás. Porque en el corazón de la idea meritocrática está la creencia de que, si las oportunidades son iguales, los ganadores merecen lo que han ganado, que es solo suyo el mérito. Pero hay dos problemas con esa idea. Primero, que las oportunidades no son verdaderamente iguales en nuestras sociedades: los ganadores en su gran mayoría parten con ventajas tremendas. Entonces, en todas nuestras sociedades, no vivimos de acuerdo a los principios meritocráticos que profesamos. Además, incluso si pudiéramos lograr total igualdad de oportunidades, aquello sería bueno, pero no suficiente para hacer una sociedad justa o buena. Porque una meritocracia perfecta podría incitar a los ganadores a pensar que merecen muy profundamente su propio éxito y a olvidar que la suerte y la buena fortuna los ayudaron en el camino, y a olvidar igualmente su sentido de deuda por su éxito, hacia sus padres, profesores, comunidades, países. Cualquiera puede constatar en su biografía personal y profesional, que un acontecimiento casual ha tenido una gran repercusión. La pareja elegida, una amistad del colegio, entre otras circunstancias, han tenido una gran incidencia en nuestras vidas. Blesa y Villalonga llegaron a desempeñar determinados puestos gracias a la amistad de un compañero de pupitre. Además, hay otros factores, a parte de la suerte, que inciden en el éxito individual y son totalmente arbitrarios y contingentes, como el poseer las habilidades que la sociedad demanda en un momento determinado. Messi no hubiera tenido el éxito hace 200 años. Es una obviedad. Entonces hay tres ingredientes (además de la suerte) contingentes y arbitrarios en el éxito: crianza, talento y lo que la sociedad quiere, premia y recompensa en el momento.
Sandel plantea que fue un gran error del centroizquierda en el mundo el haber adoptado esta idea de la meritocracia, abandonando la representación de las clases trabajadoras y medias. Representa un gran cambio en los alineamientos políticos, y lo que impacta es cómo este patrón es común en democracias alrededor del mundo. En 2016, con el voto del Brexit en UK y la elección de Trump en Estados Unidos, los partidos de centroizquierda (Laborista y Demócrata, respectivamente), se habían convertido en partidos más sintonizados con los valores, intereses y perspectivas de las clases profesionales, educadas en universidades, con buenas credenciales. Y habían abandonado a los votantes de clase trabajadora, que tradicionalmente constituían su base electoral y su razón de ser… Y eso dejó a muchos votantes de clase trabajadora abiertos a los atractivos de figuras populistas de derecha o autoritarias, como Trump.
Esto se remonta a los 80, cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher llegaron al poder con el argumento explícito de que el gobierno es el problema y los mercados, la solución. Y cuando ellos salieron de la escena política y fueron sucedidos por políticos de centroizquierda (como Clinton, Blair), estos no impugnaron la premisa fundamental de la fe en el mercado de Reagan y Thatcher. No desafiaron la presunción de que los mecanismos de mercado son instrumentos primarios para definir y lograr el bien común. Ellos suavizaron las partes más duras del capitalismo de laissez faire, y hasta cierto punto protegieron la red de seguridad, pero nunca desafiaron lo otro. En cambio, presidieron un periodo de globalización impulsada por el mercado, que creó amplias desigualdades, y no las enfrentaron directamente. Como respuesta a las desigualdades ofrecieron la movilidad social individual a través de la educación superior. Aquí es donde el proyecto político meritocrático se conecta con la adopción acrítica de la fe en el mercado. Dijeron: “si quieres competir y ganar en la economía mundial, debes tener un grado universitario. Lo que ganarás dependerá de lo que aprendas. Puedes lograrlo si tratas y te esfuerzas”. Esto es lo que llamo la “retórica del ascenso” de los partidos de centroizquierda, empleada como respuesta a la desigualdad. Pero lo que no vieron fue el insulto implícito de este énfasis en la educación universitaria, porque la mayoría de las personas no tiene un grado académico superior; en Estados Unidos, dos tercios no lo tienen. No vieron el insulto implícito en el consejo que estaban dando. Y el insulto es este: si no fuiste a la universidad, y estás siempre luchando en la nueva economía, tu fracaso es tu culpa. Y esto generó el resentimiento que llevó a la reacción populista. Esta situación se produjo de una manera muy clara en el Reino Unido. Merece la pena extenderse en ella. El ascenso al poder de Margaret Thatcher supuso un asalto brutal a los pilares de la clase obrera. Sus instituciones, como los sindicatos y las viviendas de protección oficial fueron desmanteladas; se liquidaron sus industrias, de las manufacturas a las minas; sus comunidades quedaron destrozadas y nunca más se recuperaron; y sus valores, como la solidaridad y la aspiración colectiva fueron barridos en aras a un brutal individualismo; sembró la idea de que el Reino Unido era un país de clase media, a la que todo el mundo podía acceder, quien no lo conseguía era por su incapacidad e ineptitud. Tony Blair, discípulo aventajado de la Dama de Hierro, también lo creyó. lo asumió y lo defendió, ya que es frase suya siendo todavía líder laborista “Todos somos clase media”. Los discursos de los políticos están salpicados de promesas para ampliar la “clase media”. La pobreza y el desempleo otrora eran vistos injusticias derivadas de fallos del sistema capitalista que debían solucionarse. Hoy son consecuencia del comportamiento personal, de defectos individuales e incluso de una elección. Mas decir que todos somos clase media es una falacia, ya que existe clase obrera, pero negar su existencia, hacerla desparecer, si se quiere, ha sido muy útil políticamente. El mantra de todos somos clase media es un mito: al fin y al cabo, si todo el mundo se volviera clase media, ¿quién atendería las cajas de los supermercados, vaciaría los cubos de la basura? Mas si alguien plantea la cuestión de las clases sociales, se ignoran sus argumentos y se le tacha de dinosaurio aferrado a prejuicios antiguos y obsoletos.
Esta situación produjo “ira contra las élites en todo el mundo” que “amenaza a las democracias”. Porque las figuras populistas que canalizan y expresan estas quejas, esta política del resentimiento y la humillación, en realidad no ofrecen políticas que enfrenten el desamparo de las personas de trabajo. Trump hizo rebajas de impuestos a los más ricos. Es lo mismo que lleva en su programa fiscal VOX. Hizo a los ricos más ricos. Pero a pesar de eso, 74 millones le votaron, incluso aunque lo vieran manejar muy mal la pandemia, inflamar las tensiones raciales, y violar normas constitucionales. Entonces lo que el Partido Demócrata debe reflexionar -aunque respiren aliviados porque Biden es Presidente- es por qué, después de todo esto, tanta gente igual apoya a Trump y esa política de resentimiento. Sandel se siente profundamente preocupado por el hecho de que estos partidos de centroizquierda, incluido el demócrata de Estados Unidos, no han llegado a percatarse de los orígenes de la política de resentimiento a la que han apelado las figuras populistas autoritarias. Y le preocupa, porque sugiere que el rencor, la rabia y el resentimiento aún ensombrecen nuestra política.
Piensa que los partidos socialdemócratas deben redefinir sus políticas, su misión y propósito si quieren enfrentar las políticas de resentimiento a la que apelan las figuras populistas de derecha. Y sugiere que lo hagan de dos maneras. Una es pasar de la “retórica del ascenso” hacia un proyecto enfocado en la dignidad del trabajo. Lo que significa reconocer que el trabajo no es solo un modo de ganarse la vida, sino también una manera de contribuir al bien común, y obtener reconocimiento, respeto, estima social, por haber hecho ese trabajo. Esto sugiere que las políticas del estado de bienestar y de redistribución, importantes como son, no son suficientes. Porque la gente no solo se preocupa de la justicia distributiva, sino también de la justicia contributiva, es decir, que su trabajo sea reconocido, valorado y respetado. Y eso es lo que se ha perdido del proyecto político de la centroizquierda, que se ha enfocado solo en el aspecto distributivo que, es importante y necesario, pero no suficiente. Porque la gente necesita sentir, quiere sentir, que sus contribuciones por su trabajo son valoradas. Así se sostiene la comunidad unida, es lo que provee a las personas un sentido de dignidad y orgullo, como miembros, ciudadanos de una comunidad política. Y otro aspecto es que la socialdemocracia debe cambiar su foco y darles voz a las personas. No solo ayudarlas, sino proveer instituciones, espacios públicos y comunes done se junten a las personas de distintos orígenes sociales y económicos. Porque mucho de lo que ha dañado la vida democrática pública es la pérdida de espacios comunes que mezclan a personas a través de las clases y orígenes. Hay que sacar a las personas de sus enclaves privatizados, que nos separan y que nos aíslan a los unos de los otros.
Sandel en cuanto a la dignidad del trabajo defiende diferentes medidas. En vez de un sueldo mínimo, un sueldo de vida; más protección para los sindicatos, no solo para que los trabajadores puedan negociar mejores condiciones, sino también idealmente para darle más voz en la vida cívica y política. Y también que se debería cuestionar la suposición, muy extendida, de que el dinero que la gente gana es la medida de su contribución al bien común. ¿Los especuladores financieros con sus escandalosas remuneraciones contribuyen al bien común? Han contribuido otros mucho más al bien común. Lo hemos visto en la pandemia, son los trabajadores esenciales, que además no son los mejor pagados ni más reconocidos. Pero somos muy reacios a debatir esta pregunta políticamente, porque sabemos que habrá juicios distintos sobre qué contribuciones realmente importan, sobre el valor de los diferentes trabajos. Lo que hemos hecho, en cambio, es “externalizar” ese juicio moral, al mercado. Hemos asumido que el mercado laboral emitirá un veredicto sobre qué trabajos tienen valor. Y lo que hemos visto es que esto es un error, pues el veredicto del mercado no está siempre bien. Y no podemos quedar estáticos ante este papel injusto del mercado.
Como ciudadanos democráticos debemos plantearnos el debate sobre salarios dignos para vivir, y también sobre subsidios salariales si el mercado no proporciona un pago decente. También hay que plantear el tema de impuestos. Normalmente se debate desde su efecto redistributivo, y eso es importante, pero también deberíamos debatirlo desde el punto de vista de la contribución por la vía del trabajo y debatir cuáles realmente tienen valor social… y cuáles no. Por último, el más evidente ejemplo de cómo la contribución del trabajo puede no ser recompensada o reconocida de modo justo por el mercado laboral es el trabajo doméstico y de crianza de los niños. Un trabajo considerable e importante, pero que, según el veredicto del mercado, ni siquiera se registra. El reconocimiento y la dignificación de estos trabajos es imprescindible si aspiramos a una sociedad más igualitaria y más justa.
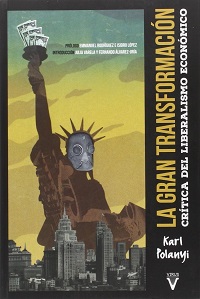
Quiero terminar con una referencia a un gran economista, Karl Polanyi en La gran transformación. Crítica del sistema liberal, que ya nos hizo una advertencia en 1944. La historia se repite. Autor que en las dos últimas décadas ha logrado un justo y tardío reconocimiento, como uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Nos dijo en lo que concierne al trabajo, la tierra, permitir que el mecanismo del mercado los dirija por su propia cuenta y decida la suerte de los seres humanos y de su medio natural, conduce necesariamente a la destrucción de la sociedad. Y esto es así porque la pretendida mercancía denominada «fuerza de trabajo» no puede ser zarandeada, utilizada sin ton ni son, o incluso ser inutilizada, sin que se vean inevitablemente afectados los individuos humanos portadores de esta mercancía peculiar. Desprovistos de la protectora cobertura institucional, los seres humanos perecerían, al ser abandonados en la sociedad: morirían convirtiéndose en víctimas de una desorganización social aguda. Hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado. Esta sociedad de mercado, en la que todo está en venta si hay beneficio, nos decía Polanyi no es el fin de la historia. En general, a todo avance indiscriminado del proceso de mercantilización de la vida social, de pretensión de desligar la economía del resto de la vida social, política o moral, ha surgido a lo largo de la historia un movimiento defensivo. La salida hoy no es fácil. Pero es posible. En realidad, es indispensable. Y es sobre todo cuestión de imaginación. El problema hoy no es el predominio del mercado, sino su capacidad de esterilización cultural. Polanyi de nuevo: “La creatividad institucional del hombre solo ha quedado en suspenso cuando se le ha permitido al mercado triturar el tejido humano hasta conferirle la monótona uniformidad de la superficie lunar”. A pesar de todo, a finales del XIX se imaginaron el salario mínimo, el límite a la jornada laboral; en los años 30 formas de intervención pública para contrarrestar la recesión; y tras la II Guerra Mundial el Estado de bienestar. Esas conquistas fueron fruto de siglo y medio de luchas sociales. Sin embargo, hoy no se vislumbra nada en el horizonte contra el neoliberalismo.



