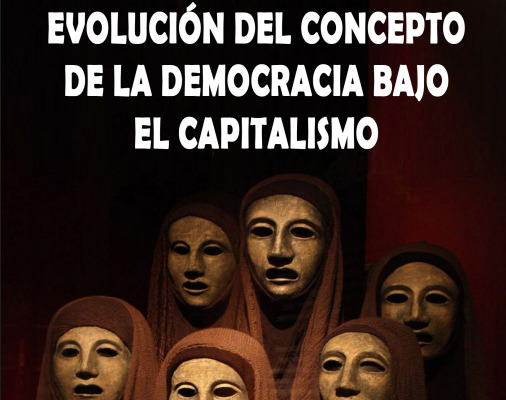El Centro de Pensamiento Praxis acaba de publicar su Revista Proletaria Nº 16, en la que explora la transformación de la democracia desde el surgimiento del capitalismo. La importancia de su contenido es de gran relevancia porque desde la crisis mundial de 2008 se ha renovado la discusión sobre la crisis de la democracia y en forma más reciente crecen los temores ante el ascenso de formas autoritarias de corte fascista en el mundo. De allí que, si bien se trata de un contenido que le demandará un poco de esfuerzo, la misma trascendencia política motiva su lectura, la que también esperamos animar con esta breve reseña.
El documento inicia señalando las raíces de la moderna democracia y su impacto en las revoluciones burguesas del siglo XIX. Luego reseña sus avances entre los siglos XIX y XX, considerando los giros y reinterpretaciones desde el pensamiento posmoderno a fines del siglo XX, para luego elevar una crítica de sus limitaciones desde la perspectiva marxista. Finalmente se orienta a identificar la necesidad de una transformación social fundamental para alcanzar un tipo de democracia que posibilite formas reales de autogobierno.
En su primera sección, la revista plantea los profundos cambios que correspondieron a la crisis del feudalismo y la transición al capitalismo en Europa Occidental entre los siglos XV al XVIII, que marcaron un periodo de transformación radical, tanto en la sociedad, como en las concepciones prevalecientes sobre el mundo. Humanismo, Renacimiento, Siglo de las Luces y revoluciones científicas hacen parte de los movimientos y cambios en la mentalidad social, que coincidieron con avances en la manufactura y desembocaron en la primera revolución industrial y la transición a la gran industria con la que se consolidó la relación capitalista. Durante ese largo periodo de crisis/transición se logra asimilar que la actividad humana transforma tanto el entorno físico como la organización social y, en consecuencia, se derrumba la vieja concepción creacionista del mundo y del ser humano, erigiéndose la concepción aún dominante en que el «hombre» o el individuo son el centro o basamento de la nueva sociedad burguesa.
Destaca a su vez, que el paso del poder a la clase capitalista sólo fue posible mediante grandes revoluciones políticas -destacándose la inglesa (1642-1651), la americana (1775-1783) y la francesa (1789-1899)- o mediante transformaciones por arriba, tal como sucedió en la unificación de Alemania e Italia. Sin embargo, lo que resultó común a todas ellas es que se fue imponiendo, como un hecho natural, la conformación de la sociedad a partir de individuos, a quienes se les supuso dotados de razón y libertad, cualidades desde las cuales se pasó a justificar la democracia en su sentido liberal. Por tanto, la “aceptación” del individuo como soberano, autónomo y libre es la clave sobre la cual se levantó el discurso de la república (res-publica) y la democracia burguesa, supuestamente sustentada en contratos sociales que establecerían esos individuos.
No obstante, el largo periodo de crisis/transición mediante el cual se derrumbó el viejo orden feudal dio lugar a otra forma principal de explotación y dominación política, en la cual la nueva clase burguesa amplía su poder mediante la explotación del proletariado. Luego la vieja división de la sociedad entre clases sociales logró mudar su forma a otras en las que la explotación y dominación no se muestran en toda su crudeza. Y tal resultado no puede ser expuesto a la luz del día, en tanto choca totalmente contra la promesa de libertad, igualdad y fraternidad, que debía caracterizar, supuestamente, el resultado de las revoluciones políticas que dieron forma a la nueva y moderna sociedad.
De allí que la dificultad a la que se enfrentaron los pensadores de la época, principalmente filósofos y economistas, fue como justificar adecuadamente que individuos separados y egoístas daban lugar al gobierno y al Estado. La presunta solución descansó en suponer a la razón como intermediadora en los choques entre los individuos, es decir entre la división de la sociedad. De esa manera, la democracia comenzó a ser parte del discurso con el cual la burguesía pasó a justificar su nuevo poder y sobre todo a naturalizar y ocultar la reproducción de la división social de clases.
En su segunda sección se explica que fue la pertinente crítica de Engels y Marx la que permitió señalar los vacíos y contradicciones inherentes a la concepción burguesa. En particular los escritos del joven Marx dan cuenta cómo la concepción liberal del derecho sólo protege a los propietarios mientras niega los derechos de la comunidad pobre. Además, logra plantear que es imposible comprender adecuadamente al Estado y sus instituciones sin explicar las relaciones sociales correspondientes a las condiciones materiales de producción.
Marx explicó que en el capitalismo la producción se realiza en forma individual y descentralizada y, por eso mismo, el producto del trabajo humano toma necesariamente la forma de mercancía. Dada esa condición, el producto del trabajo sólo se puede relacionar e intercambiar bajo la mediación del dinero. Tal tipo de relaciones son las que desencadenan que “el individuo” sólo tenga existencia en tanto propietario de mercancías, condición que posibilita la apropiación, atesoramiento y utilización del dinero como medio para comprar medios de producción y fuerza de trabajo, los que serán dispuestos para generar y succionar un plus-valor, base de la ganancia capitalista.
Luego allí se destaca que el capital es una relación social que permite que unos exploten a otros, caracterizada, además, por la necesidad de acumulación incesante. Por eso, tanto los capitalistas como los proletarios están sujetos a relaciones y dinámicas de producción y reproducción social que no gobiernan, porque la competencia obliga a generar permanentes procesos de innovación en los que sistemáticamente se utilizan más medios de producción y menos trabajadores directos, dando como resultados mayor cantidad de proletarios en desempleo, concentración acentuada de capital y recurrentes crisis de acumulación. Es por esto que la soberanía y libertad del individuo son mera apariencia, en tanto son las leyes de acumulación las que realmente los determinan. Es por eso que la sociedad reproduce su división en clases y el poder del capital resulta legitimado y reforzado por el derecho burgués. De allí la conclusión de que la democracia bajo el capitalismo cumple la función de legalizar y legitimar la relación social de explotación.
En la siguiente sección, la revista nos lleva a transitar por los cambios políticos y sociales que se sucedieron desde la segunda mitad del siglo XIX hasta fines del siglo XX. De un lado señala las vicisitudes por medio de las cuales se consolidaron las repúblicas europeas y cómo en medio de ellas las luchas del proletariado y de otros segmentos de la sociedad resultaron vitales para ampliar los derechos civiles, políticos y sociales. Destaca cómo la Revolución Rusa de 1917 se convirtió en una fuente de presión para los países capitalistas y cómo a raiz de ella, estos procuraran integrar al proletariado a través de la extensión de las políticas del Estado del Bienestar, condiciones que la misma burguesía se ha encargado de demoler desde fines del siglo XX, a fin de administrar la crisis de acumulación de capital.
Así mismo, en la sección cuarta se señala que la crisis de la democracia representativa y burguesa ya tiene presencia desde inicios del siglo XX. Allí se explora rápidamente varias vertientes que se abocaron a explicarla, iniciando con los conceptos propuestos por Weber, y pasando por los aportes de Carl Smith, Adorno y Horkheimer, C. W. Mills, R. Dalh hasta llegar los análisis de N. Bobbio y G. Sartori, a final del siglo XX. Un elemento común a las diversas tendencias fue el identificar la separación entre las élites y las mayorías populares como fuente de esa crisis, sin embargo, lo interesante de la sección es que identifica cómo las posturas liberales reculan frente al contenido clásico de la democracia, para en su versión de la democracia procedimental reducirla a meros mecanismos de competencia para tomar decisiones colectivas, limitándose abiertamente a justificar los precarios resultados históricos.
La sección quinta aborda las reformulaciones de la democracia desde las tendencias postmarxistas y posmodernas, predominantes a fines de siglo XX. El documento expone brevemente el recorrido mediante el cual se cuestiona el esquema de pensamiento moderno, al hacer énfasis en la imposibilidad de conocer lo real y en su lugar establecer las bases de lo que serían las interpretaciones, en tanto el “ser humano” estaría siempre atrapado en la cárcel perpétua del universo simbólico, condición de la que también se sigue el predominio de la pura contingencia o accidentalidad en los cambios sociales, y de la cual se deriva cierta tendencia que promueve la inacción social. Se destaca entonces que, si bien las tendencias posmodernas han permitido construir novedosos conceptos de la democracia, como una especie de proceso permanente, y por ese medio ampliar el reconocimiento de ciertas diferencias sociales y ampliar derechos a las “minorías”, su permanente olvido de las condiciones materiales sobre las cuales se erige la actual sociedad condujo a que su perspectiva se desvinculara de la necesidad misma de superar la relación capitalista.
El documento hace énfasis en la crítica de Marx al pensamiento burgués, que reduce las relaciones sociales a meros conceptos. En ese sentido, destaca como para Marx los conceptos “pasan a ser formas mentales aceptadas por la sociedad” tornándose por ello como objetivas y constitutivas de las mismas circunstancias materiales. Sin embargo, el análisis de la realidad de Marx discurre sobre el propio movimiento del capital y sus contradictorias relaciones constitutivas, de allí que pueda identificarlo como una fuerza sustantivada (o autonomizada) que impone a toda la sociedad su irracional principio de acumular para acumular. Con lo cual el capital no es un mero concepto, no se limita a un relato, sino que es una relación social objetiva, residiendo allí todo el debate, puesto que es realmente posible identificar las tendencias o regularidades con las cuales se desenvuelve, las que pasan por una nueva etapa de crisis/transición –esto es una etapa revolucionaria- en medio de la cual mejoran las condiciones para que la clase la proletaria intente que el potencial cambio histórico realmente suceda.
La sección séptima -con la cual cierra el documento- plantea cómo la democracia bajo el capitalismo es un imposible, si por ella se entiende el ejercicio de autogobierno sobre las condiciones mediante las cuales se reproduce la totalidad social. Señala además que la democracia presenta una forma contradictoria, porque antes que la autonomía y libertad de los individuos lo que prima es el irracional automovimiento de acumular por acumular capital, lo que no es más que su dictadura. Sin embargo, la misma forma de la democracia logra ocultar no sólo la ausencia de libertad individual, sino también la misma lucha de clases, en cuanto se presenta como el mecanismo por el cual las personas y sus organizaciones fijan reglas colectivas en las que prima el dialogo, el respeto y las reglas de la competencia que caracterizarían el proceso político.
Y precisamente frente a esa forma contradictoria que constituye la democracia bajo el capitalismo es que las posturas proletarias deben ajustar sus formas de lucha. Porque en tanto tiene por función principal el justificar y legitimar la división social y la explotación, se ve forzada a ampliar derechos y formas de participación, condición que posibilita la construcción de espacios vitales para el desarrollo de la organización proletaria y popular. Esta lucha se destinada a consolidar posiciones orientadas a forjar nuevas relaciones sociales y una democracia con contenido real, esto es dirigida a derrumbar los estrechos límites formales que impone la dictadura del capital.
“Luego entonces –afirma la revista- se construye y ganan espacios sabiendo que se trata de victorias siempre parciales por cuanto deben desenvolverse al interior de las relaciones y del poder que caracteriza al mundo capitalista y su democracia formal limitada. De allí la consigna orientadora de esforzarse por llevar hasta sus límites a la democracia formal que impera bajo el capitalismo , en la intención de que puedan brotar las nuevas formas superadoras”. En este marco de lucha -advierte el documento siguiendo a Engels- la burguesía puede romper su propia legalidad y fijar formas plenamente autoritarias y fascistas, tendencia que hay que se está fortaleciendo en algunas áreas del mundo, y frente a la cual hay que recordar que la forma específica que asume la dominación política mediante la democracia es de gran importancia para el subsecuente desarrollo de las luchas proletarias.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.