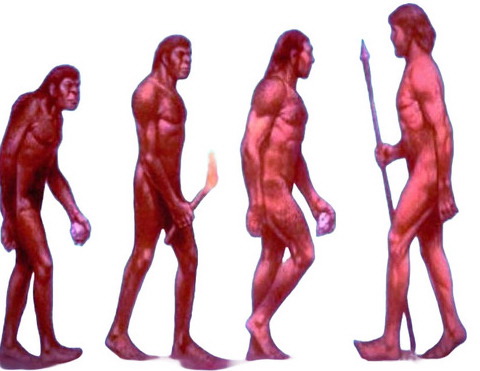Hacia el desmantelamiento del Estado del Bienestar
1. Beveridge como referente
En 1942 William Henry Beveridge, un economista liberal británico, redactó un informe que sentó las bases del Estado del Bienestar, con una focalización en el ámbito sanitario: la tesis de universalización de las prestaciones médicas. Al texto le siguió otro en 1944 sobre la seguridad social y sus aplicaciones (en enfermedad, desempleo y jubilación). Estos dos importantes documentos tenían como objetivo central facilitar un nivel de vida aceptable al conjunto de la población, desde su nacimiento hasta la vejez, y hacer frente –según se indicaba– a la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la suciedad y el desempleo. La participación pública era importante. Beveridge justificaba este planteamiento, que entroncaba con los argumentos que emanaban de la teoría keynesiana, en el sentido que la base financiera para acometer tales objetivos provendría del presupuesto público. En paralelo, la industria nacional saldría reforzada y beneficiada por previsibles incrementos en la productividad y en la competitividad. Clement Attlee, laborista, puso en práctica sobre todo el primero de los documentos de Beveridge, tras ganar las elecciones a Winston Churchill, al terminar la guerra. Este fundamento ideológico-económico ha constituido –y todavía constituye– el gran motor del bienestar en las sociedades arrasadas tras la Segunda Guerra Mundial (incluyendo, no lo olvidemos, a Estados Unidos con el New Deal desde 1933, con el impulso de políticas públicas en diferentes campos, que persistieron a partir de 1945) y ha supuesto una guía a seguir para aquellos países que persiguen mejoras sociales. El proyecto no eludía un aspecto crucial: desplegar una fiscalidad progresiva, un factor clave para obtener los recursos perentorios para desarrollar el programa económico-social.
Es decir, el mantenimiento del Estado del Bienestar, ya desde sus orígenes, se relaciona de manera directa con el establecimiento de una fiscalidad centrada en la progresividad. Su aplicación, observable con datos oficiales entre 1945 y 1980, mejoró el crecimiento económico, la productividad, la competitividad –tal y como intuía Beveridge– y significó una fase económica en la que se redujo la desigualdad y se consolidaron mejoras salariales y sociales, junto a la apertura comercial de los países. Este potente concepto de la significación de lo público, del papel del Estado en la economía y en la contribución al bienestar común, al margen de su intervención para corregir los errores del mercado, es lo que trata de dinamitar el neoconservadurismo con fundamentos neofascistas, aunque expertos discutan tales terminologías para referirse, sobre todo, a lo que se desprende de la administración del presidente Trump y sus acólitos.
2. El neofascismo contra el Estado del Bienestar
La llegada al poder de Donald Trump está acelerando un cambio involucionista, reaccionario en los terrenos político y cultural, con una traslación directa a la esfera económica: el desmantelamiento de lo público de una manera radical. Todo lo que supone gasto social –esencialmente– es considerado ineficiente y, por tanto, debe recortarse al máximo. La derivada política es inmediata: cerrar departamentos de educación, de sanidad, de servicios sociales, de preocupación por el medio ambiente, de ayudas a naciones pobres y a colectivos sociales vulnerables, la retirada de instituciones internacionales de referencia –como la Organización Mundial de la Salud–, el menosprecio severo hacia el multilateralismo, conforman algunos ingredientes que tienen como resultado final la pérdida de los valores democráticos. Es la entrada en un campo inquietante de autocracia y de vulneración continuada de normas y legislaciones, deliberadamente ignoradas para consolidar un poder omnímodo en manos de un solo hombre y su guardia pretoriana: la antesala de una dictadura. Lo que se persigue con esta agenda “de motosierra”, tal y como se ha popularizado, es achicar el Estado del Bienestar; es el retorno a un capitalismo desatado, más propio de la época del patrón-oro, en donde el ganador va a ser siempre quien más dinero tenga. Es la condena de la clase media y de la clase trabajadora, a parte de la dejación absoluta hacia las capas más desfavorecidas de la población, cuyo estado se explica, para los defensores de ese darwinismo económico y social, por su falta de capacidad y esfuerzo.
Estamos ante otra revolución neoconservadora que prolonga la iniciada en la década de 1980 por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, pero la presente con mayor profundidad que tiene recordatorios nada desdeñables con la economía de entreguerras y el ascenso del fascismo y del nazismo. Lo han explicado con clarividencia Siegmund Ginzberg (Síndrome 1933, Gatopardo Ediciones, Madrid, 2024); y Federico Finchelstein (Wannabe Fascists: A Guide to Understanding the Greatest Threat to Democracy, University of California Press, 2024). Esta nueva ola –que se va extendiendo igualmente a la Unión Europea– actúa con absoluta desfachatez: expone sus apetencias sin filtro alguno; utiliza un lenguaje estudiado con ideas simples, pero hábilmente construidas; toca fibras íntimas de determinados segmentos de la población; preconiza el retorno a un pasado glorioso; invoca la necesidad de nuevos “espacios vitales”; expone ejemplos estrambóticos pero que calan por su simpleza al no contemplar matiz alguno. Es una revolución neofascista, al tomar claros signos de identidad del fascismo de los años 1920 y 1930 –como exponen Ginzberg y Finchelstein–, con otro elemento común: el dominio político de una oligarquía económica muy vinculada a los regímenes nazi y fascista, protagonista de la expansión del acero, del aluminio, de los motores de explosión, de la nueva energía que emanaba de los combustibles fósiles en la Segunda Revolución Industrial; hasta los tecno magnates oligarcas de la robótica, la automatización, la nanotecnología y la IA, en la coyuntura actual de la Cuarta Revolución Industrial (o Industria 4.0), algunos de ellos simpatizantes sin tapujos del nazismo. Las concomitancias son elevadas, salvando como es natural las coordenadas histórico-económicas y sus importantes particularidades.
3. Perspectivas: el freno de la economía
Sin embargo, la situación económica y social de los años 1920-1930 no se parece tanto a la actual. Entonces, se salía de una guerra mundial con consecuencias inferidas por el Tratado de Versalles, que fueron letales, sobre todo, para Alemania; el crecimiento económico se había hundido, con caídas del PIB que iban desde el 25% al 33% (Estados Unidos y Alemania, respectivamente); la deflación se enseñoreaba tras episodios dramáticos de hiperinflación por la estrepitosa caída de la demanda agregada; los retrocesos económicos impulsaban la promulgación de gravámenes arancelarios; las tasas de paro superaban el 25%; la apertura comercial se iba reduciendo. El caldo de cultivo era propicio para la aparición de liderazgos dictatoriales y la transgresión hacia el sistema establecido. Weimar da lecciones para no olvidar. Ahora, para centrarse en Estados Unidos en 2025, la herencia macroeconómica recibida por Trump ha sido positiva: un país con crecimiento económico superior al 2%, la inflación controlada, plena ocupación, conexiones comerciales dinámicas con todo el mundo, fortaleza del dólar como moneda refugio, horizonte de recortes en los tipos de interés. Un panorama de mayor estabilidad.
Pero se ha fortalecido desde Trump una narrativa política, cultural y económica que conduce al desguace social, la génesis de una crisis autoinducida: aranceles que erróneamente persiguen equilibrar los déficits comerciales (cargas que atacan a aliados históricos), la ruptura de la multilateralidad, la paralización de las decisiones de inversión, la inquietud del sistema financiero por la evolución del mercado de la deuda, la debilidad del dólar, la pérdida posible de la autonomía de la Reserva Federal, el despido de miles de funcionarios. En síntesis: la erosión de confianza hacia Estados Unidos, con un claro exponente: la venta de bonos de deuda del tesoro estadounidense, que encarece el escenario de refinanciación del montante del débito al exigir los inversores mayores primas de riesgo.
Pero todo este proceso se alimenta con un relato ficticio de recuperación de una industrialización que se ha perdido –se defiende– por la actuación del resto del mundo. Victimismo económico con trascendencia corrosiva hacia todo lo público e, igualmente, hacia lo que se considera “intelectualidad”: se indica que en el sector público anidan parásitos que consumen recursos que se detraen para otros objetivos; mientras profesores, investigadores, pensadores, forman parte de una élite universitaria que ha tolerado en exceso muchos de los elementos que definen un progresismo social y cultural. Aquí sí se coincide con lo analizado en la década de 1930, según Ginzsberg y Finchelstein. Se ha convencido a muchísima población de los “cinturones del óxido” de que se lanzarán nuevos planes industriales al calor de las consecuencias de los aranceles. Y América será grande de nuevo, según reza la consigna MAGA.
Pero los indicadores concretos no muestran esa vía: inicio ya claro de recesión en la economía norteamericana (–0,3% en el primer trimestre de 2025), algunos problemas de abastecimientos, parálisis en los puertos que reciben muchas menos mercancías, elevación de los precios al consumidor en un 2,3% (equivale a una pérdida-promedio de 3.800 dólares por hogar; los datos provienen de The Guardian), expectativas de inflación entorno al 3,3% (el nivel más alto desde junio de 2008), incremento de impuestos de unos 1.240 dólares por hogar con reducción de ingresos del orden del 1,2% (datos de Tax Foundation), caída de las bolsas de valores, pérdidas importantes de grandes empresarios. La administración Trump trata de contrarrestar este alud de datos negativos con una soflama: se trata de costes de transición, ya que para llegar al escenario ideal (el MAGA) se debe pasar por etapas duras pero que, finalmente, abrirán ese contexto positivo preconizado por los republicanos estadounidenses. Pero la evolución económica puede pasar una cáustica factura a Trump, porque mantener este discurso con datos tendencialmente negativos es difícil en el medio plazo.
4. Conclusión
La involución ideológica es un hecho; involución en un sentido concreto: la negación de cualquier avance económico, social, ambiental, cultural, en el marco de la multilateralidad; y la irrupción de un relato presidido por un ultranacionalismo supremacista. Una tendencia hacia una revolución en el pensamiento que cercena la capacidad y posibilidad de disentir, el odio hacia el extranjero, la búsqueda de la ruina de los vecinos, la sumisión total hacia un liderazgo de un país que se sabe herido (el declive de Estados Unidos es apreciable desde los inicios del siglo XXI, en paralelo al ascenso imparable de China) pero que se trata de afianzar a toda costa. Se busca la incertidumbre, la crispación, la calumnia, la mentira institucionalizada, el dislate, al tiempo que se minimizan consecuencias tangibles, con magnitudes concretas como se ha apuntado. En esas coordenadas de inseguridad y de mensajes incendiarios y abundantes –que bloquean la inmediatez de reacciones–, siempre se han movido con comodidad los regímenes autoritarios. Estos son signos actuales de involución, parecidos innegables con lo vivido en otras fases de la historia económica, en particular durante las décadas de 1920 y 1930.
Pero el objetivo actual de este agresivo programa de actuación parece cada vez más evidente: la descalificación de todo lo público y su desmantelamiento, con la idea de su falta de eficacia y eficiencia. La política arancelaria es un instrumento más. Y, por consiguiente, la reducción de los impuestos, con el propósito de evitar cargas tributarias que serán innecesarias ante la contracción del sector público. Este debate, que siempre ha estado presente en la teoría económica y en la política económica, con diferentes escalas, emerge de nuevo con fuerza inusitada por parte de la administración Trump. Sus esquirlas llegan a Europa por medio de formaciones de derecha y ultraderecha que enarbolan un discurso muy similar. Romper las democracias hacia gobiernos autocráticos representa una distopía diseñada por think tanks poderosos de las derechas más conservadoras, en una vertiente netamente ideologizada, creyente de que las pérdidas actuales –que están provocando las medidas de Trump– se transmutarán en beneficios futuros. Serán privados, indiscutiblemente. Lo público se pretende rendido y exhausto en las cunetas. Volvemos al patrón-oro, pero sin el oro. Beveridge, liberal, economista inquieto por alcanzar mayor bienestar social, se revuelve en su tumba: su legado puede estar en peligro. Las últimas elecciones en Gran Bretaña demuestran la extensión de esa amenaza: la ultraderecha avanza en detrimento de los partidos convencionales, con retrocesos del laborismo. Reforzar, desarrollar, activar, impulsar todo lo que Beveridge propuso constituye un buen antídoto ante el neoconservadurismo desbocado.
Sin embargo, nuevos datos invitan a la esperanza en la reacción de la población ante ese avance ultraderechista. En las elecciones regionales de Finlandia, la socialdemocracia ha obtenido una amplia victoria, junto al desplome de las posiciones más derechistas. En Canadá y Australia, contra todo pronóstico, liberales y laboristas, respectivamente, han ganado las elecciones. En paralelo, el presidente Trump está cosechando las más bajas cotas de popularidad de un presidente tras sus primeros cien días, en los que el histrionismo ha regentado sus acciones (la más reciente, auto-presentarse como posible Papa) y ese descontento hacia sus políticas está siendo también protagonizado por sectores sociales que le habían otorgado un voto amplio. Esa involución ideológica no solo es combatible, sino que puede ser atajada y frenada si las formaciones políticas progresistas impregnan de un mensaje esperanzador a la población. Y con acciones concretas, de políticas públicas, cuando se está gobernando. He ahí el giro por el que se debe luchar.
Carles Manera es catedrático de Historia e Instituciones Económicas, en el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears y doctor en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona. Blog: http://carlesmanera.com
Fuente: https://economistasfrentealacrisis.com/trump-la-involucion-ideologica-mundial/