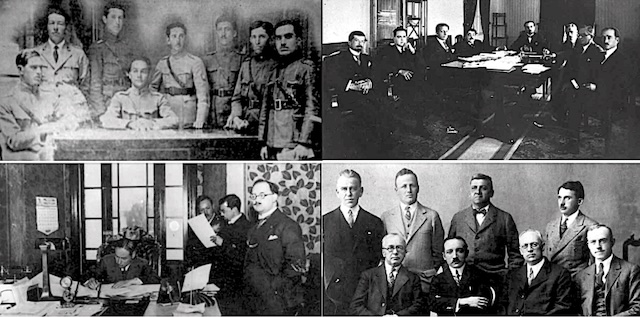Este 9 de julio se conmemora en Ecuador el centenario de la Revolución Juliana iniciada por la “Liga Militar” de los jóvenes oficiales del ejército, guiados por ideas patrióticas y con orientaciones populares.
El ciclo del julianismo se ubica entre 1925-1931 y comprende la primera Junta provisional (6 meses), la segunda Junta (3 meses) y el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931), todos originados en los nombramientos que hicieron los militares, ya que, si bien ejecutaron el golpe de Estado contra los gobiernos de la plutocracia, no tomaron directamente el poder. A esos tres gobiernos y con el fin de estudiar sus condiciones históricas, así como sus alcances y límites, he dedicado tres libros y numerosos artículos, que pueden seguirlos en “Historia y Presente”: www.historiaypresente.com/libros/
La Revolución Juliana se produjo ante el agotamiento del liberalismo plutocrático, la crisis económica ocasionada por el derrumbe de las exportaciones del cacao, que sostenían al país, el dominio estatal de la oligarquía bancaria vinculada con agroexportadores y comerciantes, el despertar del movimiento de los trabajadores y el clamor de las clases medias ante el deterioro general de las condiciones de vida, frente al privilegio y opulencia de los “gran cacao”.
También hubo un ambiente internacional favorable, debido al despegue del agresivo imperialismo norteamericano que despertó sentimientos nacionalistas en los países latinoamericanos, así como por el desarrollo de la Revolución Mexicana de 1910 y de la Revolución Rusa de 1917, que motivaron posiciones anti oligárquicas y de reivindicación de las luchas sociales y de los derechos a favor de los trabajadores. En varios países de América Latina se producirían movimientos sociales importantes, nacerían partidos socialistas y se constituirían gobiernos “populistas”.
La primera Junta apartó del control del Estado a la plutocracia de la época, fiscalizó a los bancos (multó a dos de los grandes), impuso las políticas públicas al sector privado y revisó el sistema de impuestos. Por esas acciones iniciales la Junta fue atacada como “estatista” y “regionalista” y su presidente Luis Napoleón Dillon tildado de “enemigo” de Guayaquil. La segunda Junta resultó ineficaz. Pero correspondió a Isidro Ayora la concreción de los objetivos julianos, para lo cual incluso contó con la asesoría técnica de la Misión Kemmerer, de la cual los banqueros creían poder sacar provecho, lo que no ocurrió. Solo entonces se impusieron duraderas transformaciones: fundación del Banco Central (quitó a los bancos privados el “negocio” de la emisión), Superintendencia de Bancos, Contraloría; por primera vez se creó el impuesto sobre rentas e incluso uno sobre utilidades, con el fin de redistribuir la riqueza; y se desarrolló una amplia política social: creación del Ministerio de Trabajo, Caja de Pensiones, Dirección Nacional de Salud, nuevas normativas sobre educación, primeras leyes laborales (salario mínimo, contrato, jornadas máximas, indemnizaciones, etc.) que se acogieron como postulados centrales en la progresista Constitución de 1929.
De este modo los julianos inauguraron el papel económico regulador del Estado en la economía (limitado entonces al ámbito monetario-financiero y presupuestario) y, al mismo tiempo, la obligada atención estatal a la “cuestión social”, que fueron, por entonces, dos rasgos inéditos en la vida nacional y que representan el inicio del siglo XX-histórico, aunque el proceso juliano igualmente dio continuidad a los incipientes postulados sociales de la Revolución Liberal de 1895. Además, el ciclo juliano brindó el espacio político favorable para el surgimiento de la izquierda como tercera fuerza frente al liberalismo y al conservadorismo, que habían dominado la vida republicana en su primer siglo. En 1926 se fundó el Partido Socialista y en 1931 el Comunista.
En perspectiva histórica, los julianos inauguraron un largo camino de superación del régimen oligárquico que se consolidó durante las décadas de 1960 y 1970. Además, sentaron las primeras bases de lo que pudo ser una economía social. A la época ese tipo de economía podría compararse con el New Deal de F. D. Roosevelt en los EE.UU. durante los años 30, o con las economías sociales europeas de la postguerra mundial. Sin embargo, las reacciones tanto regionalistas, como de los millonarios afectados, frenaron esa posibilidad, de modo que desde 1931 los sucesivos gobiernos estancaron cualquier posibilidad de seguir el rumbo de la economía social.
Ese modelo revivió muy parcialmente con el gobierno de Galo Plaza (1948-1952), en parte con los “desarrollismos” de los 60 y 70 y, sobre todo, durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que hizo avances sustanciales para el establecimiento de una economía social del Buen Vivir. A su vez este camino fue revertido desde 2017 al producirse una restauración conservadora y el control oligárquico-empresarial del Estado, fundamentado en la ideología libertaria anarcocapitalista. El país paso a vivir la segunda época plutocrática en la historia republicana, en la cual se ha sumado una imparable presencia del crimen organizado y una inédita inseguridad ciudadana.
El centenario del julianismo permite apreciar este conjunto de procesos históricos entre avances y retrocesos. El siglo XX-histórico ha transcurrido sobre la creciente confrontación entre una élite social que no está dispuesta a las reformas que permitan el bienestar colectivo, y el conjunto social-popular que ha procurado potenciar sus intereses. Es una situación que también caracteriza a los diversos países de América Latina.
<> Aquí entrevista
en YouTube sobre el centenario
de la Revolución Juliana, en el programa
«Otro relato», de Radio Pichincha:
https://www.youtube.com/watch?v=6mkayHx6Y-8
Historia y
Presente – blog
www.historiaypresente.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.