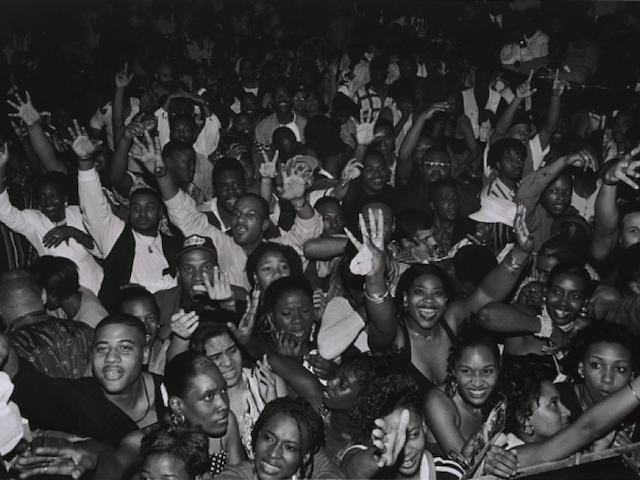Mi flow viene de la calle, de mis raíces, de mi gente. (Tego Calderón)
En este año, en diciembre, se cumplirán como dos mil años del nacimiento del más famoso de los raperos (¡yeah!), a partir de Él todos son oriundos de cualquier ghetto, a mucha honra; son descamisados casi siempre y poseen inteligencia verbal extraordinaria; tienen el contrapunteo en la punta de la lengua y le tiran trova de la brava a los gobiernos; saben la historia del solar de memoria y del mal que se va podrir el sistema (babilonia); son cimarrones anarquistas y saben que el barrio los perseguirá como una bendición toda su vida (pregúntenle a Calle 13); fashion desafiante y marimbeo andante para confirmar propiedad sobre la calle que pisan; las crónicas de sus batallas se publican en paredes y murallas y están en combate sin tregua con esa autoridad abusiva. Aquel que nació hace un par de milenios podría haberse llamado, en estas calles y en este tiempo, Jesús N, Galileo Shakur, César Nazareth o Tego Belem. Para Ismael Rivera, sonero mayor y tal, fue El Nazareno (Aquel Negrito lindo de Portobelo). La pieza rapera más conocida del cumpleañero fue El Sermón de la Montaña. Caramba, puro rithm and poetry y dicho a un pueblo que contrariaba esa filosofía y practicaba el despellejamiento implacable sin postergación. Ese rap debió sonar como llegado de no sé sabía qué ambiente underground.
El flow de la montaña se suelta así: “ustedes son, hermanos de esta era, la sal de la Tierra; pero si ocurriere que la sal se desvaneciere, pregunto en este orin aladun[1], ¿con qué será aderezada la comida? No sirve para más nada, sino para ser echada, y allá fuera, no te asombres, si es pisoteada por los hombres”. Es una versión a cuatro manos: dos de El Nazareno milenario y dos de este jazzman ni siquiera centenario. ¡Yeah! El Man desautorizaría a tanto cobrador de diezmos en miles de barriadas latinoamericanas, cobran en su nombre, con su nombre y para dizque socializar a tanta humanidad su nombre. Fariseos contaminando la fe. El Sermón de la Montaña es comerciado por metro cuadrado y el ciudadano que se resista tiene amenaza de infierno, aunque ya lo viva de a de veras. Ricardo Arjona captó el swing muy bien y sentenció con su trova: “al Hombre de Nazareth le dan náuseas aquellos que hacen business con la fe”. No cualquier fe, de ninguna manera, se trata de la más cool, de aquella en la cual este primer Master of Ceremony apostó un apocalipsis moral en este siglo: “Dale un chance a tu enemigo, aunque se disfrace de amigo, no gastes calorías, ni de noche ni de día, en los que maldicen tus buenas energías. Haz el bien sin mirar a quien”.
Y el flow debió seguir hasta completar la densidad de las sombras: “no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre al último y al primero”. ¡Yeah!
Para llegar hasta los tambores urbanos de Lindberg Valencia Zamora[2], a la voz de otros tiempos pero en estos días de Rosita Wila[3] o al rap de barrio adentro de Alex Mix o César Chichande[4] habrá que desandar los pasos de Kwame Bamba, aquel “caminante que anda y anda, con una enorme huella sobre el polvo”[5] . Aquella primera vez que el ae-ae-ae-ae predijo con la música el habla y toda conversación se podría convertir melodía coral. Ocurrió en la vieja Etiopía de Lucy[6] o antes al sur con los que después llamarían australopithecus erectus. De los tonos melódicos al chocar las manos o el uso de palitos de madera cuando la gente inventaba músicas, ritos, fiestas y melancolía. La evolución de la caja de resonancia humana, el afinamiento de las cuerdas vocales, la distinción de escalas de sonidos y las percepciones emocionales a la oralidad cantada trajo a este mundo el spoken word u ọrọ sisọ. O sea palabra comunicante. Aquel Kwame Bamba de primaria sonoridad no se necesitó de un escenario ni de técnicas instrumentales que no fueran su memoria y capacidad tonal, además de una audiencia ávida de esos atisbos poéticos. Chilling, díría Tego Calderón (el Underdog).
Cuando los ancestros de Kwame inventaron la agricultura, hace unos 12 mil años, tenían los pies cansados de andar y ya “tenían voces, voces”, pensaron que la primera luz de la mañana y la última de la tarde eran cosas de divinidades que merecían cantos de alabanzas en bembeteos poéticos para nombrar el mundo en descubrimiento. La gente sedentaria obligó a animales a quedarse para ayudar en las tareas de fecundar la tierra y completar la dieta. Agua, fuego, aire y tierra fueron (o son) los estados físico-filosóficos de la materia y sobre ellos se recompuso la vida que vendría en los siguientes milenios. Kwame Bamba sacó de la tierra el hierro para remplazar a la piedra y a la madera en la creación de otros nuevos y mejores instrumentos, con el fuego templó al metal, pero también a la piel del animal y socavó troncos, encontró alrededor de una hoguera motivos de son y oralidad para quedarse inventando bembés a divinidades, hoy a esa actitud sacro-profana se llama conversatorio. Empezaría la nueva era de Kwame Bamba como griot.
El repicar de madera sobre madera, mano adiestrada sobre el parche trabajado con artes y ciencia apenas descubiertas y voces dispuestas a armonizar con aquellos materiales sonoros produjeron el primer combo. ¿Cuándo ocurrió? ¿En dónde ocurrió? Después de las faenas agrícolas, de caza o acarrear agua era el turno de la clave (el choque rítmico de dos palitos), del tambor al cual le se le creaban parientes de diferentes tamaños, agudeza y gravedad, pero también se construiría, imitando el costillar de animales antediluvianos, la marimba. Sin olvidar que unos al soplar una cañita agujereada (filimbi ndogo[7]) producían unos sonidos que ponía en tiempo de espera al auditorio. La tierra y su continente de elementos no mágicos, pero si comprendidos e interpretados, se convertía en armonías santas. Las voces que cooperaban y reuniones vespertinas se volvían jolgorio o sinfonía de funeral.
En golpe de décima, porque se cuenta por contar, en ritmo y rima, la realidad vista y pensada con el ejercicio de la palabra suelta. Quien dice décimas, mujer u hombre, no sufre su creación ni anda en crisis existenciales, narra aquello que debe narrar para satisfacer el oído colectivo. Al decimero (o a la decimera) se le antoja el ritmo y halla la rima. La décima es fue creada a filo de playa o en tierra adentro por la Ancestralidad afrodescendiente. O mejor dicho, invención de los griots renacidos por acá, como una segunda oportunidad de la memoria artística colectiva, en la costa pacífica colombo-ecuatoriana. Con la décima española se relaciona por el idioma. El eurocentrismo académico tiene dificultades para entender esta descomplicada verdad, tiene sola explicación: necia colonialidad de saberes. Las mujeres y los hombres hacedores de décimas (muchos son también contrapunteadores, es decir, en Rhythm and Poetry) apenas estuvieron en escuela de una semana no y otra ya veremos, de lo que se sabe nadie les enseñó métrica, trucos lingüísticos o reglas de versar; pura oralidad de mayores. Pura memoria colectiva.
“La ley de las décimas (de Costa Arriba, Ecuador, y Costa Abajo, Colombia) los viejos la cantaban a cada rato, porque ellos tenían la costumbre de cantar las cosas de la ley y de la tradición para que quienes quisieran las aprendieran con fácilidad”, el entrecomillado es de Aparicio Arce Rodríguez, un legendario decimero de Esmeraldas, Ecuador. “El compositor nace con su don […] a mí me nació el don de las décimas. Además que esto de componer a mí nadie me lo enseñó, yo solito lo aprendí”. Y volvía a su contrapunteo.
Venga el golpe de décima cimarrona: “Yo me embarqué a navegar, en una concha de almeja, a rodear el mundo entero, a ver si hallaba coteja”. Así como el arrullo tiene dos destinos, a lo humano y a lo divino, con las décimas es igual y los versos anteriores constituyen una glosa dedicada a lo humano. Es anónima y tiene sus cambios según quien tome la palabra. Prestada la palabra decimos con décima, algo que empecina, y si no tiene rima, al menos pide retina.
Notas:
[1] Melodía en yoruba.
[2] Maestro Lindberg Valencia Zamora uno de los grandes de la música afroecuatoriana.
[3] Cantora de voz privilegiada de la música afroecuatoriana.
[4] Alex Mix (Álex Preciado) y César Chichande raperos afroecuatorianos.
[5] Versos del poema Dos solos de tambor de Cuamé Bamba, del poeta Antonio Preciado Bedoya.
[6] Lucy) es el conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido de la especie Australopithecus afarensis, de 3,5 a 3,2 millones de años de antigüedad,] descubierto por el equipo formado por el estadounidense Donald Johanson y los franceses Yves Coppens y Maurice Taieb el 24 de noviembre de 1974, a 159 km de Adís Abeba, Etiopía (Wikipedia).
[7] Pequeña flauta.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.