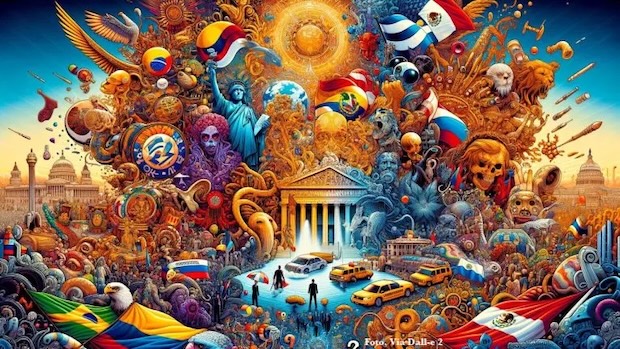Desde su fundación como república (1830) y durante el siglo XIX-histórico (distinto al cronológico) Ecuador tuvo 12 Constituciones. Las nueve primeras consagraron el poder de los propietarios de la riqueza y excluyeron de la ciudadanía a la gran mayoría de la población. La Constitución de 1884 suprimió cualquier tipo de requisito económico para ocupar el Ejecutivo o el Legislativo. Y las Constituciones del liberalismo de 1897 y 1906 fueron pioneras en proclamar los derechos individuales civiles y políticos, y la última impuso la educación laica, obligatoria y gratuita; la presunción de inocencia; abolió las confiscaciones; suprimió la pena de muerte. Para los conservadores y la iglesia de la época esa Constitución era demoníaca. A pesar de esos avances, el régimen oligárquico continuó vigente.
De modo que con la Revolución Juliana (1925-1931) se expidió la Constitución de 1929, primera en reconocer derechos sociales y laborales, un principio de reforma agraria y el rol del Estado en la economía (derechos de segunda generación). Así se inició el largo y tardío proceso de superación del régimen oligárquico en Ecuador. Le siguieron cinco Constituciones que marcaron el siglo XX-histórico (https://t.ly/LMkmg): la de 1945 reforzó el mismo camino iniciado por el julianismo, aflojado luego por la de 1946, mientras la de 1967 recobró las bases económicas oligárquicas.
La Constitución de 1979 (aprobada en referéndum), con la que se inició la actual y larga fase de democracia electoral, dio continuidad a las de 1929 y 1945, estableció cuatro sectores de economía (estatal, privada, mixta y comunitaria), otorgó el voto a los analfabetos e institucionalizó el primer sistema de partidos políticos que la ley detalló exigiendo organización nacional, militantes, filosofía, programa de acción y un mínimo de votos en dos elecciones sucesivas. Estas tres Constituciones nunca fueron del agrado de las clases dominantes. Además, la de 1979 recibió constantes cuestionamientos de las derechas y los caudillos, al mismo tiempo que era atacada como “estatista” y hasta “comunista”. Por eso, la Constitución de 1998, que continuó el rumbo de las de 1946 y 1967, fue saludada por el empresariado, las derechas políticas, las oligarquías tradicionales y sus voceros mediáticos, al punto que hoy es añorada por su clara orientación neoliberal, a pesar de haber proclamado una serie de derechos sociales y haber definido al país como “pluricultural y multiétnico”.
Sin duda, la Constitución de 2008 (aprobada en referéndum) provocó una “revolución” pues, al mismo tiempo que dio continuidad a las progresistas Cartas de 1929, 1945 y 1979, adelantó en principios, conceptos e instituciones que proyectaron el país al siglo XXI-histórico: derechos de tercera y nuevas generaciones (https://t.ly/P1lOz), los de la naturaleza, comunitarios, resistencia, paz, plurinacionalidad, Sumak Kawsay (Buen vivir), latinoamericanismo, condena al imperialismo, colonialismo y neocolonialismo, liberación de toda forma de opresión, etc. (https://t.ly/n5AtP). Sin duda, impulsó la superación de las visiones sobre “seguridad nacional”, anticomunismo y americanismo militar, para convertir a las fuerzas armadas y policía en protectoras y garantes de libertades y derechos humanos, con sujeción al poder civil y la Constitución, prohibiendo, además, las bases militares extranjeras. Esta innovadora y avanzada Constitución despertó múltiples reacciones: desde el campo jurídico por la tradicional visión conservadora en sus filas; a su lado las derechas políticas, acostumbradas a ser protagonistas privilegiadas en la conducción del país; igualmente de los grandes medios de comunicación privados; pero, sobre todo, explotó la tenaz alarma de los grandes empresarios, que durante los 80 y 90 habían recobrado los ideales que tuvieron los empresarios de los años 20 y 30, pero que se reajustaron con la expansión del neoliberalismo en América Latina, como el rechazo al intervencionismo económico estatal, los impuestos o los derechos sociales y laborales, reivindicando al capital privado.
Eso explica que desde 2017 las élites empresariales y de la derecha política coincidieran en apoyar gobiernos capaces de liquidar todo vestigio del pasado progresista del Ecuador y se lanzaran a recobrar el perdido régimen de privilegios, logrando constituir un bloque de poder oligopólico, que ha convertido al Estado en fuente de negocios y enriquecimiento, bajo un dominio comparable con el de la primera “época plutocrática” (1912-1925), cuando el país estuvo sometido a los agroexportadores, comerciantes, incipientes industriales y, sobre todo, banqueros. Durante un mes, desde 22/septiembre hasta 22/octubre, en el que se mantuvo un paro indígena, Ecuador estuvo al borde de una represión que podía ocasionar una masacre como la que ocurrió el 15 de noviembre de 1922. Tomando en cuenta estos antecedentes, no es descabellado pensar que, aprovechando de la consulta popular y referendo que se realizará el 16 de noviembre (https://t.ly/PJ3Uc) y con una posible asamblea constituyente de por medio, esta segunda época plutocrática que vive el país pueda ser consagrada por una nueva Constitución, que establezca la dominación oligárquica para el largo tiempo. Esa posibilidad está acompañada en redes sociales por mensajes cargados de odio, fanatismo, clasismo y racismo, que apuntalan las posiciones derechistas, además de opiniones en medios que rayan en la estupidez convertida en argumento.
Estas circunstancias se ven alentadas en una América Latina desunida, con pocos gobiernos progresistas, entre los que destacan Claudia Sheinbaum en México, Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, y variados gobiernos de derechas, que cumplen el papel de agentes subordinados a las geoestrategias de los Estados Unidos. A esta potencia interesa consolidar su agresivo americanismo monroísta para enfrentar el ascenso de Rusia y sobre todo de China, frenar el avance de los BRICS e impedir el desarrollo del mundo multipolar que ahora existe. Además, los Estados Unidos han sido suficientemente claros en expresar su interés sobre los recursos de la región, así como en promover gobiernos que coincidan con sus intereses y, también en establecer bases militares que no solo se orientan al combate contra el narcotráfico, sino que puedan receptar a los miles de migrantes que son expulsados de ese país, pero, sobre todo, que sirvan para una posible guerra con China (https://bit.ly/3PWMrzA ; https://t.ly/uZEgD ; https://t.ly/T7rRI).
A pesar de que América Latina se proclamó “zona de paz” en la II Cumbre de la CELAC (2014) y no tiene razones para considerar a China o a Rusia (e incluso a los BRICS) como “enemigos”, la región está expuesta a los intereses, presión e injerencias de los Estados Unidos para alinearla a sus geoestrategias, que tienen una larga historia con acciones directas, desembarcos armados, derrocamiento de gobiernos y condicionamientos a las democracias y soberanías de los distintos países. Se añaden las actuales amenazas a Venezuela y Colombia. En ese contexto, Ecuador es un país clave y ahora muy favorable como aliado geoestratégico (https://t.ly/jzuuZ).
A su vez, en el plano interno ecuatoriano, en menos de una década se ha definido una clara lucha de clases, en los términos que desarrollara Karl Marx. Las élites del poder constituido tienen un conjunto de ideales a sostener: impedir cualquier avance progresista, detener todo tipo de protesta y movilización que atente contra sus intereses, profundizar la economía empresarial-neoliberal y consagrar un régimen de dominación que dure largo tiempo. En el otro extremo, la población sufre el peso del incremento de la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo, la desatención en bienes y servicios públicos, la ausencia de políticas sociales y la desesperanza frente al subdesarrollo revivido. Bajo este drama nacional no se puede asegurar un futuro con desarrollo basado en el bienestar social y con soberanía del Estado.
Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.