Traducción de Jorge Majfud
Mientras el «nacionalismo blanco» y el llamado «alt-Right» han ganado prominencia en la era Trump, una reacción bipartidaria se ha unido para desafiar estas ideologías. Pero gran parte de esta coalición se centra en las movilizaciones y en la retórica individual, extremista y llena de odio, más que en la violencia profunda, diplomática y, aparentemente, más políticamente correcta que impregna la política exterior y doméstica de Estados Unidos en el siglo XXI.
Todo el mundo, desde los republicanos más convencionales hasta la izquierda «antifa» [antifascista] pasando por los diversos demócratas y los ejecutivos de corporaciones, se muestran ansiosos y orgullosos por denunciar en voz alta e, incluso, enfrentándose físicamente a los neonazis y a los supremacistas blancos. Sin embargo, los extremistas en las calles de Charlottesville, o aquellos que hacen el saludo nazi del Reichstag, están involucrados sólo en una política simbólica e individual.
Incluso el asesinato de una contra-manifestante fue un acto individual, uno de los 40 asesinatos al día que ocurren en Estados Unidos, la gran mayoría por armas de fuego (el doble muere todos los días por los automóviles en eso que llamamos «accidentes», pero que evidentemente también tienen una causa). Los manifestantes se apresuran a desplegar una energía extraordinaria denunciando el racismo de pequeña escala, pero ¿qué pasa con el racismo a gran escala? No ha habido ninguna movilización semejante, ni siquiera ha habido alguna en absoluto, contra lo que Martin Luther King llamó «el mayor proveedor de violencia en el mundo de hoy». Solo en 2016, el gobierno de Estados Unidos arrojó 72 bombas diarias, sobre todo en Irak y en Siria, pero también en Afganistán, en Libia, en Yemen, en Somalia y en Pakistán, produciendo cada día un 9/11 en esos países.
Históricamente, los individuos y las organizaciones que luchan por cambiar la sociedad y la política de Estados Unidos han utilizado la acción directa, los boicots y las protestas callejeras como estrategias para presionar a los grandes poderes para que cambien sus leyes, instituciones, políticas o acciones. Por ejemplo, durante los sesenta y setenta, el sindicato United Farm Workers les pidió a los consumidores que boicotearan las uvas para, de esa forma, presionar a los grandes productores para que se sentaran a negociar. Los manifestantes contra la guerra en Vietnam marcharon en Washington o presionaron a sus representantes en el Congreso. Más tarde, también tomaron medidas directas: registraron votantes, protestaron contra la proliferación de armas nucleares, realizaron sentadas frente a trenes que llevaban armas a Centroamérica.
Todo este tipo de tácticas siguen siendo opciones válidas hoy en día. Sin embargo, ha habido un cambio desconcertante que nos alejó de los objetivos reales, desviando la atención y usando las mismas tácticas para simplemente mostrar nuestra solidaridad y expresar cierta indignación moral y poco más. Recuerdo la primera vez que, allá por los setenta, en Berkeley, participé en la marcha contra la violencia de género que se llamó «Recuperemos la noche». Mientras hombres y las mujeres marchábamos por el campus sosteniendo velas, me preguntaba si alguno pensaba que los violadores cambiarían de opinión por el hecho de que grandes sectores del público desaprobaban la violación.
Con los años he llegado a ver, creo que cada vez con más claridad, lo que Adolph Reed llama «Posing as Politics» (Simulando política). En lugar de organizarse para el cambio, los individuos buscan realizar una declaración sobre lo que creen justo. Pueden boicotear ciertos productos, negarse a comer ciertos alimentos; pueden concurrir a marchas o en manifestaciones cuyo único propósito es demostrar la superioridad moral de los participantes. Los blancos pueden decir en voz alta que reconocen la injusticia de sus privilegios o se pueden declarar aliados de los negros o de cualquier otro grupo marginado. Las personas pueden manifestarse en sus comunidades afirmando que en ellas «no hay lugar para el odio». Pueden, también, participar en contra-marchas para levantarse contra los supremacistas blancos, contra los neonazis. No obstante, este tipo de activismo solo enfatiza y revindica una auto confirmación del individuo en lugar de buscar un cambio concreto en la sociedad o en la política. Son profunda y deliberadamente apolíticos en el sentido de que no tratan de abordar cuestiones de poder, recursos, toma de decisiones ni de cómo lograr un cambio concreto.
Curiosamente, estos activistas que han reivindicado la responsabilidad por la justicia racial parecen estar comprometidos con una visión individual y apolítica de lo qué es el problema racial. La industria de la diversidad se ha convertido en un gran negocio, tanto para las universidades como para las empresas que buscan el sello de inclusividad. Las oficinas para la diversidad de los campus canalizan la protesta de los estudiantes en una especie de alianza con la administración y los conducen a pensar en las partes en lugar de ver el conjunto. Aunque son expertos en la terminología del poder, como la diversidad, la inclusión, la marginación, la injusticia y la equidad, evitan cuidadosamente temas más escabrosos como el colonialismo, el capitalismo, la explotación, la liberación, la revolución, la invasión y otros análisis concretos sobre temas nacionales y mundiales. Así, la masa es movilizada a través de una lista cada vez mayor de identidades marginadas, permitiendo que la historia y las realidades raciales sean neutralizadas por la Teoría de la diversidad, como si fuesen bolas de billar rodando entre las diferentes identidades, todas despojadas de su historicidad. Rodando por una superficie plana y, en ocasiones, chocando unas contra otras.
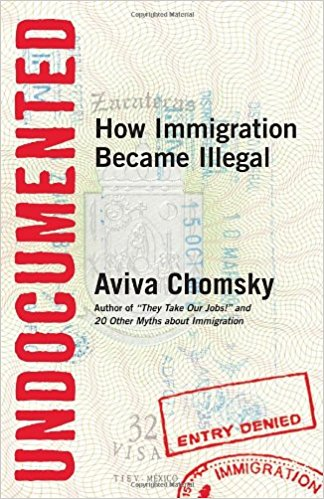 Pero no nos confundamos. Los blancos nacionalistas que marcharon en Charlottesville enfermos de odio, tan repugnantes como pueden serlo sus mismos propósitos, no son los responsables de las guerras de Estados Unidos en Irak, en Siria y en Yemen.
Pero no nos confundamos. Los blancos nacionalistas que marcharon en Charlottesville enfermos de odio, tan repugnantes como pueden serlo sus mismos propósitos, no son los responsables de las guerras de Estados Unidos en Irak, en Siria y en Yemen.
No son ellos los responsables de que nuestro sistema de escuelas públicas se haya convertido en una red de corporaciones privadas.
No son ellos los responsables de que nuestro sistema de salud sea inequitativo y discriminatorio hacia aquellos que no son blancos, dejándoles servicios precarios y condenándolos a una muerte prematura.
No son ellos los que excluyen y desalojan a la gente de color de sus casas.
No son ellos los autores del capitalismo neoliberal con sus devastadores efectos sobre los pobres de todo el planeta.
No son ellos los que militarizan las fronteras para hacer cumplir el apartheid mundial.
No son ellos quienes están detrás de la explotación y quema de combustibles fósiles que está destruyendo el planeta, siendo los pobres y las personas de color los primeros en perder sus hogares y sus medios de subsistencia.
Entonces, si realmente queremos desafiar el racismo, la opresión y la desigualdad, debemos dejar de mirar a esos pocos cientos de manifestantes en Charlottesville y poner de una vez por todas el ojo en las verdaderas causas y en los verdaderos gestores de nuestro injusto orden mundial.
Ni unos ni otros son difíciles de encontrar.
Aviva Chomsky es profesora de historia y coordinadora de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Estatal de Salem, en Massachusetts. Su último libro es Undocumented: How Immigration Became Illegal (Indocumentados: cómo la inmigración se convirtió en ilegal. Beacon Press, 2014)


