Arnaud Orain ha publicado Le Monde confisqué. En este libro, el historiador descifra la racionalidad de las estrategias violentas y rentistas desplegadas por las élites económicas y políticas, que se confabulan voluntariamente para hacerse con “un pastel que no puede crecer”. Es un libro que da sentido a la brutalidad de Trump, a las ofensivas de los gigantes digitales, al acaparamiento de tierras cultivables en todo el planeta y a la inversión sin precedentes de China en su armada. Con la publicación de Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIᵉ-XXIᵉ siècle) (Flammarion), el historiador Arnaud Orain se atreve a proponer una lectura global de los acontecimientos que conmocionan y marcan un cambio de época.
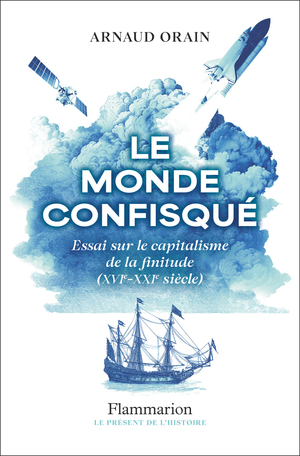
Sostiene que nuestras sociedades están experimentando un “capitalismo de la finitud”, cuyos avatares ya existían en siglos anteriores. Abiertamente “depredador, violento y rentista”, prospera al final de la promesa de prosperidad universal, posibilitada por el mercado y regulada por la ley. “El neoliberalismo se ha acabado”, afirma el autor, diferenciándose en este punto de otros pensadores de la época, como Quinn Slobodian y su Capitalisme de l’apocalypse.
En declaraciones a Mediapart, Arnaud Orain desarrolla los principales argumentos de su tesis y explica su periodización alternativa de la trayectoria del capitalismo. Subraya la línea de cresta que hay que encontrar entre el riesgo de subyugación, frente a la nueva ola imperialista del siglo XXI, y el riesgo de hundirse en una carrera antidemocrática, inigualitaria y ecocida.
-Para dar cuenta de las turbulencias de nuestro tiempo (amenazas de guerra, repliegue democrático, proteccionismo, etc.), usted propone la noción de un “capitalismo de finitud”. ¿Cuáles son sus principales características?
La idea era salir de la dicotomía habitual entre periodos de triunfo del liberalismo y periodos de fuerte intervención del Estado. Nunca he olvidado lo que nos recordaban en la facultad de economía aquellos profesores que estudiaban el sistema soviético: liberalismo y capitalismo son dos cosas muy distintas.
Yo prefiero identificar dos tipos de capitalismo. Hay un capitalismo que es compatible con el liberalismo. Se basa en la competencia, la reducción o incluso la ausencia de derechos de aduana, la libertad de los mares y una utopía de riqueza creciente tanto a nivel individual como colectivo, en una dinámica que beneficiaría a todo el mundo. Es la época que hemos vivido muchos de nosotros, desde los treintañeros hasta los setenteros.
Y luego está el capitalismo, a veces llamado capitalismo “mercantilista”, que yo llamo capitalismo “finito”. Se refiere a un mundo en el que las élites creen que el pastel no puede crecer más. A partir de ahí, la única forma de preservar o mejorar su posición, en ausencia de un sistema alternativo, pasa a ser la depredación. Esta es la era en la que creo que estamos entrando.
-Usted escribe que el capitalismo ya ha pasado por fases de este tipo en siglos anteriores. ¿De qué periodos se trata?
La trayectoria del capitalismo puede describirse del siguiente modo. Del siglo XVI al XVIII se trata de una fase en la que se crearon potencias imperiales que promovieron grandes empresas con monopolios, comercio exclusivo con sus colonias y guerras de carácter estrictamente económico. Fue el primer periodo de un capitalismo de finitud. Le siguió una fase de liberalización, tras las guerras napoleónicas, ganada por los británicos.
Algunos creen que esta Pax Britannica continuó hasta 1914, pero pasan por alto la segunda gran oleada de colonización que comenzó en la década de 1880. En ella volvieron los aranceles, los silos imperiales, los cárteles y la conquista territorial en busca de “recursos”, tendencias que se acentuaron en los años treinta, como consecuencia de la Gran Depresión, y culminaron en la Segunda Guerra Mundial.
En 1945 comenzó una nueva fase liberal. Se sustentó en una promesa de abundancia sin precedentes, inicialmente para el mundo occidental y luego extendida a todo el mundo a partir de la década de 1990. Del mismo modo que es “occidentalocéntrico” pensar en la ruptura con el pasado en 1914, también lo es creer que la era neoliberal lo cambió todo. El verdadero momento en que la promesa se rompió, sobre todo ante los límites ecológicos del planeta, fue en la década de 2010.
La obsesiva referencia de Trump a la Edad Dorada (Gilded Age) estadounidense debe tomarse en serio. Fue la época de los monopolios, la denigración de la competencia, las grandes desigualdades sociales, pero también el gran retorno de la colonización, que los propios Estados Unidos practicaron en Puerto Rico y Hawai.
-Según usted, la “broligarquía” tecnológica que se puso en el punto de mira en la toma de posesión de Trump es una ilustración perfecta de este capitalismo de finitud. Da la impresión de que son la versión del siglo XXI de algunas de las compañías navieras que organizaron la contraeconomía hace siglos…
En efecto, existe un paralelismo entre estas diferentes encarnaciones de “empresas-estado”. Durante mucho tiempo se contó una historia romántica sobre las compañías de las Indias Orientales. La VOC holandesa, por ejemplo, tenía decenas de miles de esclavos y practicaba una violencia rayana en el genocidio, como en las islas Banda. En la India, los británicos no compraban gran cosa a finales del siglo XVIII: saqueaban y cobraban impuestos a la población.
Estas compañías tenían sus propios derechos, fortalezas y ejércitos, lo que podía incluso provocar fricciones con los Estados de los que procedían. Lo importante es recordar que monopolizaban zonas para generar ingresos a partir de una lógica rentista, en lugar de generar beneficios a partir de la libre competencia. A finales del siglo XIX, empresas de este tipo volvieron a surgir durante el renacimiento de la colonización, sobre todo en África.
Hoy, los gigantes digitales se encuentran a su vez combinando el poder del mercado con el poder soberano. Son capaces de movilizar el espacio público a través de las redes sociales, proporcionar conexiones a Internet a zonas enteras, interferir en la esfera militar con satélites y tratar de extraer dinero aprovechándose de una posición monopolística sobre los datos.
Sin embargo, hay una diferencia de una época a otra. Las empresas de los siglos XVII y XVIII desempeñaban un papel importante en la política de sus respectivos Estados, pero no se trataba de imponerse dentro de la metrópoli. Ahora los gigantes tecnológicos se apropian de prerrogativas soberanas dentro de sus propios Estados. Como en el pasado, sin embargo, puede haber desacuerdos entre estas empresas: Elon Musk y Peter Thiel, por ejemplo, no comparten la misma opinión sobre la desvinculación económica de China.
-Su tesis también permite comprender mejor el significado histórico de otro fenómeno que ha sido noticia: la interrupción de la libertad de navegación en el Mar Rojo por parte de los Houthis de Yemen, en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Usted insiste en el hecho de que el capitalismo de finitud es ante todo el cierre de los mares.
Desde hace unos diez años, los océanos han vuelto a ser un tema importante en las relaciones internacionales. En el capitalismo de finitud, comerciamos con nuestros amigos, nuestros vasallos, nuestras colonias, en un régimen en el que estamos protegidos por nuestro poder imperial, porque ya no existe una potencia hegemónica que garantice la libertad de los mares para todos.
Aunque todavía no hayamos llegado a ese punto, hay fuertes indicios de que así está sucediendo. Es significativo que los Houthis no estén atacando a los barcos chinos y rusos, mientras que las empresas occidentales tienen ahora que circunvalar África. En este contexto, asistimos a un debilitamiento de la marina estadounidense y, por el contrario, a un enorme aumento del poder de la marina china, tanto mercante como militar. Para garantizar la libertad de los mares, no puede haber dos potencias hegemónicas. Sólo funciona con una.
Está claro que el movimiento MAGA en torno a Trump ya no quiere pagar por la seguridad mundial. Hay que decir que Estados Unidos no está lejos de tener suficiente energía entre gas, petróleo y paneles solares domésticos, y que está bien abastecido de materias primas en Sudamérica. El deseo de anexionarse Groenlandia responde al objetivo de acceder a ciertos recursos minerales para completar la panoplia.
Se anuncia un nuevo mundo, con rutas marítimas seguras para unos pero no para otros. Para las potencias europeas, acostumbradas durante ochenta años a la libertad de los mares garantizada por su principal aliado, la ruptura es considerable.
-Es comprensible que el capitalismo basado en la finitud no se mezcle bien con los principios democráticos. Pero ¿no es el vínculo más complejo? Al fin y al cabo, hemos visto deteriorarse la calidad de los regímenes democráticos bajo la era neoliberal, del mismo modo que vimos avances democráticos a finales del siglo XIX.
No existe un vínculo necesario entre capitalismo y autoritarismo, como tampoco lo hay entre liberalismo económico y democracia. El hecho es que el capitalismo de finitud no necesita evidentemente la democracia, y que ésta representa incluso un obstáculo.
De hecho, las reivindicaciones democráticas son generalmente más igualitarias, con vías para que los pequeños productores y los trabajadores expresen sus intereses. El capitalismo de finitud, por el contrario, valora al empresario que logra el monopolio y, por tanto, la desigualdad. La toma de poderes soberanos por empresas estatales, que no rinden cuentas a nadie, también es contradictoria con los principios del gobierno representativo.
En el capitalismo de la finitud, sin embargo, las aspiraciones populares pueden captarse argumentando el carácter protector de las medidas de cierre. Esto es lo que está haciendo Trump. Destacar el progreso tecnológico y las nuevas fronteras que imaginamos se extenderán al espacio es también una forma de ampliar su base electoral.
Esto es lo que la extrema derecha europea no ha entendido. Cuando no tienes empresas estatales en sectores estratégicos, ni grandes flotas militares, pocos recursos energéticos propios… el riesgo, en un mundo “trumpizado”, es sobre todo el empobrecimiento que conduce al servilismo.
-Volvamos a su periodización de fases liberales y fases marcadas por la conciencia de la “finitud”. ¿Cómo explica su alternancia?
No abordo directamente la cuestión de la causalidad de estas alternancias. Pero veamos lo que dijo Karl Polanyi sobre el colapso de la fase liberal en el siglo XIX. A medida que la promesa de abundancia colectiva e individual se hacía cada vez más difícil de cumplir, la plusvalía tenía que extraerse de otra manera, por medios imperialistas, destruyendo las estructuras tradicionales del mundo recién colonizado. Las élites teorizaron sobre ello y los críticos del imperialismo lo denunciaron en su momento.
Desde finales del siglo XX y principios del XXI, se viene produciendo un fenómeno relativamente similar. Desde el momento en que los países emergentes y las nuevas clases medias empiezan a consumir proteínas animales y combustibles fósiles según los estándares occidentales, la promesa de abundancia choca con las limitaciones de los recursos. Se hace difícil crecer sin nuevos mecanismos de depredación, lo que no puede lograrse en un marco liberal.
En el neoliberalismo, el Estado y las instituciones internacionales imponen un marco estricto para garantizar un entorno competitivo. Estamos en proceso de salir de este marco, porque no es suficiente ni para mantener el nivel de vida ni para garantizar los beneficios de las grandes empresas tecnológicas. La salida es un capitalismo menos estandarizado, más brutal, con formas de dominación más directas que prescinden del mercado.
-Usted señala la finitud de los recursos naturales, pero ¿el problema no es también interno al propio sistema de acumulación? El capital lucha por encontrar su valor, en Occidente pero también en China. Por eso el neoliberalismo ha supuesto una ruptura con el pasado: ha cambiado la base de la acumulación, que se ha vuelto más financiarizada y menos favorable al mundo del trabajo.
No estamos en desacuerdo. Los promotores del neoliberalismo intentaron claramente continuar, a través de una lógica competitiva exacerbada, un modo de producción que ya se estaba agotando en los años setenta. Pero después de la gran recesión de 2008, el crecimiento económico logrado a través de las exportaciones resultó ser un pastel cada vez más limitado. En los países del Norte, hemos asistido a un empobrecimiento relativo de las clases medias y trabajadoras.
Francia y Estados Unidos fueron los primeros en sentir el impacto de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y ahora ha llegado hasta Alemania. En la práctica, los occidentales están descubriendo que la teoría que justificaba el libre comercio —la especialización basada en la ventaja comparativa— no funciona. El emplasto del neoliberalismo ya no basta para contener los problemas de una industria que se desmorona. Esto está contribuyendo al aumento de las rivalidades geopolíticas dentro del capitalismo mundial.
-La fase liberal del capitalismo que comenzó en 1945, más o menos atemperada por el Estado social, fue también la fase de la “gran aceleración” de la degradación ecológica del sistema Tierra. ¿No subestimas el carácter permanente de la dimensión depredadora de la lógica capitalista?
Durante los Treinta Gloriosos y el periodo neoliberal, hubo intercambios claramente desiguales en todo el planeta. Pero eran las relaciones de mercado las que predominaban. Tomemos el caso de la tierra. En el mundo liberal, este activo es como líquido. Se fijan los precios y cada Estado compra, en el mercado mundial, lo que no tiene para el consumo de su población. Este es el modelo centrado en la OMC.
Desde las revueltas alimentarias de 2007-2008, y de nuevo tras la pandemia de la COVID, está ocurriendo algo diferente: un acaparamiento directo de tierras, sobre todo por parte de empresas estatales de Emiratos Árabes Unidos y China, pero también de empresas estadounidenses y holandesas. Compran la tierra, suministran insumos y semillas, y se apoderan de las cosechas sin intermediarios ni precios de mercado. Algo similar ocurre con los recursos mineros y pesqueros.
En términos más generales, llama la atención el crecimiento, tanto en el ámbito intelectual como en el empresarial, de la idea de que el capitalismo es un juego de suma cero. Escritores críticos como Dylan Riley y Robert Brenner han desarrollado recientemente esta idea en la New Left Review, pero como historiador, se pueden encontrar ecos de ella en el siglo XVII, cuando los primeros pensadores del capitalismo explicaron que no todo el mundo podía participar en los grandes mercados textiles.
-¿Tiene el capitalismo finito del siglo XXI una cualidad especial en comparación con fases anteriores de este tipo? Podríamos imaginar un retorno casi tranquilizador, pero el sistema capitalista envejece.
Tenemos un nuevo problema. La finitud del mundo es, sin duda, la finitud de los recursos naturales y la saturación del mercado mundial: la finitud de la vieja escuela, por así decirlo. Pero también es el hecho de que para lograr una transición energética que evite un cambio climático desastroso, necesitamos enormes cantidades de minerales y metales. El planeta es finito por partida doble: necesitamos recursos para mantener el capitalismo fósil, pero también para hacer la transición. No veo cómo esto no provocará grandes conflictos.
-Para usted, el “mundo confiscado” sigue siendo un mundo capitalista, donde el problema es el imperativo de la acumulación, se haga o no con energías carbónicas. Entonces, ¿se opone a tesis como las de Yánis Varoufákis o Cédric Durand, que hablan de la emergencia de un “tecnofeudalismo” en lugar del capitalismo?
No estoy de acuerdo con ese término. El feudalismo implica una relación más política que económica, un poder basado en jerarquías extraeconómicas, justificadas de forma teológica o tradicional. Pero seguimos en un sistema en el que la relación de dominación se basa en el dinero, en beneficio de los capitalistas.
Sólo que algunos de estos capitalistas también quieren ser soberanos, con un sombrero de comerciante y otro de (para-)Estado. Ése es el cambio que se está produciendo: sigue funcionando una lógica capitalista, pero va acompañada de la incautación de la tierra, el mar, el aire e incluso el ciberespacio y el espacio público, lo que puede describirse como la incautación de la soberanía.
-Usted aboga por una economía ecológica, que es una versión radical de la “ecología de guerra” defendida por Pierre Charbonnier: básicamente, preservar la autonomía a través de la sobriedad, en lugar de entrar en el juego de los imperios. Pero ¿es esto posible frente a su capacidad de chantaje y coacción?
¿Cómo mantener un régimen democrático frente a imperios que quieren lo mismo que nosotros? Mi esperanza es ver surgir una política de transición energética muy ambiciosa, con una reducción drástica del consumo de energía, porque esto implicará necesariamente recursos minerales y metálicos.
Se trata de una línea muy fina: una transición fuerte que permita no seguir demasiado una política de imperialismo y vasallaje, y que al mismo tiempo garantice la autonomía frente a los imperios depredadores, lo que a la larga resultará ganador. Pero esto implica una reorganización tan radical de nuestra organización social que no sé si es posible.
Esta cuestión plantea la cuestión de un gobierno basado en las necesidades, en lugar de una carrera precipitada hacia la acumulación. ¿Necesitamos realmente millones de vehículos eléctricos individuales? ¿No necesitamos cambiar nuestro estilo de vida para escapar de la carrera imperial?
Arnaud Orain, historiador, es director de estudios del EHESS#CRH de París y autor de «Le monde confisqué – Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIᵉ – XXIᵉ siècle) ; Editions Flammarion. 2023».
Fabien Escalona, doctor en Ciencias Políticas y autor de una tesis sobre «La reconversion partisane de la social-démocratie européenne» (Dalloz, 2018), y del ensayo «Une République à bout de souffle» (Seuil, 2023). Tras colaborar puntualmente con Mediapart, se incorporó al equipo de forma permanente en febrero de 2018. Es miembro del departamento de política, y también trabaja en temas internacionales y noticias de ciencias sociales.
Romaric Godin, periodista desde 2000. Se incorporó a La Tribune en 2002 en su página web, luego en el departamento de mercados. Corresponsal en Alemania desde Frankfurt entre 2008 y 2011, fue redactor jefe adjunto del departamento de macroeconomía a cargo de Europa hasta 2017. Se incorporó a Mediapart en mayo de 2017, donde sigue la macroeconomía, en particular la francesa. Ha publicado, entre otros, «La monnaie pourra-t-elle changer le monde Vers une économie écologique et solidaire» 10/18, 2022 y «La guerre sociale en France. Aux sources économiques de la démocratie autoritaire», La Découverte, 2019.
Texto original: https://www.mediapart.fr/journal/culture-et-idees/020225/le-capitalisme-de-la-finitude-n-clairement-pas-besoin-de-la-democratie
Traducción: Antoni Soy Casals



