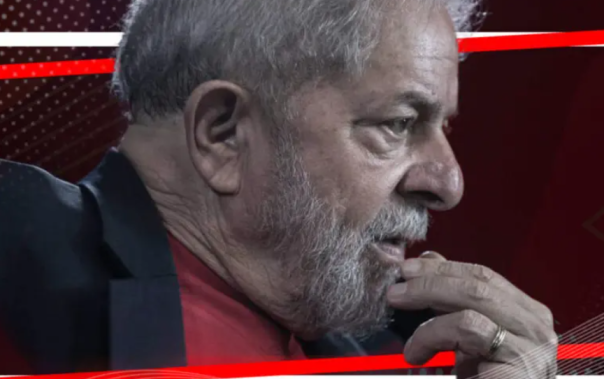Perspectivas políticas de Brasil en 2025: Lula, la extrema derecha y la clase trabajadora ante un futuro incierto.
Aunque Brasil es menos pobre e ignorante que hace cuarenta años, no es menos injusto. El balance histórico es demoledor. La desigualdad social ha disminuido, pero muy poco ha cambiado. Todo va dramáticamente lento. Peor aún, lo que no avanza, retrocede. La dirección lulista se dejó tomar como rehén por la operación Lavajato, desmoralizó a grandes sectores de la clase trabajadora y de la juventud y entregó a las clases medias exasperadas (por las acusaciones de corrupción, inflación en los servicios, aumento de impuestos, etc.) en manos del poder de la «Avenida Paulista» (sede de grandes bancos y corporaciones), allanando el camino para un gobierno ultrarreaccionario de Temer. Y luego Temer lo entregó en manos de la extrema derecha y Bolsonaro.
Esto no es por lo que una generación luchó tanto. Entre 1978 y 1989, Lula conquistó la confianza de la gran mayoría de la vanguardia obrera y popular. El protagonismo de Lula fue expresión de la grandeza social del proletariado brasileño y, paradójicamente, de su simplicidad o inocencia política. Una clase obrera joven y poco instruida, recién desplazada de los confines miserables de las regiones más pobres, sin experiencia previa de lucha sindical, sin tradición de organización política independiente, pero concentrada en grandes regiones metropolitanas de norte a sur y, en los sectores más organizados, con una indomable voluntad de lucha. La ilusión reformista de que sería posible cambiar la sociedad sin un gran conflicto, sin una ruptura con la clase dominante, era la opinión mayoritaria y la estrategia de «Lula allí» adormeció las expectativas de una generación. Esta experiencia histórica aún no ha sido superada. Pero el gobierno de Lula III no puede beneficiarse de la situación atípica de hace veinte años. Hay muchas diferencias. La principal es que hay una corriente de extrema derecha liderada por neofascistas que quieren volver al poder.
La estrategia del tercer mandato de Lula
El proyecto del gobierno Lula es aprovechar el contexto internacional de relativa recuperación económica, tras el impacto de la pandemia, con la esperanza de que se mantenga dinamizado, de nuevo por China. Pretende mantener un pacto con la fracción burguesa que lo apoyó en la segunda vuelta de 2022 contra Bolsonaro e integró el gabinete, así como con la gobernabilidad en el Congreso a través del centrão, para garantizar la continuidad del crecimiento y la implementación de las reformas. En su primer año de gobierno, el PEC de transición permitió un crecimiento cercano al 3% y un aumento del 12% de la renta del trabajo, la ampliación del programa Bolsa Família, que en 13 de los 27 estados beneficia a más personas que las que tienen un contrato formal, la recuperación del salario mínimo, la reestructuración del IBAMA y de la FUNAI, el nuevo programa Pé de Meia para estudiantes de secundaria, la recuperación del Plan Nacional de Vacunación, el apoyo de los bancos públicos al Desenrola, que favorece a las familias endeudadas, la ampliación del acceso al crédito con una bajada de los tipos de interés, la ampliación de 100 unidades más de los Institutos Federales, así como otras iniciativas que benefician a las masas.
Los buenos indicadores económicos no serán suficientes. Hay una disputa ideológica implacable e ininterrumpida.
Su objetivo es mantener el crecimiento del PIB por encima del 3% en 2024, manteniendo la inflación por debajo del 5%, insistiendo en un ajuste fiscal gradual, apostando por un aumento de la inversión privada extranjera y nacional a través del marco fiscal que sustituyó al Techo de Gasto. En definitiva, una apuesta por un reformismo «débil», pero con una lenta y continua mejora de las condiciones de vida y la garantía de preservar la democracia. Pero en Brasil, si bien es cierto que incluso las pequeñas reformas cambian la vida de millones de personas, también lo es que no es posible ganar elecciones sin el apoyo de la mayoría de la clase trabajadora. Los buenos indicadores económicos no serán suficientes. Hay una disputa ideológica incesante e ininterrumpida. El lulismo conserva la confianza de los más pobres, pero el bolsonarismo ha incursionado entre los trabajadores «acomodados» que ganan por encima de dos salarios mínimos, y acumula fuerzas en la «guerra cultural» con el apoyo de las iglesias neopentecostales. El pueblo está dividido y el resultado en 2026 es impredecible.
La estrategia repite esencialmente el proyecto que se construyó tras la victoria electoral de 2002 y permitió las victorias de 2006, 2010, 2014 y, peligrosamente, 2022. Las premisas que la sustentan descansan en tres cálculos. El primero es la apuesta a que el peligro de una nueva conspiración, como la que resultó en el golpe institucional que derrocó al gobierno de Dilma Rousseff, ha sido descartado por el momento. La segunda es la evaluación de que la inelegibilidad de Bolsonaro hace improbable la posibilidad de que un heredero de Bolsonaro gane en 2026, con Lula como candidato. El tercero es la previsión de que la división burguesa sobre la necesidad de preservar el régimen democrático-electoral es irreversible y que en 2026, la fracción capitalista que se expresa a través de Geraldo Alckmin y Simone Tebet, volverá a defender a Lula, porque no está dispuesta a correr el riesgo de una segunda presidencia de extrema derecha.
Los tres cálculos tienen más de una «pizca de verdad», pero desprecian gravemente los terribles riesgos que se corren. Olvidan las lecciones del golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Las más importantes son cinco: (a) la primera es la subestimación de la corriente neofascista – el error más catastrófico de los últimos siete años – su audacia, su implantación social y cultural, su voluntad de lucha frontal, la confianza en el liderazgo político de Bolsonaro, por lo tanto, la resiliencia del apoyo social de la extrema derecha que revela que la disputa no se reduce sólo a la percepción de mejoras en las condiciones de vida, porque también tiene en su raíz una feroz lucha político-ideológica e incluso cultural de la cosmovisión reaccionaria; (b) la segunda es la fantasía de que es posible mantener indefinidamente la «fría» gobernabilidad, y la idealización del Frente Amplio, creyendo que los dirigentes burgueses incorporados al ministerio mantendrán la lealtad, olvidando el papel de Michel Temer y exagerando la confianza en la estabilidad del gobierno que descansa en acuerdos con el Centrão en el Congreso Nacional, olvidando el peligro de amenaza por chantajes inaceptables; (c) la tercera es la subestimación personal de Bolsonaro como líder de la oposición y precandidato, incluso en su condición de inelegible, porque, si es necesario, pueden sustituirlo por otro -Tarcísio, Michelle, o incluso otro «personaje»- confiando en que la capacidad de transferencia de votos sigue siendo posible; (d) El cuarto es la subestimación de la emergencia de las reivindicaciones populares, de los negros, de las mujeres, de los LGBT, de los ambientalistas y de la cultura, un error que fue fatal para el peronismo en Argentina, porque la confianza en la continuidad del crecimiento económico, condición para la implementación de reformas progresivas, puede frustrarse, ya que la estructura fiscal limita el papel de las inversiones públicas y el escenario internacional de demanda de materias primas puede cambiar; (e) la quinta es la elección de Trump en EEUU, que ha generado un efecto catalizador global, también en Brasil, y victorias de la extrema derecha en las próximas elecciones europeas, así como un agravamiento de los conflictos en el sistema internacional con China.
El surgimiento del neofascismo: un peligro latente
¿Cómo explicar la fuerza de la extrema derecha? El marxismo no debería ser estrictamente un determinismo económico. Pero la economía importa. Algo estructural ha cambiado en los últimos diez años. Entre 2013 y 2023 tuvimos la primera década regresiva desde el final de la Segunda Guerra Mundial: (a ) durante los treinta «años dorados» Europa y Japón reconstruyeron sus infraestructuras y llevaron a cabo las reformas que garantizaron el pleno empleo y las concesiones a la clase trabajadora, y la economía brasileña se benefició como primera dirección de las inversiones estadounidenses en la periferia; (b) en los ochenta llegó el «mini boom» con Reagan, y Brasil se sumió en la crisis social, pero no dejó de crecer; (c) en los 90, el «mini boom» con Clinton, que permitió la estabilización de la moneda brasileña y del régimen liberal-democrático, posibilitado también por el fin de la URSS; (d) en la primera década del siglo XXI, un «mini boom» con Bush hijo, y Brasil acumulando reservas de cientos de miles de millones de dólares, debido a la excepcional apreciación de las materias primas impulsada por el crecimiento chino, sólo comparable a la inversión de las relaciones de cambio durante las guerras mundiales.
Pero la segunda década del siglo XXI fue de estancamiento, por primera vez en la historia. Nunca había ocurrido algo así en Brasil. El Brexit y Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei son la expresión electoral de una estrategia para salvar el liderazgo norteamericano en el mundo. Una fracción de la burguesía, a escala global, insatisfecha con el gradualismo neoliberal, ha recurrido a una estrategia de choque hiperliberal de destrucción de derechos: propugna la «latinoamericanización» en los países centrales, y la «asiatización» en América Latina para nivelar los costos de producción con China. Quiere imponer una derrota histórica que garantice regímenes estables durante una generación. Pero la extrema derecha no sólo adopta una estrategia económica para mantener su liderazgo en el mercado mundial. No es sólo un alineamiento político con EEUU en el sistema internacional de Estados. La corriente neofascista tiene heterogeneidades internas, diferentes énfasis programáticos, país por país, pero tiene un núcleo ideológico común. Abarcan una cosmovisión: nacionalismo exaltado, misoginia sexista, racismo supremacista blanco, homofobia patológica, negacionismo climático, militarización de la seguridad, antiintelectualismo, desprecio por la cultura y el arte, desconfianza hacia la ciencia. Este choque no es posible sin restringir las libertades democráticas e incluso destruir las libertades políticas. La extrema derecha tiene apetito de poder y aspira a subvertir el régimen liberal-democrático. No persigue una «copia» del totalitarismo nazi-fascista de los años treinta. Pero sí aspira a regímenes autoritarios. Admira a Erdogan en Turquía, a Bukele en El Salvador y a Duterte en Filipinas. Sólo se les puede parar con una gran lucha.
La extrema derecha crece como reacción a la crisis de 2008/09, que condenó al capitalismo occidental, incluido Brasil, a una década de estancamiento mientras China crecía. Su programa es el neoliberalismo con «fiebre de 40 grados», alineamiento incondicional con Trump en EEUU y un régimen autoritario nostálgico de la dictadura militar.
Mediante denuncias implacables se construyó un movimiento político-social de extrema derecha liderado por una cúpula neofascista. Los neofascistas tienen una narrativa. Denuncian que hay demasiados derechos para los trabajadores. Jair Bolsonaro acuñó la amenaza: «¿empleos o derechos?». Lo que está amenazado por la extrema derecha son todas las pequeñas pero valiosas conquistas sociales desde el fin de la dictadura. Las conquistas de todos los movimientos sociales, populares, de vivienda o de mujeres, negros o culturales, estudiantiles o sindicales, campesinos o LGBT, ecologistas o indígenas. El bolsonarismo no es una reacción al peligro de una revolución, ni responde a un proyecto de disputa del poder en el sistema internacional de Estados, como lo fue el nazifascismo en la Europa de los años 20, después de la victoria de la Revolución de Octubre. No existe ningún peligro remoto de revolución en Brasil.
Los neofascistas han ganado una base de masas, porque una fracción de la burguesía se ha radicalizado y dirige una ofensiva contra los trabajadores, apoyada por una mayoría de la clase media, arrastrando a sectores populares y argumentando que es necesario un shock de capitalismo «salvaje». La extrema derecha crece como reacción a la crisis de 2008/09, que condenó al capitalismo occidental, incluido Brasil, a una década de estancamiento mientras China crecía. Su programa es el neoliberalismo con «fiebre de 40 grados», alineamiento incondicional con Trump en EEUU y un régimen autoritario nostálgico de la dictadura militar. La apuesta neofascista es imponer una derrota histórica anulando las reformas sociales progresistas: asistencia social que protege a 50 millones de personas de la extrema pobreza, a través de Bolsa Família; acceso a la Seguridad Social para 38 millones de ancianos; universalización de la salud pública y gratuita a través del SUS; universalización de la escuela pública hasta el final de la enseñanza media y ampliación de la universidad pública con cupos para negros e indígenas; aumento del salario mínimo por encima de la inflación, etc.
La «excepcionalidad» brasileña
Todas las naciones tienen sus distinciones, originalidades, grandezas y miserias. Brasil, aunque dependiente, es el país con la mayor economía de la periferia del capitalismo, tiene dimensiones continentales y se extiende de la Amazonia a la Pampa, concentra la mitad de la población de América del Sur, algo más de la mitad de sus habitantes son negros y tiene una imagen internacional simpática, construida en la segunda mitad del siglo XX por la belleza natural de los trópicos, el carnaval y el fútbol.
Pero quizá las tres peculiaridades políticas sean: (a) el grado absurdamente inmenso de desigualdad social que persiste casi intacto; (b) la capacidad histórica de la clase dirigente para buscar soluciones a los conflictos sociales y políticos mediante compromisos negociados; (c) la existencia de una gigantesca clase obrera y de uno de los partidos de izquierda más influyentes del mundo. El país ha sufrido históricamente la dominación imperialista. Fue colonia portuguesa durante tres siglos, semicolonia británica durante otros cien y, desde mediados del siglo XX, zona de influencia estadounidense. Pero la «excepcionalidad» de Brasil es el resultado de estas «particularidades endógenas», y produce una paradoja: la desconcertante lentitud de cualquier transformación social para reducir la terrible injusticia que oprime al pueblo.
Lo que ha prevalecido en Brasil durante muchas generaciones han sido las transiciones desde arriba, o los compromisos entre fracciones burguesas. Los conflictos dentro de la clase dominante se resuelven mediante confabulaciones, largas y minuciosas negociaciones con concesiones mutuas. No conocemos ninguna guerra civil, salvo localmente en Rio Grande do Sul hace cien años y, durante unos meses, durante el levantamiento de São Paulo en 1932. La única ruptura fue una excepción: el golpe militar de 1964. Pero Brasil ha sido un «laboratorio» pionero de la historia en los últimos diez años. Después de todo, en 2018, Bolsonaro, un líder militar neofascista, ganó las elecciones presidenciales después de trece años de gobiernos liderados por el PT, el mayor partido de izquierda surgido a finales del siglo XX, mientras Lula estaba en prisión. ¿Por qué? Bolsonaro perdió la reelección en 2022 frente a Lula, ensayó un golpe militar, fue declarado inelegible por la justicia en 2023, pero amenaza con presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2026, con altísimos índices de popularidad, en un escenario impredecible. Las razones de esta «excepcionalidad» son múltiples.
La paradoja brasileña: tensiones sociales sin rupturas convulsivas
Hay factores objetivos y subjetivos que ayudan a entender este resultado. Es una paradoja, porque la desigualdad social crónica en el país que tiene el mayor PIB y al mismo tiempo, proporcionalmente, la mayor y más concentrada clase trabajadora del mundo periférico, gigantescos centros urbanos, más de 20 ciudades con un millón de habitantes, debería impulsar un altísimo nivel de tensión social. Son las luchas sociales las que favorecen el cambio, mediante la reforma o la revolución. Pero no es el caso. Brasil fue el campeón mundial de las huelgas en los años 80, junto con Sudáfrica. Pero ya no.
Todos los principales vecinos de Brasil – Argentina (2001/02), Venezuela (2002), Chile (2019), así como Perú, Ecuador y Bolivia – han vivido situaciones prerrevolucionarias este siglo. Brasil no. Lo que triunfó en Brasil fue la experiencia del lulismo. El PT ha ganado cinco de las seis elecciones presidenciales desde 2002. Fue necesario un derrocamiento «institucional» del gobierno de Dilma Rousseff para allanar el camino a la elección de un neofascista como Bolsonaro. Sin embargo, no fue un golpe «en frío». Las movilizaciones entre 2015/16 sacaron a millones a las calles para apoyar el impeachment e impulsaron una ultraderecha poderosa, con su influencia intacta hasta hoy. Precipitaron una situación reaccionaria, invirtiendo la correlación social de fuerzas de forma duradera, a pesar de la victoria de Lula en 2022 por un estrecho margen. Y podría empeorar en 2026. En la principal ciudad del país, un histriónico bozo neofascista, Pablo Marçal, acaba de ganar un puesto de liderazgo en la corriente de extrema derecha en 2024, en un impulso vertiginoso. Confirmando que el peligro es real e inmediato. Y nadie puede subestimar la amenaza de su regreso al poder nacional.
Han surgido diferentes hipótesis para explicar la paradoja. Dos son las más importantes y tienen un «grano de verdad»: (a) la teoría ultra-objetivista se refiere esencialmente a la fuerza de la burguesía; (b) la teoría ultra-subjetivista se refiere simétricamente a la fragilidad de la conciencia popular. Pero esta vía es circular y, por tanto, insuficiente. La gigantesca riqueza y el poder asociados al carácter extremadamente reaccionario de la burguesía brasileña, que sólo puede compararse con su inteligencia estratégica, desempeñaron un papel fundamental en la contención de la presión social a favor del cambio. La debilidad subjetiva de una clase trabajadora muy heterogénea explica, también, los límites de su capacidad de autoorganización y unión, así como la asombrosa paciencia política e ilusiones persistentes en soluciones concertadas. Pero no hay que olvidar la presencia de un tercer factor. El papel de las clases medias. La clase media brasileña siempre ha sido menor que la argentina en comparación. Pero es, como en todos los países urbanizados, el colchón social que ofrece estabilidad a la dominación burguesa. La clase media está constituida tradicionalmente por los sectores más altos de la fuerza de trabajo asalariada que han ascendido en el escalafón de la educación y comparten un modo de vida de clase media. En Brasil, no hay negros en la clase dominante y muy pocos en la clase media. El país está racialmente fracturado y la blanquitud goza de un estatus privilegiado. Eso importa.
De la dictadura al primer gobierno Lula
El Brasil de hoy ha cambiado cualitativamente en comparación con el de finales de la década de 1970, en una escala diferente a la de los países vecinos. A lo largo de este ciclo histórico ha habido muchas oscilaciones en las relaciones de fuerzas entre las clases, algunas favorables, otras desfavorables para los trabajadores y sus aliados. Pero ni una sola vez se abrió una situación revolucionaria.
He aquí un esbozo del período hasta la primera elección de Lula. Lo que debe interesarnos es que siempre que existió la posibilidad de una ruptura, fue eludida: (a ) tuvimos un aumento de las luchas proletarias y estudiantiles entre 1978/81, seguido de una frágil estabilización tras la derrota de la huelga del ABC en 1981 hasta finales de 1983, cuando el fracaso del plan «asiático» de Delfim Neto para impulsar las exportaciones mediante la devaluación de la moneda hizo que la inflación se disparara sin recuperar el crecimiento; (b ) en 1984 una nueva ola de movilizaciones contagió a la nación con la campaña Diretas Já, que selló el fin de la dictadura militar, pero el gobierno de Figueiredo no cayó; (c) una nueva estabilización entre 1985/86 con la asunción de Tancredo/Sarney y el Plan Cruzado, y un nuevo pico de movilizaciones populares contra la sobreinflación, que culminó en la campaña electoral que llevó a Lula a la segunda vuelta en 1989; (d) una nueva estabilización breve, con las expectativas generadas por el Plan Collor, y una nueva oleada a partir de mayo de 1992, impulsada por el desempleo y ahora la hiperinflación, que culminó en la campaña por el Fora Collor; (e) una estabilización mucho más duradera con la inauguración de Itamar y el Plan Real, un giro desfavorable hacia una situación defensiva a partir de la derrota de la huelga de los trabajadores del petróleo en 1995; (f)las luchas de resistencia entre 1995 y 1999, y la reanudación de la capacidad de movilización que creció en agosto de ese año con la manifestación de 100.000 personas por «Fuera FHC», interrumpida por la expectativa de la dirección del PT y de la CUT de que una victoria en las elecciones de 2002 exigiría una política de alianzas, que no sería posible en un contexto de radicalización social. La dictadura militar terminó en 1985, pero no cayó. El primer presidente elegido en 1989 fue derrocado por juicio político en 1992, pero no hubo elecciones anticipadas. La primera mujer fue elegida presidenta por un partido de izquierdas, Dilma Rousseff fue derrocada en 2016 y Lula encarcelado, pero el PT no fue ilegalizado. El neofascista Bolsonaro llegó al poder por elección y sumió a la nación en una regresión histórica ante la pandemia, pero no fue derrocado por impeachment. Todas las transiciones fueron amortiguadas por negociaciones.
Mientras tanto, se produjo una «explosión» social repentina e imprevista en junio de 2013. Pero no fue nada parecido al derrocamiento de De La Rúa en Argentina en 2001/2002. La estabilización social prevaleció a lo largo de los diez años de gobiernos de Lula y Dilma, entre 2003 y junio de 2013, mientras prevalecía el crecimiento económico, en torno al 4% anual, y se consolidaba una red de seguridad social reforzada. Hasta que estalló una ola «volcánica» de protestas populares que sacó a millones de personas a las calles, en un proceso que se interrumpió en el primer semestre de 2014, antes de que Dilma Rousseff fuera reelegida. Lo más importante fue la muy desfavorable reversión de la situación con las gigantescas movilizaciones reaccionarias de la clase media inspiradas por las denuncias de corrupción de Lava Jato, entre marzo de 2015 y marzo de 2016, cuando algunos millones de personas proporcionaron el apoyo al golpe legal-parlamentario que derrocó a Dilma Rousseff. Parecía que el ciclo histórico había terminado.
Pero no fue así. Brasil es lento. Este ciclo fue la última fase de la tardía pero acelerada transformación del Brasil agrario en sociedad urbana; la transición de la dictadura militar a un régimen democrático-electoral; y la historia de la génesis, auge y apogeo de la influencia del petismo, luego transfigurado en lulismo, sobre los trabajadores; la clase dominante ha conseguido, a pasos agigantados, evitar que se abra en Brasil una situación revolucionaria como las vividas en Argentina, Venezuela y Bolivia, aunque, más de una vez, se hayan abierto situaciones que podrían haber evolucionado en esa dirección, pero que fueron interrumpidas.
Una perspectiva histórica puede ayudarnos a entenderlo. La elección en 2002 de un presidente obrero en un país capitalista semiperiférico como Brasil fue un acontecimiento atípico. Desde el punto de vista de la burguesía, fue una anomalía, pero no una sorpresa. El PT ya no preocupaba a la clase dominante como lo había hecho en 1989. Un repaso de los trece años de gobiernos del PT parece irrefutable: el capitalismo brasileño nunca se vio amenazado por los gobiernos del PT. Pero eso no impidió que toda la clase dominante se uniera en 2016 para derrocar a Dilma Rousseff con acusaciones ridículas. Esta operación política, una conspiración dirigida por el vicepresidente Michel Temer, revela algo de importancia estratégica sobre la clase dominante brasileña. L
os gobiernos del PT fueron gobiernos de colaboración de clases. Favorecieron algunas reformas progresistas, como la reducción del desempleo, el aumento del salario mínimo, la Bolsa Família y la expansión de las universidades y los institutos federales. Pero beneficiaron principalmente a los más ricos, manteniendo intacto el trípode macroeconómico liberal hasta 2011: la garantía de un superávit primario superior al 3% del PIB, un tipo de cambio flotante en torno a los 2 reales por dólar y el objetivo de controlar la inflación por debajo del 6,5% anual. El silencio de la oposición burguesa y el indisimulado apoyo público de banqueros, industriales, terratenientes e inversores extranjeros, mientras la situación exterior era favorable, no deberían sorprender. Cuando el impacto de la crisis internacional que comenzó en 2008 golpeó en 2011/12, el apoyo incondicional de la clase dominante se derrumbó. No hubo dudas tras la derrota de Aécio Neves en 2014. Fueron a por el golpe. La denuncia del «petrolão» por parte de Lava Jato fue sólo una bandera instrumental. El «huevo de la serpiente» del neofascismo ya estaba ahí.
La radicalización antisistema es de extrema derecha. Pero este extremismo no es neutral, es reaccionario. El atractivo de la histeria antisistema de la extrema derecha no puede ser discutido por la izquierda en Brasil. No hay espacio simétrico disponible para un discurso antisistémico de izquierdas.
La manifestación encabezada por Jair Bolsonaro en la Avenida Paulista el 7 de septiembre de 2024 fue una demostración más de la fuerza del neofascismo. No fue un fiasco. Tampoco fue un tropiezo. Cerca de 50.000 personas confirmaron su presencia a lo largo de tres horas, bajo un sol abrasador, gritando su exigencia de amnistía para los golpistas y el impeachment de Alexandre de Moraes. También vitorearon a Pablo Marçal, que fue llevado en andas por la multitud. El marxismo es realismo revolucionario. Disminuir el impacto de la radicalización de la extrema derecha, el error más constante y fatal de la mayoría de la izquierda brasileña, tanto entre los más moderados como entre los más radicales, desde 2016, sería obtuso. El argumento de que no hay que subestimar ni sobreestimar es una fórmula «elegante» pero escapista. » El escapismo es una solución negacionista. El estado de negación es una actitud defensiva para evitar afrontar de frente un peligro inmenso. Sólo sirve para perder el tiempo, alimentando el autoengaño de que se está «ganando» tiempo. Existe una audiencia de masas para el «contra todo». La radicalización antisistema es de extrema derecha. Pero este extremismo no es neutral, sino reaccionario. El atractivo de la histeria antisistema de la extrema derecha no puede ser disputado por la izquierda en Brasil. No hay espacio simétrico disponible para un discurso antisistémico de izquierdas. Un discurso antisistémico sería pasar a la oposición al gobierno de Lula III. La «prueba de fuego» es que las organizaciones que han radicalizado su agitación contra Lula son invisibles. No hay tal espacio, porque la relación social de fuerzas se ha invertido. Estamos en una situación ultradefensiva en la que la confianza de los trabajadores en sus organizaciones, y en su propia capacidad de lucha, es muy baja. Las expectativas se han hundido. La aprensión prevalece en los sectores más conscientes y combativos de la clase obrera. Estamos en una relación de fuerzas desfavorable. No estamos ante una polarización social y política. La polarización sólo existe cuando los dos campos principales – capital y trabajo – tienen fuerzas más o menos similares. Brasil está fragmentado, pero la ilusión de que la victoria electoral de Lula, por dos millones de votos sobre 120 millones de votos válidos, sería el retrato de una equivalencia de posiciones sociales de fuerza es una fantasía del deseo. Estamos a la defensiva y, por lo tanto, la unidad de las izquierdas en las luchas, incluida la unidad electoral, es indispensable.
La situación sigue siendo desfavorable
La izquierda moderada entró en crisis en todo el mundo ante la ofensiva de la ultraderecha: el laborismo, el PS portugués y francés, el PSOE, el Pasok e incluso Syriza, el PT y el peronismo, pero fue un proceso parcial y coyuntural de la experiencia, y se ha recuperado. Las masas se protegen con las herramientas a su alcance. La izquierda de la izquierda puede ocupar un lugar. Pero no tiene por qué volver al propagandismo. Puede demostrar que es un instrumento útil de lucha dentro de los espacios del Frente Único, si acompaña, con paciencia revolucionaria, el movimiento real de resistencia al neofascismo. La unidad de la izquierda no debe utilizarse para silenciar la crítica justa a las vacilaciones innecesarias, los malos acuerdos, las decisiones equivocadas o las capitulaciones inexcusables, pero el enemigo central es el neofascismo.
Una estrategia de oposición de izquierdas al gobierno de Lula es peligrosamente equivocada y estéril. La victoria electoral de Lula en 2022 fue enorme, precisamente porque la realidad es mucho peor de lo que podría deducirse del resultado de las urnas. Un resultado que, por cierto, sólo fue posible porque una disidencia burguesa lo apoyó. Hay muchos factores que explican que la situación sea reaccionaria. Entre ellos, la derrota histórica de la restauración capitalista entre 1989/91 define el escenario porque ya no hay una referencia de alternativa utópica como lo fue el socialismo durante tres generaciones. La reestructuración productiva impuso gradualmente una acumulación de derrotas y también divisiones en la clase trabajadora. Los gobiernos liderados por el PT entre 2003 y 2016 no son inocentes, debido a una estrategia de colaboración de clases que limitó los cambios a reformas tan minimalistas que no fue posible la movilización de masas para defender a Dilma Rousseff cuando llegó el momento del impeachment. Las derrotas acumuladas cuentan. Nuestros enemigos están a la ofensiva. No es sensata una polémica sobre si la derrota electoral de Jair Bolsonaro habría sido posible sin Lula. Recordemos que la fórmula era Lula «paz y amor» contra el gabinete del odio y abrazado por Geraldo Alckmin. La victoria se concretó con tácticas ultramoderadas. Esta evidencia debe guiarnos a la hora de evaluar con realismo la relación de fuerzas políticas.
El gobierno de Lula ya ha cumplido dos años en el poder, pero el país sigue fragmentado. Esto confirma que, aunque la relación de fuerzas sea políticamente mejor porque Lula está en el poder, la relación de fuerzas sociales aún no se ha invertido: (a) las diversas encuestas de opinión confirman que aproximadamente la mitad de la población aprueba al gobierno y la otra mitad lo desaprueba, con pequeñas variaciones. Las variaciones en las series largas se mantienen en torno a los márgenes de error. Hay discrepancias entre el apoyo a Lula, 47,4 por ciento contra 45,9 por ciento, y el 40 por ciento que dice desaprobar al gobierno (en enero, esta cifra era del 39 por ciento). Los que aprueban son el 38 por ciento (4 puntos porcentuales menos que en la encuesta anterior), mientras que más del 18 por ciento califica la gestión de regular. (b) la actuación del gobierno hasta ahora no ha conseguido disminuir la influencia de la extrema derecha, que mantiene una audiencia en torno a un tercio de la población. (c) la división sociocultural sigue siendo la misma.
El bolsonarismo conserva mayor influencia en las clases medias que ganan por encima de dos salarios mínimos, en el sureste y el sur, y entre los evangélicos. El lulismo es más influyente entre la mayoría más pobre, en los extremos de la educación, entre los menos educados, entre los que tienen educación superior, entre los católicos y en el nordeste. En resumen, hay pocos cambios cualitativos. Pero este panorama no autoriza conclusiones tranquilizadoras. El gobierno no está más fuerte, aunque el contraste abismal es evidente cuando se compara con el gobierno de Bolsonaro. Después de un año de gobierno, las fluctuaciones de apoyo o rechazo son pequeñas, pero hay un sesgo a la baja más marcado en 2024. Cambios de este tipo nunca son monocausales. Siempre hay muchos factores que afectan a la conciencia de decenas de millones de personas en un país tan desigual. No debería sorprendernos que, de lejos, los peores resultados se concentren entre los que ganan más de tres veces el salario mínimo, con escolaridad media, hombres mayores y del sudeste hacia el sur, y evangélicos. En otras palabras, el electorado de Bolsonaro. La fuerza bolsonarista volvió a las calles exigiendo amnistía como una avalancha neofascista. Una encerrona que plantea un desafío. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que Bolsonaro sea detenido en 2025.
La estrategia de Lula III
El camino de la lucha política es sinuoso y hasta laberíntico, lleno de curvas, subidas y bajadas, nunca una línea recta. La mayoría de la dirección del PT esperaba que la exasperación y el cansancio del gobierno de extrema derecha fueran suficientes para que Lula lo derrotara en 2022. Apostaron por una lenta paciencia. Ganó, pero por poco. El gobierno de Lula apuesta ahora a que una buena gestión, que responda al menos a algunas de las necesidades urgentes de la gente a través de «entregas» o logros de gobierno, será suficiente para ganar en 2026.
Bolsonaro no actuará así: una táctica quietista de espera. El bolsonarismo es una corriente de combate. La extrema derecha conoce la «patología» de su base social. Una sociedad tan desigual se mantiene porque los que tienen privilegios materiales y sociales luchan furiosamente para defenderlos. Conoce la arrogancia de la nueva generación burguesa a la cabeza del agronegocio, que ha acumulado rencores socioculturales contra el mundo más cosmopolita de las grandes ciudades, que los desprecia como brutos machistas y negacionistas del calentamiento global. Conoce la arrogancia de un sector de las clases medias envenenado por el odio racista, homófobo y la pérdida de prestigio social. Conoce la desconfianza antiintelectual alimentada por iglesias-empresas neopentecostales. Sin cambios muy serios en la experiencia vital -aumento de los salarios, empleos decentes, educación de calidad, un SUS más fuerte, acceso a la propiedad de la vivienda- no es posible dividir a esta base social. Derrotar al bolsonarismo requiere voluntad de lucha, capacidad de maniobra táctica, audacia para giros, coraje para estratagemas, voluntad de confrontación, constancia y moderación para ganar tiempo, y luego un nuevo giro y medición de fuerzas. Pero hasta ahora, el gobierno ha contemporizado esencialmente. Ha apostado por la «pacificación». Apenas un paso adelante, y luego muchos pasos atrás. ¿No hemos aprendido nada de la derrota del peronismo en Argentina y de Kamala Harris en EEUU?
Radicalización a la derecha sin polarización
Muchos en la izquierda describen esta evolución como una tendencia a la polarización. La fórmula es atractiva. Pero es peligrosamente engañosa, porque los dos polos de la lucha de clases no ocupan posiciones equivalentes. En el campo reaccionario, mandan los más radicales. En el campo de la izquierda, mandan los más moderados. La extrema derecha ha «devorado» la influencia de los partidos tradicionales de centroderecha (MDB, PSDB, União Brasil), pero el gobierno de Lula no es un gobierno de izquierdas, ya que ha aceptado un pacto con la facción liberal liderada por Tebet/Alckmin. En situaciones en las que el régimen liberal-democrático es estable, la mayoría de la población se sitúa políticamente en el centro del espectro político, apoyando al centroderecha o al centroizquierda, que se alternan en la gestión del Estado. Este ha sido el caso desde el final de la dictadura, con tres gobiernos de centroderecha y luego cuatro gobiernos del PT. Esta fue la clave del período más largo, treinta años (1986/2016) de estabilidad en el régimen democrático liberal.
Esta etapa, que era una hipótesis que el marxismo consideraba improbable en los países periféricos, pero que se hizo posible tras el fin de la URSS, ha terminado. Una de las mayores dificultades de la izquierda es admitir que ha terminado. Pero lo que vino después no puede explicarse por la polarización. La polarización se produce cuando los extremos se hacen más fuertes. Eso no es lo que estamos viviendo en Brasil desde 2016. Desde el golpe institucional, como efecto de la inversión del equilibrio social de poder, sólo la extrema derecha se ha «endurecido», ejerciendo una presión de «gravedad» como una red de arrastre de la influencia histórica de los reaccionarios. El arrastre unilateral no es polarización. La polarización asimétrica es más elegante, pero sigue siendo desproporcionada. En la izquierda, las posiciones se mantienen y no hay radicalización. Al contrario, el gobierno de Lula se desplaza hacia el centro, renuncia a cualquier movilización, amplía la coalición con partidos de derecha para no verse amenazado en el Congreso. Por lo tanto, basta una tensión con los aliados que preservan la gobernabilidad para que la amenaza del neofascismo y su proyecto de subversión bonapartista del régimen sea un peligro real.
La clave del análisis es que la izquierda está a la defensiva. Muchos factores explican la perplejidad, la reducción de expectativas y la inseguridad en la base social de la izquierda. La autoridad del liderazgo de Lula es grande. Pero hay miedo y desánimo en el movimiento obrero y sindical tras años de reveses y derrotas. La disposición a luchar no es alta entre la gente de izquierda, al contrario. No es muy diferente en los movimientos sociales populares. La capacidad de movilización, desde la campaña electoral de 2022, ha sido baja. Esto se explica por la división en las clases populares. Estudiar más no garantiza la movilidad social ascendente. La vida de los trabajadores de clase media, más escolarizados y con ingresos ligeramente superiores, en su mayoría eurodescendientes, se estanca con una tendencia al empobrecimiento, y se acumula el resentimiento hacia quienes se benefician de los programas de transferencias monetarias. Los hombres jóvenes se sienten amenazados por el avance de las luchas feministas. La LGTBfobia ha aumentado entre los sectores más conservadores, como consecuencia de la disputa ideológica y la guerra cultural que libran las iglesias evangélicas. Los neofascistas explotan el nacionalismo exaltado y denuncian a los movimientos ecologistas que defienden la Amazonia como instrumentos de una conspiración.
Las divisiones tienen consecuencias paralizantes. El activismo ha transferido la responsabilidad de juzgar a los golpistas, empezando por Bolsonaro, a Alexandre de Moraes. Pero sería injusto no destacar el papel del gobierno y del propio Lula en la desmovilización. La vanguardia busca un punto de apoyo que favorezca una solución política más avanzada. De todos los compromisos desde la toma de posesión, y ha habido muchos, ninguno ha sido más grave que la actitud hacia las Fuerzas Armadas. Incluso después de que quedara clara su complicidad con el golpe. La decisión de no aprovechar la oportunidad del 60 aniversario del golpe militar de 1964 para una iniciativa de movilización y educación política de masas fue desmoralizadora. El peor error que podría cometer la izquierda sería minusvalorar el impacto de esta contraofensiva de los neofascistas. Si no se les detiene, avanzarán.
El reto de pensar hacia dónde vamos sólo es posible si tenemos claro de dónde venimos y qué nos ha dejado la historia por aprender. Desde 2016, cuando la relación social de fuerzas cambió estructuralmente, cinco lecciones han sido fundamentales: (a) tras la ajustada victoria contra Aécio Neves en 2014, la apuesta por la «gobernabilidad» con una fracción de la clase dirigente, a través del nombramiento de Joaquim Levy, fracasó y el golpe institucional de 2016, apoyado por gigantescas movilizaciones reaccionarias, fue fulminante, y la apuesta de que los Tribunales Supremos no legitimarían el golpe institucional a través del Congreso Nacional también fracasó; (b) la acumulación de derrotas ininterrumpidas hasta 2022, la desmoralización de la operación Lava Jato, el encarcelamiento de Lula, la reforma laboral, la elección de Bolsonaro, otra reforma previsional, la catástrofe humanitaria durante la pandemia, la nueva ola de incendios en la Amazonia y el Cerrado, ha dejado secuelas, aún no revertidas, en la moral de la clase trabajadora y en el ánimo de la militancia de izquierda; (c) disminuir el peligro de la extrema derecha fue un error imperdonable, porque el neofascismo es un movimiento socio-político-cultural de masas, con dimensión internacional, que ha arrasado en casi la mitad del país en las urnas, pero también en la militancia en las calles, por lo que no es sólo una corriente electoral, y ya ha demostrado que Bolsonaro puede transferir votos; (d ) un análisis complejo de la derrota electoral de Bolsonaro en 2022 debe considerar muchos factores, pero la lucidez exige reconocer que el papel individual de Lula fue cualitativo; (e)la victoria de Lula cambió la relación de fuerzas políticas, pero no fue suficiente para revertir la relación de fuerzas sociales.
Contradicciones sociales y políticas en el Brasil de Lula
Pero este marco es insuficiente para evaluar las discrepancias en la relación de fuerzas sociales y políticas. Hay tres cuestiones fundamentales a considerar: (a) la capacidad de iniciativa política no se agota en la lucha política institucional «profesional» en las instancias de poder, y el bolsonarismo mantiene una fuerza de choque social en las calles mucho mayor que el lulismo; (b) en las encuestas y en las elecciones, todos tienen el mismo peso, pero en la lucha social y política, lo que prevalece es la defensa de los intereses de las clases y fracciones de clases más organizadas, y no es lo mismo que la izquierda tenga fuerza en la mayoría del semiproletariado más pobre, entre los jóvenes, los negros y las mujeres, a que el bolsonarismo tenga fuerza en el agronegocio, en las capas medias de los terratenientes, en los asalariados de entre 5 y 10 salarios mínimos, y en las iglesias evangélicas, o que tenga mucha fuerza en el nordeste, a que sea mayoritario en el sudeste y en el sur; (c) los mayores «batallones» de la clase trabajadora organizada, que se concentra entre los que tienen un contrato formal, en el sector privado y en la administración pública o estatal, sigue dividida porque la extrema derecha ha ganado audiencia.
Al analizar la situación, es importante recordar que la lucha de clases no se reduce a una lucha entre el capital y el trabajo. Ni el capital ni el trabajo son clases homogéneas, sino que hay que tener en cuenta las fracciones de clase: la burguesía tiene varias alas con intereses propios (agrarios, industriales, financieros), aunque muy concentrados. El mundo del trabajo tiene realidades diferentes: proletariado, semiproletariado, asalariados con o sin contrato, del sur o del nordeste. Y las clases medias son muy importantes: la pequeña burguesía, la nueva clase media urbana. La lucha de clases no sólo tiene lugar dentro de la «estructura» de la vida económica y social. También se desarrolla en la superestructura del Estado, en forma de enfrentamientos entre las instituciones de poder. Gobierno, Poder Legislativo, Justicia, Fuerzas Armadas. Existe un conflicto permanente entre los Tribunales Supremos y el Ejército y, en gran medida, contra el Congreso. Sería un grave error subestimar estos enfrentamientos. A
Al igual que hay un sector de la izquierda moderada que exagera la importancia de los duelos en las «alturas» que agigantan los medios comerciales burgueses, hay un sector de la izquierda radical que devalúa la importancia de la lucha política entre representantes de fracciones de la clase dominante que tiene lugar en el teatro institucional. Ese es el papel del régimen liberal-democrático: permitir que las diferencias se expresen y resuelvan públicamente. La apuesta del gobierno Lula por una gobernabilidad «fría», sin tener que movilizar una base social de apoyo, se basa en esta división, y responde al cálculo de que hay que evitar a toda costa una « venezualización ». La Cámara de Diputados, bajo el liderazgo de Lira, ha conseguido una parte del presupuesto mayor que la mayoría de los ministerios. Sin embargo, se equivocan quienes depositan una confianza excesiva en el resultado de estas disputas. El destino de Bolsonaro no depende únicamente de un juicio «técnico». Se encamina a una derrota jurídica, pero puede sobrevivir políticamente mientras el 40% de la población crea que está siendo perseguido. Después del 8 de enero de 2023, la cuestión política central ha sido si Bolsonaro y los generales serán o no condenados y encarcelados.
Un análisis marxista debe comenzar por estudiar los cambios en la situación económica. Desde el inicio del mandato de Lula, las tres variables más importantes han sido: (a) la confirmación de que las entradas de capital extranjero han continuado siendo elevadas y han garantizado una reducción del déficit de la balanza de pagos, confirmando las expectativas positivas de los inversores internacionales; (b) el superávit comercial ha batido récords históricos, elevando el nivel de reservas, así como la recaudación fiscal; (c) la preservación del crecimiento que se venía produciendo desde el final de la pandemia ha significado una caída más rápida del desempleo, un aumento de los salarios y una reducción de la inflación, todos ellos indicadores positivos. Pero no lo suficiente como para reducir la audiencia de la extrema derecha entre los asalariados con estudios superiores del sudeste y del sur, que ganan entre 3 y 5 salarios mínimos, por lo que no se superan las divisiones de la clase obrera. Hay una cuestión de método cuando evaluamos las fluctuaciones de la situación económica: no todo puede explicarse por la economía. ¿Cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en los países que tienen más impacto en la situación brasileña, como la victoria de Trump en Estados Unidos, la elección de Milei en Argentina y el vertiginoso ascenso de la extrema derecha en Portugal? Deben haber subido la moral del bolsonarismo. ¿Qué implicaciones tuvieron las noticias diarias de la masacre israelí en la Franja de Gaza y la denuncia de genocidio por parte de Lula? La simpatía por la causa palestina parece haber aumentado entre los partidarios de Lula, pero el apoyo al sionismo también ha crecido entre los partidarios de Bolsonaro. También hemos tenido el impacto de la mayor epidemia de dengue de la historia, los incendios provocados en el Cerrado y la Amazonia, y el aumento de los femicidios. ¿Cuál fue la repercusión nacional de la operación criminal de la Policía Militar de São Paulo en la Baixada Santista? ¿O la fuga de dirigentes del Comando Vermelho de una prisión de máxima seguridad? Igualmente importante, ¿cuál ha sido la repercusión de las «entregas» del gobierno Lula, la gran apuesta del Planalto?
Tres escenarios posibles para Brasil
Amedida que 2024 se acerca a su fin, el destino del gobierno de coalición liderado por Lula sigue siendo incierto. Pero la fórmula indeterminada de que «todo puede pasar» no es razonable. Aunque el gobierno se enfrente a una encrucijada, es posible hacer algún cálculo de probabilidades. Tras el fracaso del levantamiento del 8 de enero de 2023 y el asedio del núcleo duro de Bolsonaro, incluida la cúpula militar, sería impensable un nuevo intento insurreccional. La extrema derecha ha decidido reposicionarse para disputar las elecciones de 2026. El calendario electoral establece el contexto.
Hay tres grandes escenarios, a grandes rasgos, a los que se enfrenta Brasil, pero por el momento es imposible hacer un pronóstico. El gobierno podría llegar a 2026 con suficiente aprobación, como hizo Lula en 2006 y 2010, y ganar la reelección. El gobierno podría llegar en 2026 como Dilma Rousseff en 2014, y el resultado será impredecible. Por último, la izquierda podría llegar a 2026 muy desgastada y con gran rechazo, como ocurrió con la candidatura de Haddad en 2018, y la oposición de extrema derecha podría verse favorecida. Por supuesto, siempre hay que recordar el factor Forrest Gump: «shit happens». Existe el azar, lo accidental, lo aleatorio. Y dos años es mucho tiempo. Mañana puede no ser una continuación sin sobresaltos de ayer. No es posible prever los cambios de la situación mundial de aquí a 2026, las fluctuaciones de la coyuntura económica, los vericuetos de las disputas ideológicas y culturales, las transformaciones de los estados de ánimo de las clases y fracciones de clase, las estratagemas, las puñaladas por la espalda, los escándalos, las maniobras, los giros de los partidos y liderazgos, y dominar todas las variables. Dicho esto, lo más probable es que continúe el calendario electoral. En este marco, el primer escenario es la posibilidad de reelección de Lula. El segundo es la posibilidad de una victoria electoral de Bolsonaro. El tercero es el más desconcertante, porque es imprevisible. ¿Qué pasa si ni Bolsonaro ni Lula, o ninguno de los dos, puede presentarse? Si, finalmente y por desgracia, Lula no puede presentarse, el candidato más probable sería Haddad. No es ningún secreto que su popularidad es cualitativamente inferior a la de Lula.
Por último, cuando pensamos en el futuro, nos enfrentamos al problema del papel de los individuos en la historia. Los tres escenarios esbozados -el favoritismo de Lula, unas elecciones muy disputadas o el favoritismo de la oposición de extrema derecha- dependen de tantos factores que es imposible calcular probabilidades de antemano. Un análisis marxista no debe perder el sentido de la proporción. Los dirigentes representan fuerzas sociales. Pero sería una superficialidad imperdonable restarle protagonismo a Bolsonaro: su presencia marca la diferencia. ¿Se habría convertido la extrema derecha en un movimiento político, social y cultural con influencia de masas, incluso sin Bolsonaro, después de 2016? Se trata de un contrafactual, pero la hipótesis más probable es que sí. El neofascismo es una corriente internacional. La fuerza simultánea de Donald Trump en EEUU, Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, Santiago Abascal en España, André Ventura en Portugal y Javier Milei en Argentina no puede explicarse como casualidad. Las condiciones objetivas empujaron a una fracción de la clase dominante a abrazar una estrategia liberal de choque frontal. Pero la forma concreta que adoptó el neofascismo dependió mucho del carisma de Bolsonaro. Bolsonaro es crudo, bruto y destemplado, pero no es imbécil. Un imbécil no llega a la presidencia en un país complejo como Brasil. Bolsonaro no tiene mucha educación ni repertorio, pero es inteligente, astuto, intrigante y artero. Ningún energúmeno podría alcanzar la posición de liderazgo de la que aún hoy disfruta, después de tantas acusaciones: desprecio por los riesgos para la vida de millones de personas, apropiación personal de joyas presidenciales, complot militar golpista, etc. La clave para explicar su papel es el desconcertante carisma que provoca una apasionada identificación. Unió la representación de los intereses de la fracción burguesa del agronegocio, negacionistas del calentamiento global, con el resentimiento de los militares y la policía; el resentimiento de las clases medias con la desconfianza popular manipulada por las iglesias corporativas neopentecostales; la nostalgia reaccionaria por la dictadura militar con el sexismo, el racismo y la homofobia. No necesitaba el pelo revuelto y la retórica anarcocapitalista anticasta de Milei, ni el nacional-imperialismo xenófobo de Trump, ni la rabia islamófoba de Le Pen. Si fuera condenado y encarcelado, su autoridad disminuiría. Este debería ser el centro de la táctica de la izquierda: ninguna amnistía, castigo para todos los golpistas, cárcel para Bolsonaro.
Valerio Arcary. Historiador, militante del PSOL (Resistencia) y autor de O Martelo da História. Ensaios sobre a urgência da revolução contemporânea (Sundermann, 2016).
Fuente: https://jacobinlat.com/2024/12/la-encerrona-neofascista-en-brasil/