- En su nuevo libro, el historiador y columnista de infoLibre analiza el siglo XX europeo siguiendo el hilo de la violencia más allá de las dos guerras mundiales, hasta la brutalidad colonial, la limpieza étnica, el terrorismo o las revoluciones.
- «En Europa, los Estados tienen un monopolio de la violencia como nunca, lo cual es un signo de estabilidad», defiende, «esto no quiere decir que no se den abusos desde el poder, pero este factor es una conquista»
- Es un buen indicador que la ciencia se ponga al servicio de curar pandemias, y no al servicio de la guerra, porque el gulag, Auschwitz o las limpiezas étnicas no se entienden sin los medios técnicos dedicados al exterminio», argumenta

Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y profesor visitante en la Central European University. José Escribano
El historiador Julián Casanova (Valdealgorfa, Teruel, 1956) habla desde detrás de la mascarilla. Hasta el último momento no ha estado claro que pudiera viajar a Madrid para presentar su nuevo libro, Una violencia indómita (Crítica), pero los dioses del coronavirus han sido clementes, concediéndole un día de promoción casi como los de antes, después de meses de enseñanza online y divulgación en vídeo. Y viene a aguar la fiesta. El ensayo recorre el siglo XX europeo señalando los estallidos de violencia más allá de las dos temibles guerras, incluyendo persecuciones raciales, destrozos coloniales, violaciones correctivas, venganzas, atentados, revoluciones… Tirando del hilo, la conclusión es clara: la historia del siglo no es la de una primera mitad oscura y una segunda mitad redentora, sino la de un continuo cambiante marcado por la sangre.
«Yo veía que el siglo se iba oscureciendo. Al principio los asesinatos de tiranos a manos de anarquistas, pero luego aparecen los paramilitares, las limpiezas étnicas, el genocidio, años y años de dictaduras, la tortura que se usa de forma sistemática aquí y en las colonias…», dice, con el familiar sonido amortiguado que otorga una FFP2. «Cuando se mira todo esto, se ve que la historia no es tan triunfante. No es que uno venga aquí para fastidiar la happy historia, sino para recordarle a la gente que el conflicto está ahí, que es inherente a las estructuras sociales». El retrato de estas 300 páginas, más notas, no es muy halagador. Y tampoco es sencillo: ¿qué origina la violencia política?, ¿qué hace que un ser humano participe en actos brutales?, ¿cuán lejos estamos de regresar a los puntos más oscuros de nuestro pasado?
El profesor de la Universidad de Zaragoza y de la Central European University en Viena (antes en Budapest, pero trasladada por la oposición del Gobierno de Orban a las universidades extranjeras) no podría responder a todas las preguntas que plantea, pero sí da ánimos: «Cuanta más complejidad, mejor vas a entender la historia».
Pregunta. ¿Por qué comparar fenómenos de violencia que parecen tan distintos como una guerra, la violencia revolucionaria y el fascismo como movimiento?
Repuesta. Me interesaba explicar una idea de Europa en la que no gobierne únicamente lo francobritánico, y me interesaba ir más allá de la idea de las grandes violencias conocidas, los grandes fenómenos: las guerras, el fascismo, el comunismo… Bajar por carreteras secundarias, ir a zonas recónditas. Me di cuenta de que había fenómenos que la única manera que había de explicarlos era ampliando el foco, buscando hilos conductores. Ahí está la raza, la religión, la patria, el militarismo… El reto era jerarquizar, exponer, llevarlo al público, porque la complejidad y las fuentes las tenía.
P. Una de esas carreteras secundarias, una de las columnas vertebrales del libro, es el colonialismo, su relación con la I Guerra Mundial y sus consecuencias más allá de las guerras de los sesenta. ¿Por qué somos tan reacios a considerar el colonialismo y sus efectos como parte de la historia europea?
R. Porque el imperio era una cosa de la que sentirse orgullosos. Hay un momento en que la grandeza de una nación reside en si es capaz o no de mantener un imperio, y estaban las que decaían, como la española, o las gloriosas, como la británica, la francesa, la alemana o la belga. De hecho, los belgas son nación en 1830 y a lo primero a lo que aspiran es a convertirse en potencia colonial. Ese pasado fue durante mucho tiempo un orgullo —como lo fue para España, transmitido a través de la religión—, y para desmontarlo ha habido que sacudir los libros de texto. Pero aquí hablamos de desmontarlo señalando además que en la colonia aparecieron formas de violencia que se ensayaron antes de llevarlas a Europa. Todo el mundo creía que el final del siglo XIX había sido muy pacífico, con el recuerdo de la guerra prusiana ya lejano, pero la historia colonial ya avisaba de que se estaban tambaleando los cimientos de lo que se consideró los inicios de la democracia.
P. ¿De qué manera se tomó nota de las prácticas coloniales para aplicarlas en el territorio europeo?
R. La I Guerra Mundial permite poner la ciencia al servicio de las armas, algo que había ocurrido ya en los primeros bombardeos aéreos de Libia por Italia. Los inquebrantables creyentes en el progreso aseguraban en el XIX que los nuevos conocimientos jamás se aplicarían para matar, y en la I Guerra Mundial se aplican para matar, pero eso ya venía de las colonias. Además, hay una mezcla explosiva en la lucha de clases, con la búsqueda de un paraíso terrenal desde abajo y la imposición de modelos de civilización por arriba. Entonces en Europa hay una falta de diversidad cultural y lingüística enorme, es el dominio del hombre blanco en la política y la sociedad. No es que el hombre blanco sea malo de por sí, sino que su dominio tiene ciertas consecuencias que pueden observarse fácilmente.
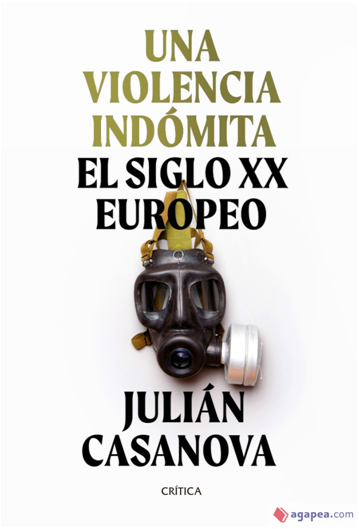
P. Arranca el libro cuestionando, de hecho, que la primera mitad del siglo llegara para truncar una especie de progreso democrático.
R. Empiezo el primer capítulo haciendo referencia a la condesa Sermoneta, que dice: «En aquellos días toda Europa era nuestro patio de recreo». Eso era lo que había: para unos pocos, el continente entero era como un jardín. Eso empieza a resquebrajarse con la lucha de la mujer y el movimiento obrero, y en 1917 mucha gente se da cuenta de que aquello se está hundiendo. Los de arriba piensan que se hunde en su contra, y los de abajo piensan que va a ser a su favor. ¿Qué se quebró entonces? Lo que se quiebra es la imagen de la sociedad plácida, avanzada, cristiana, que se vendía entonces desde el poder y los medios de comunicación.
P. Hay otra carretera secundaria en el libro, que es la violencia religiosa o la limpieza étnica. Usted la extiende más allá del Holocausto, y estudia la represión de los armenios o la guerra de los Balcanes en los noventa. ¿Por qué le parecía importante señalar que esta violencia no es una excepción en la historia?
R. Una de las bases de la formación del historiador es estudiar cómo evolucionan los análisis a lo largo del tiempo. Todos estos fenómenos de crudeza comienzan a estudiarse, dentro de la historia social, a partir de la brutalidad de Bosnia, que recuerda a los ecos de la violencia étnica y el genocidio de mediados de siglo. Lo mismo sucede con la violencia contra las mujeres, a los que comienza a prestarse atención verdaderamente, como fenómenos histórico, a partir de ese momento. Está quien cree que esta violencia tiene orígenes ancestrales que solo se explican yendo a las razones pequeñas de determinadas geografías, y estamos otros que creemos que lo que hay que analizar es por qué hay momentos de quiebra, donde desaparece el control de la violencia por parte de los Estados y aparecen los paramilitarismos. No hay violencia como esta en el siglo XX si el Estado tiene el monopolio de los medios de coerción. El hilo conductor del libro insiste en que no hay violencias parceladas, sino que es todo una evolución de la misma violencia, desde la violencia contra el tirano anarquista hasta la violencia de las masas y la delación desde abajo.
P. En el libro analiza cómo los procesos de violencia necesitan el apoyo de una base social. Pero ¿cómo asumir esa idea sin comprar el marco un tanto fascista de que la violencia es inherente al ser humano, y como tal no es más que un útil político que servirá a los que mejor la use?
R. Creo que en esto el militarismo tiene muchísima importancia, la utilización de las armas legitimada por un discurso y unas prácticas. Sin eso, no hubiera habido estas grandes quiebras de las que hablamos. No hay que caer en la idea de que, puesto que la violencia es un proceso colectivo, todos fueron igual de culpables, algo que se ha defendido mucho sobre la Guerra Civil española a partir de los años sesenta, pero tampoco podemos caer en aquella que busca responsabilidades conspirativas en gente determinada, y de la que la población sale indemne porque el obrero siempre tiene razón. El historiador debe ir contra la mitificación y la creación de seres celestiales.
P. En los últimos meses hemos visto cómo resurgen algunas de las cuestiones que plantea en un país como Estados Unidos, con una relación muy particular con las armas. Por un lado, se observa el renacimiento de grupos paramilitares que custodian comercios o patrullan la ciudad durante las protestas. Por otro, hay de nuevo un debate sobre el uso de la violencia como herramienta política legítima contra la desigualdad.
R. En Europa, en general, los Estados tienen un monopolio de la violencia como nunca, lo cual es un signo de estabilidad. Esto no quiere decir que no se den abusos desde el poder y desde el Estado, pero sí que hay que decir que este factor es una conquista. Eso no se da en grandes países de Latinoamérica, como Honduras, El Salvador, México o Venezuela, y tampoco en Estados Unidos, el país más excepcional dentro del mundo democrático en este aspecto. Allí las armas tienen una dimensión individual que, en el momento en que se socialice, como ahora estamos viendo, puede tener graves consecuencias. Estados Unidos es el país más preocupante en estos momentos, pero no porque esté Trump, sino porque hay una división social muy fuerte, y allí sí que hay armas. Yo, ante la tensión social de un determinado territorio, siempre pienso lo mismo: mientras no haya armas, es controlable. En el momento en que alguien las tiene —y casi siempre las tienen gentes que no deberían tenerlas—, y en el momento en que cree tener también la legitimidad de usarlas… Ahí está el verdadero peligro.
P. En ese sentido, ¿le parece lógica la preocupación de parte de la izquierda ante la proliferación de ideas de ultraderecha en el ejército y otras fuerzas del Estado?
R. Depende de los legados. En Alemania, donde el militarismo fue muy vigente hasta el 48 o 49, luego terminó desapareciendo. En España, el militarismo estuvo muy presente incluso durante la Transición. A mí no me preocupa tanto que pueda haber tendencias ideológicas de ultraderecha dentro del ejército, sino que en un momento dado se rompa la subordinación de las fuerzas armadas a la sociedad civil y al orden político determinado. Ese es el punto de retención del conflicto. Los grandes países que más preocupan desde ese punto de vista son India, China, Corea y Japón. Creo que el regreso del militarismo es lo que va a marcar el futuro de los conflictos violentos en el mundo.
P. En el libro tiene un peso especial la historia de los países del Este de Europa. ¿Cometemos un error de análisis cuando consideramos como lejanos los procesos de radicalización que vemos hoy en Bielorrusia o Hungría?
R. Yo formo parte del mundo occidental, pero parto de la idea de que todo pasa por el este. Por allí pasan las grandes quiebras, los grandes procesos de violencia, pero también los grandes repartos y las luchas. Siempre he pensado que buena parte de la responsabilidad de por qué las cosas sucedieron así es porque la gente del oeste pensó que la gente del este pertenecía a otro mundo, más primitivo. El hecho de que los ecos de la ultraderecha reaparezcan con más claridad en el este, de que haya personajes como Lukashenko u Orban, de que la única guerra que realmente hay en Europa sea la rusoucraniana, nos recuerdan que el este es un espacio que cultural y políticamente ha tenido muchísima fuerza durante muchísimo tiempo. Hay que evitar el provincianismo, tratar de analizar las cosas de manera global, aunque seamos conscientes de que hay identidades nacionales.
P. Desde la introducción, cuestiona la idea de dividir el siglo XX en dos, la primera mitad de violencia y la segunda de restitución de la paz y el orden. Al contrario, expone distintas violencias en la segunda mitad del siglo, desde el terrorismo a la violencia de Estado o la guerra. ¿Cómo influye ese triunfalismo en la idea que tiene Europa de sí misma?
R. En la historiografía occidental, la francobritánica y luego también la alemana, es muy fuerte la idea de que la segunda mitad del siglo XX es la del establecimiento de la democracia, algo que funciona allí, pero no funciona igual de bien en los países del Este, en España, en Portugal o Grecia. Por otra parte, aunque no hay una defensa de la violencia desde el poder político, sí es verdad que el colonialismo sigue suponiendo un problema hasta los años sesenta. Por otra parte, tampoco se puede decir que Europa haya sido un desastre durante todo el siglo XX, porque la lucha por los derechos, las políticas fiscales de redistribución, la educación y la sanidad para todos, esas son grandes conquistas que antes del 45 fueron imposibles y después del 45 fueron posibles. Si tuviera que sacar enseñanzas políticas del libro, hay ventanas de aire fresco, momentos de esperanza, porque hubo gente que luchó, que extendió por la sociedad discursos importantes que lograron contener la violencia. Desde ese punto de vista, es verdad que la historia del Reino Unido, de Francia, de Noruega, de Suecia es una historia triunfante, pero eso no vale para todo el mundo.
P. El siglo XX es un siglo de violencia. ¿Qué indicadores deberíamos buscar en el siglo XXI para que nos alerten sobre si vamos por el mismo camino?
R. El primero, como ya he dicho, es quién tiene las armas y la legitimidad de usarlas. El segundo, es un buen indicador que la ciencia y la tecnología se pongan al servicio de curar pandemias, y no al servicio de la guerra, como estuvo durante muchísimo tiempo, porque el gulag, Auschwitz o las limpiezas étnicas no se entienden sin los medios técnicos detrás dedicados al exterminio. El tercero es que las repúblicas democráticas que surgieron tras el XIX, como la de Weimar o la española, fueron férreas creyentes de que la educación es una herramienta básica en la lucha por la igualdad. Quienes defendieron la educación como forma de libertad, acabaron en los cementerios. El futuro parece más incierto ahora, pero lo que sí creo es que si este libro se hubiera hecho en el año 2000, hubiera acabado mejor que en este 2020, cuando parece que volvemos a cosas que hace unos años no estaban ahí. Pero los pasados no están muertos, sino al servicio del análisis del presente y del futuro.


