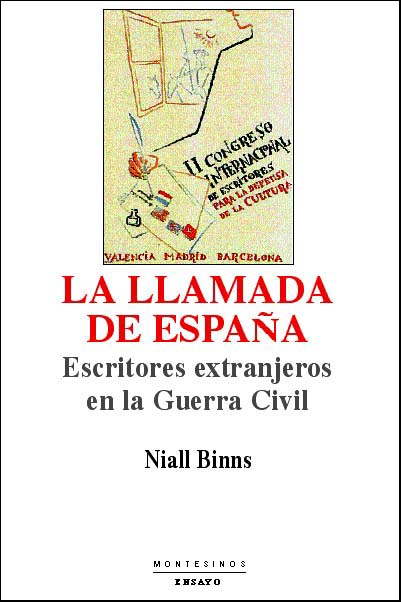En un país tras otro, Italia, Hungría, Polonia, Portugal, Yugoslavia, Rumania, Alemania y Austria habían caído bajo regímenes fascistas o fuertemente antidemocráticos, condenando a sus opositores a la muerte, la cárcel o el exilio. Por eso la resistencia popular en España, frente a un ejército rebelde apoyado desde el inicio por Hitler y Mussolini, fue […]
En un país tras otro, Italia, Hungría, Polonia, Portugal, Yugoslavia, Rumania, Alemania y Austria habían caído bajo regímenes fascistas o fuertemente antidemocráticos, condenando a sus opositores a la muerte, la cárcel o el exilio. Por eso la resistencia popular en España, frente a un ejército rebelde apoyado desde el inicio por Hitler y Mussolini, fue interpretada como un primer frenazo al efecto dominó, al inexorable avance del fascismo. ¿Cómo entonces iba a ser una lucha meramente española?
La llamada de España atrajo la atención del mundo entero, y tanto política como intelectualmente colmaba un ansia que se había hecho cada vez más patente en las largas y mundiales secuelas del derrumbe de 1929. La crisis social y económica de las grandes democracias, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, era interpretada por muchos como el agotamiento del capitalismo, y el discurso liberal sonaba cínico en medio del galopante desempleo y la pobreza. Surgía un urgente anhelo de grandes respuestas y el mundo intelectual, más sensible que nunca al cosquilleo de las utopías, se politizaba y se polarizaba. (…)
La literatura de los años treinta muestra todas las huellas de esta politización. En la década anterior el trauma de la Gran Guerra había alejado a los escritores de su entorno social y se palpaba el pacifismo en la autonomía estética de los poetas puros, en el experimentalismo formal de las vanguardias, en los buceos surrealistas por el inconsciente -las «amapolas cubiertas de metafísica» de Pablo Neruda- y en el «método mítico» que T.S. Eliot había detectado en el Ulises de James Joyce y practicado en su propia obra La tierra baldía (…). Para el escritor de los años treinta, en cambio, herido ahora por la Gran Depresión, los experimentalismos y purezas y métodos míticos eran caprichos de una burguesía definitivamente decadente.
Fragmentos de la Introducción
_____________________________________________________________________________________