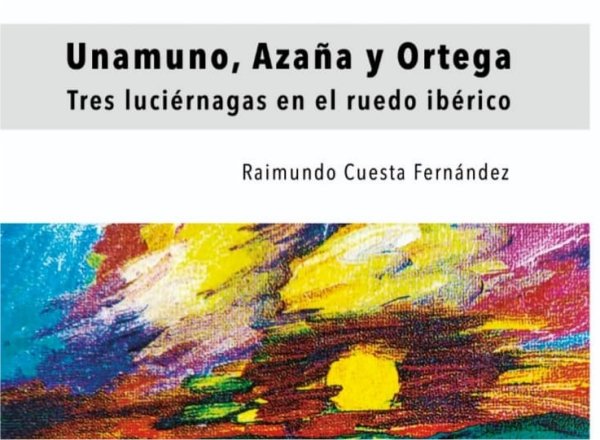Tercera entrega de la entrevista al historiador Raimundo Cuesta Fernández, Premio Nacional a la Innovación Educativa, con ocasión de su último libro “Unamuno, Azaña, Ortega, tres luciérganas en el ruedo ibérico (1)”. Cuesta (Santander 1.951) es doctor en Historia con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. Fue catedrático en el IES Fray Luis de León de Salamanca. Profesor invitado y colaborador de universidades españolas y latinoamericanas. Especialista en historia de las disciplinas escolares, las relaciones entre historia y memoria, la evolución del pensamiento crítico y de la génesis de la España contemporánea. Miembro del equipo editorial de Con-Ciencia Social. Cofundador de Cronos y Fedicaria. Su anterior libro publicado en este mismo sello editorial fue Verdades sospechosas. Religión, historia y capitalismo (2019).
1.P. Dices que Ortega tenía fobia a mostrar sus sentimientos, al contrario que Unamuno, que en su interior habitaba un “yo” preso bajo muchas llaves ¿A qué se debía su “déficit afectivo”, ese bloqueo? ¿Por qué lo ves en una cárcel de la que no quiere o no puede salir?
R. No creo que Ortega sufriera ninguna clase de déficit afectivo ni por parte de los demás ni por la suya, ya que se tenía en alta estima a sí mismo. En cuanto a la primera etapa de su vida, a diferencia de las carencias sufridas por Unamuno o Azaña, él gozó de una niñez jubilosa y plena de atenciones familiares. Otra cosa es que, como muchos seres humanos, levantara barreras de contención frente a las personas intrusas que buscaran hurgar en su interioridad. Jordi Gracia, en su exhaustiva y un tanto selvática biografía de 2014, se refiere el “verdadero secreto Ortega”, que según su biógrafo, consistiría en los muchos personajes que su personalidad alberga. Probablemente se pueda decir eso mismo de Ortega o de cualquier otro bípedo implume.
En todo caso, sí es una nota peculiar de su modo de ser y actuar una honda repugnancia a mostrar espontáneamente sus sentimientos y su horror a cualquiera género de efusión íntima. A la altura de 1908, cuando contaba apenas veinticinco años, consideraba el “afán de sinceridad” como “un síntoma extremo de achabacanamiento”, de un energumenismo típico de Unamuno (su contraparte y sombra) y un signo de debilidad de gentes sin hondura y dados a arroparse, como los filósofos cínicos, en la falaz tabla de salvación de la franqueza. Para Ortega, en la reflexión filosófica, la veracidad es prenda de superior calidad que la mera sinceridad, de modo que el brillo y la claridad de la idea, al estilo platónico y clásico, se imponen sobre el yo porque lo subjetivo no deja de ser una suerte de perro ladrador que nos muerde las entrañas y no nos deja en paz. Ese machadiano estar en “guerra con mis entrañas”, acució a Ortega durante toda su vida y alguien podría aventurar que sus tempranos y cíclicos achaques de carácter nervioso y del aparato digestivo fueran somatizaciones tal vez generadas por ese yo preso bajo muchas llaves. Para él “lo subjetivo e íntimo es, en cambio, perecedero, equívoco y, a la postre, sin valor”. Ortega, incondicional de Platón y entregado al lado apolíneo de la cultura griega, en tanto que intelectual olímpico, consagra su vida a unas ideas sublimes y poderosas. Esta actitud casa perfectamente con el arquetipo de intelectual olímpico y luminiscente que guio sus pasos en la esfera pública del ruedo ibérico.
2. P. Para Ortega son inseparables “la vocación y el destino” ¿Se podría decir que eso era parte de “su espíritu olímpico”, de su conexión con dioses que no están al alcance de los mortales?
R. Encabezo la parte de mi libro dedicada al filósofo madrileño (Ortega, un intelectual olímpico y luminescente en tierra de infieles) con la cita de una imagen que él emplea a menudo y que había tomado de la Ética a Nicómaco de Aristóteles: “Seamos en nuestra vida como arqueros que tienen un blanco”.Ciertamente, para él la vida humana auténtica se desenvuelve entre dos tensiones ineludibles: la vocación y el destino.
El mismo pensador madrileño, casi siempre perspicaz a la hora de juzgar lo propio y ajeno, hizo suya la divisa cartesiana larvatus prodeo (“avanzo ocultándome”), sentencia que viene pintiparada a un filósofo que prefiere la verdad a su intimidad porque, según él, su yo solo puede mostrarse en estado larvario asomando tímidamente a través de los progresos de su obra. Claro que los innumerables y polifacéticos estudios y apuntes contenidos en sus escritos a menudo afrontan el estudio de grandes hombres como Velázquez, Goya, Goethe, Mirabeau, Vives, entre otros. Tratando a esos singulares ejemplares humanos en los que se mira cual espejo, juzga que el incesante fluir de una vida no se reduce a una suma informe de acontecimientos. Por el contrario, la existencia está dotada de algún sentido, de un centro de gravedad, de un generador capaz de ilustrar y discernir el impulso, la “vocación” (vocablo orteguiano donde los haya) que persigue cada personaje a fin de realizar su proyecto vital, su destino.
Incluso tardíamente el filósofo madrileño en su texto Memoria de Mestanza (octubre de 1936), pocos meses después de comenzada la guerra española y recién instalado en su voluntario exilio francés, el maestro se explaya a través de una ficción literaria, una suerte de autobiografía intelectual en diferido. A tal propósito, crea un personaje de ficción, Mestanza, trasunto de sí mismo, de linaje noble, de altos y ejemplares ideales éticos, a fin de solidarizarse con un mundo de valores y seguridades que se pierde en el drama vital que ya acompaña a un hombre que camina hacia su edad provecta. En realidad, la recreación literaria de Mestanza consiste en una añoranza de los grandes hombres del ayer en aciagos tiempos de “rebelión de las masas” y un alegato sobre el decaído ánimo de quien escribe en un estado físico pésimo desde su doloroso destierro voluntario. Allí nos dice que “todos los individuos auténticamente personales que he conocido tenían dos vidas-una de ellas era simple coraza de la otra”. En efecto, de coraza sabía mucho un hombre ya entonces cargado de decepciones. Coriáceo fue el silencio público que permitió sobrevivir, durante la guerra y la posguerra franquista, a una luciérnaga obsesionada con seguir brillando de noche.
3. P. Explicas que Ortega era una especie de “socialista neokantiano” que gusta pensar contracorriente, contra la tradición recibida ¿Podrías ser más explícito?
R. Tras su formación filosófica alemana entre 1905 y 1907 Ortega viene impregnado de la corriente neokantiana alojada en la Universidad de Marburgo. Allí también respira el ambiente del “socialismo de cátedra”.
Había terminado sus estudios de Filosofía y Letras en 1901 en la Universidad Central de Madrid, que los había empezado con los jesuitas de Deusto (los hijos de Ignacio de Loyola también se hicieron cargo de su enseñanza secundaria como interno en un colegio de la provincia de Málaga). Su primer itinerario educativo era el conveniente para un miembro de las clases dirigentes madrileñas, residentes en el espacio físico y mental del Barrio de Salamanca y sus alrededores. Habitualmente la burguesía hacía que sus vástagos estudiaran en paralelo Filosofía y Derecho a fin de que luego tomaran las riendas de los negocios públicos y privados de la corte y del reino de España. Ortega, muy suyo, contrarió a su padre y no terminó Derecho y puso su destino en manos de la filosofía. Suprema decisión que sacó a nuestro personaje del carril preconcebido y que le convirtió en un intelectual de fondo.
Nacido para triunfar, su itinerario escolar había sido un rosario de éxito de su poderosa razón y su increíble capacidad de memorización. Ya decía su maestro de primeras letras durante los veraneos de El Escorial, que Pepito era alumno sin igual que parecía que sabía ya lo que el humilde dómine le quería enseñar. También fueron notables sus hazañas con los jesuitas (de cuya enseñanza guarda un recuerdo nada laudatorio).
Sus estudios en la Universidad Central e Madrid le dejaron insatisfecho. En 1904, con veinte años cumplidos se doctora brillantemente con una tesis de contenido histórico. No obstante, por entonces ya intuye que su vocación filosófica ha de realizarse en un destino más ambicioso: las universidades alemanas. Puede elegir porque su padre, Ortega Munilla, casado con una Gasset (una de las familias de campanillas de entonces), era director de El Imparcial y escritor de mediano éxito, que gozaba de una holgada posición económica y podía sufragarle la residencia alemana de coste inalcanzable para la inmensa mayoría de los mortales.
En realidad, su formación tuvo mucho que ver con el mundo social privilegiado dentro del que vive sumergido Ortega. Su personalidad intelectual se forjó de manera muy especial debido al altísimo capital cultural y relacional que envolvía a su familia, hecho que influyó tanto o más que sus estudios académicos. La tertulia tras la cena diaria de su casa familiar de la calle Goya, en la que se daba cita “lo mejorcito” de la villa y corte, le dieron cancha para ensayar su esgrima intelectual y su destreza de polemista temible; la biblioteca paterna fue hontanar de una exuberante, aunque desordenada, formación temprana y juvenil. En fin, la planta orteguiana creció en un apacible jardín familiar (junto a su dos hermanos y su hermana) bien cultivado y copiosamente surtido de recursos económicos y simbólicos.
Finalmente, el arquero busca tensar el arco de su vocación poniendo en la diana de su destino a Alemania.
4. P. Ortega logra un gran reconocimiento en Alemania (al tiempo que desprecia a los superficiales intelectuales franceses que tiene influencia en España). Tras su regreso del ágora germana nos invita a “recomponer nuestra raíz” ¿Qué proponía para reconstruir el ruedo ibérico?
R. Bueno, la formación filosófica de Ortega fue de raíz alemana, pero nunca desdeñó la lectura de escritores franceses o de otra nacionalidad (la impronta dejada en su primera adolescencia por Balzac fue tremenda). Claro que en filosofía mandaba la tradición filosófica germana y a ella se entrega. Alemania fue su segunda patria y en la parte final de su vida encuentra una recepción de su pensamiento que no existía en la España franquista. La misma impresión de no ser profeta en su tierra experimenta en 1918 con motivo del excelente recibimiento obtenido en el curso de su primera expedición por tierras argentinas.
En su primera estancia en 1905, en Leipzig, nos deja constancia de un desafío descomunal, a saber, enfrentarse con la ardua tarea de leer a Kant en la lengua de Goethe, que terminó aprendiendo con soltura pero después de un ímprobo esfuerzo.
Tres décadas después de sus estudios en Alemania, en su Prólogo para alemanes, explica retrospectivamente las razones que le impulsaron a sumergirse en el hermético y vaporoso caldo cultural alemán a fin de salir de lo que juzgaba superficial y frívolo lodazal francés que tradicionalmente había nutrido a las clases ilustradas hispanas. Esta decisión de mirar hacia lo germánico atraviesa toda su vida posterior y ello, como decía en un artículo de 1911 (año en el que ya casado volvió a Marburgo), “hoy por hoy los pueblos románicos no tienen cosa mejor ni más seria que hacer que reabsorber el germanismo sin pensar en la galvanización de la momia latina” y remata con otra exageración muy de su cosecha: “la cultura germánica es la única introducción a la vida esencial”.
Sea como fuera el neokantismo no fue conversión irreversible. Tarda casi una década en darse cuenta de que ha de desembarazarse de ese pesado fardo para emprender una vida propia como pensador original. Ahora bien, a España en 1907 llegó cargado de ese bagaje y se comporta como un joven aguerrido que, siguiendo a sus venerados maestros alemanes, piensa hacer pedagogía social propugnando ante el público una renovación radical del caduco sistema de la Restauración, convocando a nuevos valores morales con miras a dar un giro total a la vida política española.
Entre su regreso de Alemania y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 nuestro hombre dibuja los rasgos centrales de su vida posterior: se casa con Rosa Spottorno y funda una familia comme il faut, obtiene cátedra de Metafísica en Madrid, frecuenta el mundo cultivado de la Corte (con especial relación con los entornos y miembros de la Institución Libre de Enseñanza), escribe multitud de artículos en la prensa y se convierte en una auténtica revelación como conferenciante capaz de imantar con su verbo y gestualidad a lo mejor de la generación de 1914, la más brillante del siglo XX español. Se erige, pues, en líder de los intelectuales de su tiempo (con el relativo permiso de Unamuno, hombre de generación anterior, y la persistente desconfianza de Azaña colega tres años mayor que él).
Por aquel entonces el joven Ortega es un liberal progresista que respeta el socialismo a la alemana. Incluso piensa en la necesidad de compatibilizar liberalismo y socialismo En su temprana correspondencia con Unamuno invita este a resucitar el liberalismo y a formar el “partido de los intelectuales”. Su famoso diagnóstico de 1910 sobre que “España era el problema y Europa la solución” se prolonga en la famosísima arenga de marzo de 1914 sobre Vieja y nueva política que hace temblar de emoción a los ilustres asistentes al Teatro de la Comedia de Madrid. Este discurso sirve para vestir de largo a la Liga de la Educación Política Española, cuya fundación, con el concurso de Azaña y otras ínclitas mentes, había sido cosa del año anterior. También se afilia al Partido Reformista de Melquíades Álvarez. Ortega se alza hacia la cumbre de su fama pública y parece estar a punto de lograr aderezar ese partido de intelectuales dirigido a educar al pueblo y reformar la sociedad española. Pero, cuando todo parece funcionar a las mil maravillas, abandona la acción política directa y se refugia en una nueva empresa: fundar una filosofía, el raciovitalismo, de nueva factura. En 1914 aparece su primer libro (Meditaciones del Quijote), en 1916 nace su tercer hijo (José Ortega Spottorno, futuro fundador de El País), en 1917 sale el primer volumen de El Espectador. En 1918, padre ya de sus tres hijos, viaja durante meses a Argentina y obtiene un clamoroso éxito. No será ese ni el único ni el último. En los años veinte se consagra como filósofo y prosigue su actividad periodística desde “su” periódico El Sol asegurando su influencia política difusa y su aura intelectual, que desde 1923 brilla a través de “su” Revista de Occidente.
5. P. Una de las obsesiones de Ortega era “su pasión” por las minorías selectas. En 1913 llega a decir “yo soy socialista por amor a la aristocracia”. ¿Buscaba a gobernantes sabios, salvando las distancias, como hacía Platón “guiado por un espíritu superior”?
R. Ortega siempre tuvo en Platón a un maestro y su influencia atraviesa su vida y su obra.
En su primer artículo de prensa en 1902 afirma que “la multitud como turba…es…torpe como un animal primitivo”. La sofocracia platónica, el gobierno de los sabios, es parte de su repertorio mental desde muy pronto. Lo cierto es que, como pensaba Maeztu por esos años, intuía que si los intelectuales no se ponían al frente del cambio social, las masas se llevarían todo por delante. Solo que en su etapa joven de liberal-socialista tiende a considerar que esas minorías selectas anidaban en todos los grupos humanos y también entre los socialistas.
El PSOE no era entonces nada parecido a la socialdemocracia que conoció Ortega en Alemania, rebosante desde finales de siglo XIX de grandes cabezas y dotada de una muy sólida densidad intelectual y parlamentaria. En 1913 llegará a decir que “el socialismo habrá sido el encargado de preparar el planeta para que broten de él nuevamente aristocracias”. En cualquier caso, el socialismo fue un pasajero afecto juvenil que era moneda corriente entre los intelectuales emergentes de aquellos años.
6. P. Qué lecciones podemos sacar de su obra La rebelión de las masas ¿De dónde venía su preocupación por “la multitud como turba”?
R. En la década de los años veinte Ortega, ya aposentado en las alturas de su influencia cultural, caminando sobre la estela dejada como pensador (Escuela de Madrid) y gozando de un considerable bienestar material, pretende ser fiel a lo que llamaba “imperativo de intelectualidad”, es decir, al designio de permanecer por encima de las querellas partidistas. Entonces concibe y escribe dos de sus ensayos más populares: España invertebrada (1921) y La rebelión de las masas (1930). Los dos salieron poco antes y por entregas en su periódico El Sol. Fueron las obras más leídas aunque de ninguna manera son las de más fuste intelectual.
Ambas se conciben y escriben en el contexto de la crisis definitiva del sistema político de la Restauración y la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930); sirven para catapultar su figura mucho más allá del mundo estricto de la filosofía. En su España invertebrada se contiene toda una teoría de las elites aplicada a la historia de España, cuya postración de entonces explica como la necesaria consecuencia de un pasado decadente a causa de no haber tenido una minoría egregia capaz de conducir al pueblo hacia un destino deseable. De ahí vendría su diagnóstico: el fracaso de España, su “invertebración”, procedería de la ausencia de feudalismo y, por consiguiente, la falta de una aristocracia directora. En su ensayo sobre La rebelión de las masas traslada este tipo de artificios interpretativos a la Europa salida de la Primera Guerra Mundial, que, en su opinión, habría sucumbido al indeseable dominio del hombre-masa e impuesto el derecho a la vulgaridad y la preeminencia de un tipo humano cortado por un mismo patrón. Un “brutal imperio de las masas” había llevado a Europa a una hiperdemocracia que ocasiona y ratifica el arrinconamiento de las minorías selectas, el gobierno de los mediocres y la indocilidad ante los valores acuñados por las elites europeas herederas de la tradición liberal del siglo XIX. De modo y manera que la “rebelión” de las muchedumbres habría desembocado en la crisis del liberalismo tradicional (no confundir con democracia), favoreciendo la implantación de regímenes autoritarios. A partir de esos dispositivos argumentativos, el posterior pensamiento de Ortega permanece fiel a un liberalismo de signo conservador que considera que el fascismo como un mal pasajero mientras que el comunismo soviético es el verdadero enemigo. No es de extrañar que estos acordes le lleven a defender como fármaco salvador un gobierno de los mejores inspirado en un liberalismo de corte oligárquico. Tampoco es una sorpresa que los fundadores del movimiento del neoliberalismo en el Coloquio Lippmann del París de 1938 tuvieran La rebelión de las masas como uno de sus libros canónicos y de cabecera. Por lo demás, desde entonces ningún ensayo español fue tan leído, traducido y reeditado.
Curiosamente la segunda parte de su celebérrimo opúsculo, la menos citada, resulta la más atractiva y actual. Allí se defiende la exigencia de superar la vieja fórmula de los estados-nación y aboga por una visión constructivista de las realidades nacionales: la nación no nace, se hace. Mantiene, pues, una concepción no esencialista de la nación (tan diferente a la sostenida en su España invertebrada), lo que le lleva a afirmar que ha llegado la hora de que Europa pueda convertirse en ideal nacional.
Su teoría de las minorías selectas la trasladó en dos ocasiones a la vida política. Primero levanta la citada Liga de Educación Política de 1913 y luego en 1931 acuña la Agrupación al Servicio de la República (ASR). En ambos casos su invento de crear un “partido de los intelectuales” duró poco y naufragó, ente otros factores, por su inconstancia después de un primer fervor. La ASR en 1932 se extinguió y con ella los primerizos y efímeros ardores republicanos orteguianos que pasan del Delenda est Monarchia de septiembre de 1930, a la rectificación de la II República en diciembre de 1931 y finalmente a la ruptura total con el Gobierno legítimo durante la guerra civil.
7. P. Señalas que tras la Guerra Civil Ortega se siente “un exiliado del mundo” y guarda un clamoroso silencio ¿Supone eso una resignada adaptación a la circunstancia u obedece a causas más poliédricas?
R. La hermenéutica de los silencios y el repertorio de ademanes equívocos de Ortega durante la guerra española y después de la misma, pertenecen al género de los arcanos casi imposibles de esclarecer del todo. La ensoberbecida y enigmática actitud de su silencio se debe a que, en el fondo y en privado, creía que España había sufrido una revolución comunista y que el levantamiento de julio de 1936 era una medida quirúrgica no querida pero necesaria para evitar la propagación de la peste revolucionaria. En congruencia con estas suposiciones, sus dos hijos varones salieron en 1937 del familiar exilio parisino para enrolarse en las tropas de Franco.
Lo cierto es que sus comparecencias públicas en la España franquista, por vez primera en 1946 en el Ateneo de Madrid, caminan por la misma senda intelectual evasiva y descomprometida. En realidad, en su patria, como él mismo acostumbraba a comentar, no podía decir lo que pensaba y en Europa no quería decirlo. En efecto la ambigüedad, la asepsia y la elipse acerca de la naturaleza de la dictadura de Franco son los mimbres que tejen sus intervenciones dentro y fuera de su país. Así como acabó divorciándose de la II República, la relación con el régimen salido del 18 de julio está gobernada por un persistente malentendido y por un notabilísimo error de cálculo acerca de sus posibilidades de influir y encauzar la tentación totalitaria del momento. Ya Gregorio Morán (El maestro en el erial) se ha encargado de resaltar con acritud las miserias del filósofo y el sorprendente y anfibológico comportamiento del régimen de Franco que le excluyó de los procesos de depuración y le conservó la cátedra madrileña, a pesar de no ejercer desde 1936. Al jubilarse en 1953 pasó a cobrar todos los haberes íntegros de sujeto pasivo incluyendo los acumulados y no cotizados durante los diecisiete años que estuvo inactivo. Al mismo tiempo, sufrió la inquina de los neotomistas y escolásticos católicos que se habían apoderado de la filosofía oficial universitaria.
Tengo para mí que Ortega fue un gran pensador, un espléndido escritor y un pésimo político. Sus tropiezos en esta materia son colosales y recurrentes a lo largo de su vida, y no fue el de menor cuantía el hecho de considerar, como también hiciera Unamuno, que Franco era un “pobre hombre”. Una minúscula y fugaz calamidad en la historia de España.
8. P. Enfatizas que propone cambios radicales, para superar los males de España, con la mirada puesta en Europa y la ciencia moderna. Tanto él como Azaña (desde diferentes enfoques) veían como una necesidad imperiosa “desafricanizar” el país dejando atrás un legado ominoso que nos impedía avanzar hacia la civilización. Quizás podría hacerse algo, en ese sentido, hasta que llegó Franco El Africano ¿Qué piensas al respecto?
R. Ya Joaquín Costa antes había exigido “desafricanizar” España y el tema constituía ya un tópico regeneracionista. En 1906 el joven Ortega escribía una carta a Unamuno desde Marburgo: “Africanos somos, don Miguel; y lo que es lo mismo enemigos de la humanidad y de la cultura”.
El maestro madrileño, como buena parte de su generación, era un europeísta convencido y abogaba por desarraigar las caducas ideas religiosas vigentes y sustituirlas por los dictados de la ciencia moderna. Incapaz de albergar racionalmente creencias religiosas, entendía el problema de España, al igual que sus pares de la burguesía ilustrada, como una cuestión cultural más que como falla estructural de un sistema capitalista arcaico. Tendía el maestro filósofo a mirar más hacia los puntos cardinales de la geografía cultural (Europa frente a África) que hacia las miserias socioeconómicas de la paupérrima España de entonces. Al menos la II República intentó hace algo al respecto. Franco trajo de nuevo la excepcionalidad española y su aislamiento de Europa.
9.P. Hay grandes pensadores que han popularizado ideas a través de lemas y fórmulas sentenciosas, como la reiterada mención al orteguiano “yo soy yo y mi circunstancia”. Existe el peligro de banalizar el conjunto de una obra con una cita. ¿Cómo valoras la influencia del pensador madrileño en España, Europa y Latinoamérica? ¿A tu juicio, cual fue lo mejor y lo peor de Ortega?
R. El legado de Ortega como pensador e intelectual público resulta asaz complejo y muy contradictorio.En su primer libro Meditaciones del Quijote (1914) enuncia por vez primera un lema síntesis de su nueva orientación filosófica: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo”. En ese momento la filosofía se presenta como pasión por el conocimiento en cuyo centro neurálgico está la realidad y la vida en tanto que el ser humano no solo se compone de razón, sino que esta es inseparable del hecho radical y primordial de vivir una vida. Estas nociones más tarde se enriquecen y cuajan en el sistema que se dio en llamar raciovitalismo, recamado luego con acusados ribetes perspectivistas e historicistas (“el hombre no tiene esencia, sino que tiene…historia”).
No obstante, esta negación de la naturaleza humana choca frontalmente con su consideración de la mujer como una esencia biológica dotada de un “gracia” y una manera de ser inmutables, concepción que tiene que ver con el androcentrismo de la época y con su inveterada costumbre de tomar a la mujer como una presa cinegética (era muy aficionado a la caza y al toreo). El frívolo galanteo con el género femenino, basado en sus aladas palabras y en su aguda mirada, era una constante de un señor siempre atildado y muy cuidadoso de su imagen física y de sus modales en la interacción social.
En cualquier caso, me atrae su crítica radical del idealismo filosófico de corte racionalista, que es una suerte de ajuste de cuentas con su pasado kantiano y que creo, saltándose su objetivo final, puede ponerse hoy al servicio de un pensamiento crítico muy distante de su posición política. No obstante, Ortega, pese a ser ya un clásico, ya no está en el centro de las preocupaciones de la España de hoy. Ello no quita para que su legado prosiga siendo gigantesco no solo en el campo de la filosofía, sino en el del ensayo y el del periodismo. Se ha bromeado con esos de que fue “el filósofo primero de España y quinto de Alemania”, lo no que deja de tener su pizca de gracia pero esconde que no era una nadería quedar el quinto de la tierra de Kant y Hegel. Su escuela madrileña ha dado valiosos discípulos y además ha obtenido sazonados frutos, proyectándose, especialmente a raíz de la guerra civil, por América Latina. Su acogida en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial es sencillamente espectacular. Ningún pensador español ha gozado de una estima internacional similar. Otra cosa es que parte de su fama se pusiera al servicio de un anticomunismo visceral, propio, como así fue, de un intelectual-guerra fría. En ese sentido y en otros puede sostenerse, como José María Ridao comenta en República encantada, que encarna el “fuste torcido” del liberalismo español.
Sea así o no, su aportación a la literatura escrita en castellano, especialmente al género del ensayo, no tiene parangón posible. Ortega, contra lo que afirman muchos de sus adversarios, no solo hace juegos pirotécnicos con sus metáforas, sino que también crea lenguaje y forja un estilo, aunque ha padecido pésimos imitadores gracias sobre todo a la huera retórica de abundantes falangistas acólitos del maestro.
Finalmente, un cáncer de estómago llevó a Ortega a dejar su Madrid natal para siempre en octubre de 1955. Se libró de sus propias miserias, de sus alturas y sus bajuras, de los personajes que le veneraron y de los que le vituperaron durante su vida. Su estampa de gran pensador, quizá el más excelso del siglo XX español, persiste en la memoria (su hija Soledad creó la Fundación Ortega y Gasset, hoy coaligada con la de Marañón) y el imaginario colectivo, aunque también su vida sea la quintaesencia de un fracaso político, que compendia y resume espléndidamente la tremenda crisis y las abundantes contradicciones de los intelectuales públicos en la era de las catástrofes del siglo XX. Unamuno y Azaña fueron abrasados en la vorágine de la guerra española; Ortega, pese a grandes instantes de luminoso éxito después de 1936, se fue inmolando a fuego lento en las ulcerantes llagas abiertas por la guerra y posterior dictadura.
-1-Raimundo Cuesta, “Unamuno, Azaña, Ortega, tres luciérganas en el ruedo ibérico” (Ed. VisiónLibros, Mayo, 2022)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.