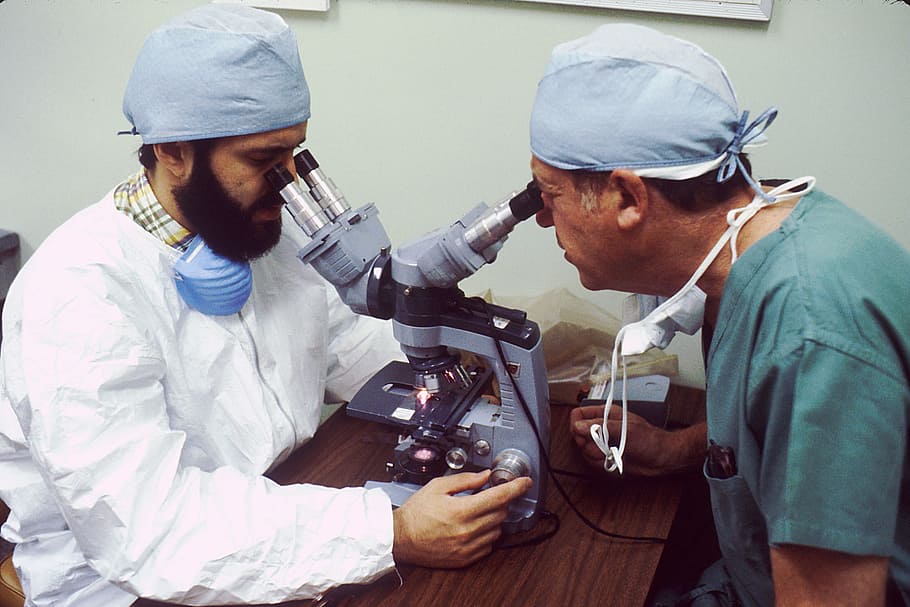“El mal que sufría un solo hombre se hace peste colectiva. En la prueba cotidiana que es la nuestra, la rebeldía representa el mismo papel que el cogito en el orden del pensamiento: es la primera evidencia. Pero esta evidencia saca al individuo de su soledad. Es un lugar común que funda en todos los hombres el primer valor. Me rebelo, luego existimos”
(Albert Camus, “El hombre rebelde”, 1951).
1. Vergüenza, justificación
Han sido siete los muertos la noche anterior, de una residencia de ancianos a dos calles de donde escribo. Sé de otra familia vecina que llora la muerte del abuelo. Y así hasta quinientas personas en pocos días en este Madrid ya primaveral y en severa cuarentena. Sin contar el drama de la vecina en estado grave: una señora de la edad de mi madre, de ochenta y tantos, que sola y encerrada comienza a resistir al mismo mal en otro continente. Pienso, como otras veces por pudor y vergüenza frente a la tragedia y el dolor, que la labor de escribir debe quedar rotundamente en paréntesis. Peor o mejor aún: el oficio de pensar, el cogito ergo sum (pienso, luego existo) para nuestra vanidad, debe aconsejablemente arruinarse un tiempo. Y proponiéndome incluso una tregua en el de sentir, no logro evadir ninguno de esos tres golpes que da la responsabilidad de ser testigo.
En otros momentos los chistes pueden ser tan bienvenidos como banales. Ahora, abundantes y terapéuticos entre la contabilidad de muertos por una pandemia mundial, arrastran un dilema de conciencia mientras no estemos contagiados. El mismo que produce ya no sólo hacer algún artículo con referencia a la enfermedad, sino leerlo. Hay tanto tan interesante, análisis científicos, por ejemplo los que asocian el virus a la crisis medio ambiental endémica, como hay también verdadera “basura comunicativa”. No me refiero a la ya consumida y reciclada de forma majadera por algunos que refuerzan la creencia de que es un castigo divino, o de los que minimizando o mimetizando lo que ocurre dicen que es una sobreactuación ante otra gripe, o los que proponen sin pruebas que el virus es una creación de Trump desde Washington, o de China contra el mundo. Sino a la basura plástica que quedará tras el festín informativo, haciéndonos creer que hemos sorteado el peligro y que nuestras vidas pueden seguir igual. No será así.
Ese dilema obliga a que cada risa de estos días pague y cada opinión, como la mía, sea ahora más justificada, pues de entrada no es decente politizar esta tribulación. Hacerlo es una suerte de compensación en medio del carnaval de la malaventura. En mi caso, mientras en el encierro y el hastío veo cada hora mensajes de todo tipo que llegan, unos serios, otros haciendo buena y creativa burla, cual reacción bufónica a la peste bubónica, en medio de todo ello, me examino por un cierto deber de arriesgar, al que de tanto presionar cedo. Por eso me disculpo de antemano. Por creer aportar una gota en los mares digitales. Por un modesto punto de vista que consiste en valerme de lo que está saturado en el diagnóstico, para intentar no un trance de conciliación personal sino para palpar una encrucijada colectiva, a la que ya muchos ensayistas e investigadores bienintencionados dedican su reflexión crítica.
Para delinear ésta como deliberación ante estructuras políticas que hacen su negocio con la desgracia ajena, concierne recordar una imagen de beligerancia, como predominantemente se está asumiendo esta nueva cotidianidad. Simplemente cito cómo se multiplica con normalidad la metáfora bélica y cómo de hecho en estos días vivimos una razonable disciplina militar, realidad en la que paradójicamente quedaría proscrita y condenada, ipso facto y para siempre, cualquier rebeldía. Paradójicamente, digo, porque justo es lo que se nos representa en la adversidad del fantasma que recorre el mundo.
Frente a esta pandemia, fue quizás el presidente francés Macron el primero que nombró la palabra guerra (16-3), y al día siguiente y subsiguiente su homólogo español, Sánchez, al hablar en esos términos y de cómo un ejército enemigo ya había atravesado la muralla tras la cual nos creíamos protegidos. Igual que el director de la OMS. Y así una veintena de declaraciones de muy importantes portavoces. Presumimos por supuesto que lo hacen de buena fe: sólo con ánimo ilustrativo y para que nos tomemos todo esto con la seriedad de quien afronta la realidad de la muerte. Luego habrá, no cabe duda, entre filas de políticos oportunistas conservadores, los que pedirán un largo Estado de Sitio y reordenamiento social reaccionario manu militari.
Viendo esa conjugación que ya ha incorporado dichas alusiones, sus parábolas pueden sernos de gran utilidad, porque no sólo son educativas para desentrañar al menos teóricamente los desafíos en la cuerda floja vida-muerte, sino por ser parte de una fórmula de solución política práctica que entrelaza pasado, presente y futuro, un adentro y un afuera, y de forma urgente construcciones de paz social frente a tormentas de conflicto.
Luego de este prolegómeno de justificación, emerge una advertencia: como cualquier palabra ofensiva, cualquier comparación deba ser muy meditada. La que uso radica en hacer un paralelo entre el rostro del Coronavirus y el rastro de una Revolución. No es un chiste. Es sólo una pregunta provocadora: ¿puede un virus ser un topo? ¿Puede ser ésta una ocasión de fuerza liberadora?
2. Límites, rebelión
Ver en algo similitudes traídas de los cabellos puede llevar a reacciones más o menos fundamentadas. Dirán algunos amigos de la izquierda entre parcelas y cuadrículas impermeables a cualquier vertiente del ecosocialismo: no puede confundirse biología con política. Menos puede equipararse algo funesto con algo noble o altruista. Sin embargo, creo, estamos ante algo que no sólo puede ser legítimamente relacionado sino que debe ser racionalmente vinculado. Y agrego: asimilado con el apremio de la legítima defensa.
Como en días y meses feroces de violencia política, cuando vi caer unos tras otros a compañeros asesinados en Colombia por aparatos del Establecimiento, cifras de decenas que hoy seguimos anotando sin poder romper el silencio cómplice de grandes poderes que niegan el genocidio y con ello avalan el terrorismo de Estado, con ese mismo pellejo que aún se eriza, estas dos semanas redescubro en esta España de retazos emocionada, cuántas referencias comunes hay entre lo que esa realidad sembró y siembra en miles de almas en aquel país (donde sin parar siquiera en cuarentena siguen matando a activistas de oposición: tres en los últimos dos días), y las secuelas de la Guerra Civil en este otro, lo que dos personas muy mayores comentaban como recuerdos en las filas del mercado del barrio donde habito: escasez, miedo, zozobra, odio a algo, impotencia, resignación. También solidaridad, resistencia, esperanza. Huellas en un inconsciente desperdigado hace unas ocho décadas. Como hoy pasa en Siria, ayer en Gaza, en Libia. Un largo etcétera donde se ha cebado la muerte sistemática dejando redes y condiciones para reproducirse.
Nombrada la muerte, hay que decirlo: este coronavirus per se no es la muerte, aunque mate. Es una sombra que es parte de la vida (Camus dice el final de La Peste: “¿qué quiere decir la peste? Es la vida y nada más”). Sólo fulmina accidentalmente. Sin embargo se sitúa en un trono con su señal apocalíptica para cientos, allí donde antes el abandono ha anidado: allí donde en lugar de investigar en biotecnología, o de redoblar un sistema sanitario, se han triplicado presupuestos para parlamentarios vagos y mediocres, para autos blindados, tecnología militar o compra de armamento, en detrimento de derechos sociales y económicos.
Como el coronavirus, también las rebeliones se causan, y per se o inexorablemente no son la muerte, sino muy por el contrario: se fundan en el ideario de fuentes de vida y bienestar ante lo estructurado que niega derechos para las mayorías. El coronavirus nos demuestra exposición y transformación, límites en suma. En otras palabras: finitud. Y, contrario a lo que suele venderse como única idea, una revolución, sea “ganada” o no, lo que invoca “con el pensamiento insurgente del amor por lo justo”, no es infinitud para apropiarse de lo existente, sino límites, para que la dignidad humana no sea una y otra vez atropellada.
Como nuestro maestro Franz Hinkelammert nos lo recordaba evocando a Benjamin: “hoy la rebelión es rebelión de los límites… La rebelión es y debe ser rebelión de los límites, a partir de los límites, en nombre de los límites. Que haya límites: eso es la rebelión… Así lo expresó ya Walter Benjamin: ‘Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero probablemente todo es diferente. Quizá las revoluciones son la activación del freno de emergencia de una humanidad, que está viajando en este tren’”.
Por primera vez en este tiempo de suprema hegemonía o dominio del capitalismo cínico, algo común, esta pandemia, toca a nuestra puerta con efectos en algo semejantes a los de una guerra, cuando podemos presagiar que una situación extrema nos ha sitiado y estamos ante un ultimátum aplastante. No es una catástrofe nuclear exterior y circunscrita como Chernóbil lo fue en la Ucrania de la URSS (1986) o Fukushima el 11 de marzo de 2011 en Japón. No es el 11 de marzo de 2004 en este Madrid donde siguen faltando los 193 asesinados por bombas sobre las que ya Camus nos invitó a pensar en Los justos (1949), retrotrayendo la repulsa al año 1905, pero representando dicha obra de teatro en 1949, cuando en otra casuística seguían siendo justificadas, como hoy, como parte de la defensa contra el nazismo; no es el huracán Katrina de los EEUU (2005). No es ninguno de los fenómenos tan excepcionales como destructivos registrados en cada país.
Lo de ahora es y será un estado de alarma o emergencia permanente y global, un estado del despertar y la mesura que deberá tensarnos amorosa y constructivamente para el cambio de estructuras, como la compañera Yayo Herrero (“En guerra con la vida”, 3-3-2020) nos mueve con realismo a concebirlo. Un arco que se tuerce, cuya madera cruje, como Camus lo apuntó, recobrado cada vez más como imagen del puzle que a lo largo de la historia la humanidad se ha negado a encajar por su aspiración de normalidad esquizofrénica, de seguridad absoluta y de dominio total sobre la naturaleza. Lo que ahora rebrota.
Es esa vulnerabilidad de nuestra condición humana e incertidumbre existencial a la que debemos mirar a los ojos, el vértigo en la apariencia de la era de un sujeto-amo y su brío, que es en realidad objeto pixelado; la náusea actual pero precedida de algo arcaico, antiguo, la “intemperie desnuda del origen”, como nos lo recuerda nuestro querido Santiago Alba Rico (“Apología del contagio” 9-3-2020).
3. Oportunidad, resistentes
Es así desde hace siglos, y es a la vez distinto hoy con el coronavirus, que incluye en su deslizamiento una oportunidad abreviada de ser mejores seres humanos, como esta reclusión voluntaria nos la brinda al candidatizarnos como infectados-necesitados. Es una especie de gracia, un respiro: el virus se extiende generoso mientras hiere, ofreciendo al tiempo su látigo como salvavidas, pues su pisada terrible nos da tiempo de frenar. De pensarnos y de sentirnos. De extrañarnos. De desear el cambio. De exigirlo. Pero no sólo a punta de emociones y emoticones. Sino de política participativa que invierta valores, para poner en la base no la idolatría del mercado sino la vida del conjunto humano y del planeta. Por lo tanto es hora de enseñar las cartas de la lucha anticapitalista. Como cuando una revolución antes de armarse es convulsión o indefensa interpelación al tirano.
Quien no comprende que las y los subversivos antes de ser rebeldes han sido sufrientes o dolientes, por importarles el destino común; quien no ve esas raíces, está llamado a replicar un error: creer con prepotencia que una vacuna de plomo y una fosa son suficientes.
El coronavirus siendo en sí por su designación humana en nuestras reglas una realidad de reto y carencia, en tanto emplazamiento a la biología que no controlamos ni del todo mercantilizamos pese al señorío del capitalismo, es ya una respuesta de la misma a través del microscópico bicho, que, aunque nos aturde como humanidad, nos contesta y nos transporta al mismo lugar de posible lucidez donde nos dejó el gran Albert Camus, uno de los más agudos pensadores de ésta y otras épocas. Es el punto de partida de la superior pregunta que para siempre nos hizo en El mito de Sísifo sobre el suicidio: el único problema filosófico realmente serio. Negándonos a él llegamos a las razones por las que queremos vivir: los amores, las causas, las dichas aplazadas, la mañana, el pan, el atardecer, la flor, el agua, los árboles, el trabajo, el arte, el conocimiento, la noche, el amanecer, la libertad, otra vez la esperanza…
Este coronavirus, y lo que la batalla contra él desencadena, es esa inicial pregunta, en conflicto reformulada. Ya que antes de seguir a Camus, y cada uno de nosotras y nosotros decidir si la vida vale o no la pena de ser vivida, debemos tenerla en ciertas condiciones para elegir con alguna conciencia sobre ella, o sea para ver los caminos, por lo tanto se impone su defensa ante la opresión, o sea la rebelión moral y material como derecho.
El coronavirus converge en la definición que nunca podremos asegurar del todo, pero frente a la cual no siempre podremos aplicar nuestras evasiones: somos débiles y somos potencia, por cuenta de una contradicción. La de no ser ya los mismos en este periodo del desastre cuando se deshojan los blindajes que el capitalismo nos vendió, pues el planeta nos ha demostrado en sus destruidos equilibrios que estamos más indefensos ante la eclosión medio ambiental que hemos causado afuera; y por otro lado, ser los mismos adentro: animales resistentes que portamos una carne vulnerable, que se enferma, que envejece, que muere. Seres que antes que dinero y éxito individual, requerimos cuidado social y que para él aportamos. Esa contradicción tiene otra cara: convenir controles y fronteras políticas por medio de sofismas jurídicos y papeles, cuando en realidad la condición humana desconoce ese faroleo burocrático.
No somos entonces una comarca o una aldea que sufre el desbordamiento de un río. Con un negro titular de periódico dos días. La riada es otra, con otra tinta: no sólo es el universal que nos abarca sino es la sangre connatural que nos apila. Es un diluvio universal inatajable, de siempre, sin Arca de Noé. Un Éxodo sin Moisés. Somos nosotros mismos sin capitalismo que nos salve: la soledad de un alud o de una avalancha que está buscando taponar nuestros pulmones, nuestro organismo, afortunadamente sin que el coronavirus haga distinciones de ADN; es un aluvión desde nuestro torrente que puede rebasar hacia otros, contaminándoles.
4. Finitud, alteridad
Como este virus que agrede, que destruye, pero que no mata per se, si no es eventualmente o con la complicidad de un sistema incongruente, que por criminal abandona consciente y sistemáticamente a miles de ciudadanos, o que llega tarde, también una revolución más que una consumación es una exhortación, con alguna violencia sin duda, pero cuya gestación y mutación, surte prórrogas y nuevas cepas.
No conozco en lo leído, y menos en lo vivido, una revuelta histórica humanizante, una resistencia, o sea una defensa, que no haya sido germinada y que en ese tránsito no haya desplegado alguna fuerza contra unos. Que no haya hecho crujir, que no haya causado aflicción a algunos poseedores de una idea de seguridad. Ningún proceso de cambio político o de insumisión se dispensa sin el arbitrio de coacciones o reprensiones inclementes poco a poco incubadas. En la derecha dicen que es criminal en sí y contranatura cualquier revolución en nombre de lo social; que ninguna la ha habido sin crímenes espantosos. Y señalando a Stalin, a Pol Pot u otros, con alguna razón aritmética, condenan sin distinción a los Espartacos de la historia. Y si son de Vox en España o de cualquier secta de la extrema derecha, quemarían vivas a las mujeres Boadicea de cualquier tiempo.
Esta comparación entre un virus y una transformación socio-política, o dejémoslo más sencillo: entre este tipo de calamidad y una insurrección, tiene lógica, cuando estamos ante la evidencia de lo que no sólo una “amenaza” ayuda a que despierte socialmente, sino lo que promueve que sea entretejido entre determinados grupos: cohesión, o sea lo que no sólo una rebelión causa entre los que temen perder derechos, uniéndose para salvar su egoísmo, sino ante todo lo que emerge y se produce entre los que se organizan para lograrlos, entre los empobrecidos cuyas condiciones materiales y espirituales de existencia invocan límites al opresor. Más allá de las cortinas emocionales, están los sentimientos que son razones legítimas, que tanto el coronavirus hoy, como una hipotética revuelta mañana, engendran: solidaridad, empatía, co-responsabilidad, servicio social, trabajo colectivo, fraternidad, sentido de la igualdad, dignidad común, bienes públicos, derechos humanos, paz social…
Es el humanismo de Marx no escondiendo el conflicto sino desenmascarándolo; es su contribución para descubrir el potencial emancipatorio, como antes incluso el de Robespierre en la Revolución Francesa, de cuya institucionalización provenimos. Es una humanización que apela al lugar del otro. Como Séneca ya lo formuló hace más de veinte siglos al plantar juntos los conceptos de finitud y de alteridad. Como lo hizo sin duda un tal Jesucristo.
¿Qué ha hecho el coronavirus si no ponernos en pocos días bajo la sombra del terror por su aparición, ante las pruebas de que debemos pensar no sólo en nosotros y nuestras familias sino en el bien común o colectivo? Para concluir que mi seguridad depende del bienestar del vecino y del prójimo o próximo ¿Qué ha hecho sino ayudarnos a reforzar ideológica y políticamente la necesidad de que se defienda radicalmente el Estado Social y de Bienestar?
Sé la respuesta de la derecha que dirá que no hay más que oportunismo o delirio en lo que por ejemplo plantea Slavoj Žižek al señalar la necesidad de un reinventado y urgente “comunismo” (“El coronavirus nos obliga a decidir entre el comunismo global o la ley de la jungla”18-3-2020).
5. Barbarie, mediocracia
En efecto, ¿qué ha hecho el coronavirus, en la Colombia miserable de hoy, si no inocular en el pensamiento de unos pocos la necesidad de reivindicar la salud como un pleno derecho humano, por lo tanto no objeto de mercantilización y segregación alguna, dejando moribundos en la puerta de hospitales a cientos, como pasa a diario en ese país donde los empresarios de la salud son todavía peores que los capos narco-paramilitares, siendo su senador estrella, Uribe, el que en 1993 promovió la ley 100 que cerró hospitales públicos y universitarios para entregar la prestación a las mafias del sector privado?
Estos días del coronavirus pensamos no sólo en los enfermos en hospitales con un sistema de sanidad tan cualificado como el español, sino pensamos también en los canallas que lo han desmejorado por las políticas privatizadoras de la derecha, que ahora acá en Madrid contrata a la baja y con prisas a miles de profesionales ante las consecuencias del mal, cuando meses y años atrás les tiró a la calle con la típica arrogancia neoliberal.
Quien puede por su sensibilidad no sólo por cuenta y a pesar del coronavirus, piensa en las víctimas de la infección de un modo más edificante, y sabe que debe hacerlo por una razón ética que es además política: señalando la tendencia criminosa de las empresas privadas que se han lucrado con el desmonte de las obligaciones del Estado en salud, dejando por fuera de la cobertura real a miles de ciudadanos y pateando como un balón al personal médico y de enfermería. Luchar contra esa perversión es el mejor homenaje a quienes hoy dan su vida y su trabajo asistiendo a los enfermos o procurando el abastecimiento y los cuidados.
En ese pasado que es presente, el coronavirus y los conatos de rebeliones con las que fantaseamos todavía, se hermanan. El virus, por las fibras que rompe y las vías que obstruye, y las revueltas de los de abajo, por las fibras que crea y por las vías que abre con los valores que invoca sin ceder al chantaje del enemigo.
Nos obligan, sí o sí, a pensar en la mayor igualdad posible en la vida y ante la muerte; en la seguridad humana, o sea estar lo más posible libre de necesidades insatisfechas y de amenazas, en un concierto de esfuerzos por superar condiciones materiales de exclusión y su violencia, como las que vive un país, Colombia, bajo “El síndrome de Popeye” (ver el magnífico análisis de Renán Vega Cantor, 26-2-2020), donde reina la ignorancia, la barbarie, la indolencia y el servilismo en contra de la ilustración liberal más básica que se supone dos siglos atrás nos dejó un truncado proceso de independencia.
Duque, el presidente colombiano, pidió como Jefe de Estado, y no como individuo, que la Virgen de Chiquinquirá “proteja a los colombianos del coronavirus”. Lo hace mientras profundiza la política neoliberal que arrasa campos y ciudades en donde faltan puestos de salud y escuelas, que deja jóvenes sin formación, sin universidad ni oportunidades laborales, que condena a millones de familias a la miseria, sin techo, sin trabajo, mientras sus socios hacendados vinculados al paramilitarismo y el narcotráfico acaparan más tierra, o las multinacionales explotan a sus anchas recursos naturales estratégicos o siguen tras la pretensión de proyectos de fracking, causante de sismos, pobreza, desplazamientos, muertes, devastación.
No imagino a Macron, anunciando ciertas medidas sociales, hacer lo mismo invocando a la Virgen de Lourdes o a Sánchez acá imitándolo en Madrid visitando Nuestra Señora de la Almudena. Que lo haga el Papa Francisco en Santa María Maggiore, investido como cabeza del Estado Vaticano y de la Iglesia Católica, es lógico y íntegramente respetable, mientras denuncia, como lo hace con valentía, la corrupción del sistema y la lógica del suicidio que nos impone el capitalismo, promoviendo Francisco que los pobres se organicen y rompan las cadenas de esclavos. Lo que por supuesto no hace ni hará Duque, a la cabeza de uno de los países más inequitativos del mundo y de una “democracia genocida” como el compañero jesuita Javier Giraldo la califica con acierto.
Las propuestas de una rebelión ciudadana y popular hoy, por lo mismo, son las del combate liberal-social y al menos la reivindicación secular más básica contra la mediocridad, o más bien contra la mediocracia que Alain Deneault esboza alertándonos sobre el poder de los mediocres y la ausencia de pensamiento crítico; o igual como el profesor italiano Michelangelo Bovero lo debate proponiendo hace años ya la noción kakistocracia o gobierno de los peores.
6. Pregunta, respuesta
Los alcances de la revuelta son los posibles de la ciencia, del sentido común y de esa experiencia social-popular que localiza circuitos de vida, una vez sueñen romper cadenas, y lo comiencen a hacer, sujetos dentro de las muchedumbres que son hoy rehenes eficientes de esos operadores políticos y empresariales gestores de la hecatombe de la inasistencia y que viven una y otra vez del desastre como Naomi Klein lo ha argumentado de nuevo estos días del coronavirus al hablar de la Doctrina del Shock.
Por lo que la propuesta que se comienza a levantar es focalizar y fortalecer no sólo el Estado del buen vivir en contra del capital y su racionalidad de pillaje y depredadora, sino los circuitos de autonomía, territorio e identidad de pueblos y organizaciones sociales múltiples en función del interés público más allá de la inmediatez más fiera de la emergencia; afianzar un sistema de cuidados, que ante todo proteja sin cortapisa alguna a los sectores más vulnerables como la tercera edad y a los niños y niñas, resarciendo a los campesinos, a los pueblos originarios, a las comunidades azotadas por el despojo y la avaricia de hampones de cuello blanco en Colombia; o en cualquier parte del mundo protegiendo a quienes no tienen acceso a una vivienda digna, no sólo ahora mismo haciendo una moratoria irrisoria de desalojos o desahucios o del corte de servicios, sino proyectando las bases de una renta básica y de reformas progresivas redistributivas. Como para España lo han dicho estos días los actores Alberto San Juan y Antonio de la Torre exigiendo un plan de choque social que garantice que ahora la crisis del coronavirus no la va a pagar la gente pobre, los trabajadores, los más vulnerables.
Por eso, gracias al coronavirus, hoy nos estamos preguntando, como no pasaba hace dos semanas, qué modo de vida queremos proteger y por lo tanto qué poder necesitamos articular y nos represente, o nos haga valer del modo superior que sea, frente a la voracidad neoliberal; nos preguntamos por lo mismo qué orden de cosas debemos dar por liquidadas o ayudar ya a derrumbar; qué interacciones, garantías y memorias necesitamos empoderar en oposición a la codicia o el individualismo patente en la ganancia desenfrenada de unos pocos. Es seguir con el cincel de la conciencia la estela del coronavirus, que como muchos han dicho, no conoce apellido o partido político (Santiago Alba Rico -cit.- nos lo expresó: un virus que no reconoce jerarquías sociales ni taxonomías históricas), y por lo tanto se torna más democrático y aleatorio que los bichos selectivos de unas instituciones hueras que son predominantemente herramientas del mercado capitalista.
Este símil entre coronavirus y la rebelión histórica (y de nuevo acudiendo a Camus: también rebelión metafísica) es en parte para señalar que en cada tiempo y espacio hay ciclos y simulaciones coercitivas en los que ambos fenómenos, cada uno en sus esferas de afectación del espectro humano, se reproduce no casual sino causalmente. Y se emulan: lo que no hará desafortunadamente el coronavirus hoy, sacudiendo el statu quo y nuestras sensibilidades y saberes, lo tendrían que hacer las revueltas que toman el relevo, no sólo componiendo procesos emocionales sino políticos de cambio, replanteando prioridades, incluso con consecuencias jurídicas como son las que deben desprenderse de la exigibilidad de derechos sociales en progresión a fondos que se movilicen o extracten sin recobro alguno a la gran banca, que hoy día es propietaria de cientos de miles de viviendas sin uso o gestora de inversiones en la industria militar.
Remarco que mientras el coronavirus no tiene plan ni voluntad, en sí ninguna conciencia, con lo cual sería más nihilista al no tener como tal más (sin)sentido que el que le atribuimos negativamente, las revueltas que se forjan tienen un programa, una cierta estrategia, de hecho positivamente muchas de este tiempo que perece, lo tienen, lo actualizan, pese al exterminio que les han dictado; lo reconstruyen, lo refundan, lo preservan, no lo venden. Ejemplos hay, entre las escaramuzas del Chile de hoy que se levanta hace meses, de la Colombia insumisa que resiste a un régimen narco-paramilitar, de los chalecos amarillos en Francia, de “Las Sardinas” en el norte de Italia, de las mujeres mexicanas que denuncian el feminicidio, o el movimiento extinction rebellion, o los pensionistas que se manifiestan en Bilbao… o las que hoy atisbo y quiero creer desde mi ventana son más que actos mecánicos con cacerolas en manos en balcones al lado de aplausos de homenaje: para pedir que haya vida, salud para todos, derechos y no mercancías; que por lo mismo se sancione moralmente la corrupción, inseparable de la podredumbre de castas de políticos que son su bisagra.
Esa deriva “contestataria” contemporánea, de gestos pequeños o de sostenidas iniciativas de nuestro estar acá y ahora, en una pluralidad de alternativas no articulada como debería ser para la gravedad del momento, tiene la virtud y la obligación del diálogo, el espíritu del consenso y, no obstante su anemia, está en pie y no desarmada del todo. Tiene ante sí en todo el mundo lecciones múltiples de ver cómo no puede seguirse la senda de otros que se han subordinado, y cómo de ese ensayo y error hay que tomar nota de este último. En Colombia significa que no puede reeditarse un proceso de pacificación brutal; que debe haber garantías de transferencias de poder real, cambios básicos urgentes, pues tristemente los de arriba no cedieron más que migajas.
Las resistencias tienen per se respuestas, son la respuesta, con medios de desobediencia actuales o que buscan en sus canteras sin duplicar al enemigo, y proyectan cómo alcanzarán ese acervo sin contradecirse para ser contención efectiva y moralmente superior ante la muerte sistémica, para no ser burladas sus exigencias o demandas cuando de negociar se trate. Porque, por convicción o por disposición del desequilibrio, su talante es primero dialógico y luego sí de fuerza. Al tiempo que se rebelan con distintas armaduras, proponen, se abren a conversaciones, dentro y fuera de los marcos institucionales, y lo hacen sin desmovilizarse moralmente, sin renunciar a éticas de resistencia.
7. Topo, testimonio
Para que haya futuro tras la aparente victoria que en unos meses ojalá se anuncie frente a un tipo de virus, no puede volverse uno a casa, a la calle o al trabajo como si nada hubiera pasado. Camus (debiera hoy releerse La Peste) supo explicar cómo la vida en riesgo nos hace defenderla.
¿Defenderla de qué? Primero, de la ignorancia; después, de la indolencia. Tras el coronavirus habrá todavía quienes quieran negar el cambio climático, la extinción y el equilibrio de especies, la mengua de biodiversidad, para seguir apostando como en casino por la maximización de lo que roban y por ende por un modelo que aumenta sus cuentas bancarias esquilmando o privatizando la sanidad, que por el contrario debe ser pública, de calidad y gratuita, con base en el ampliación de ingresos del Estado gravando o expropiando con rigor a las grandes fortunas y compañías multinacionales. Daniel Tanuro o Alain Tondeur lo señala (“Del virus al clima, el mismo mensaje”, 14-3-2020): necesitamos medidas anticapitalistas y medidas de democracia radical.
Habrá quienes argumenten más gasto militar o rescatar a los bancos, y no el incremento sustancial en investigación médica; habrá quienes busquen que la “recuperación económica” post Covid-19 alivie a las empresas más potentes para agrandar la renta de círculos y familias de unas elites, que son beneficiarias directas de un orden que mata impunemente. Orden tremendo frente al cual palidece de inferioridad, pavor y orfandad el coronavirus. Incomparable con la monstruosa plaga que sigue ideando el cerco a Venezuela, con ejercicios militares de tropas colombianas y de los EEUU en días de pandemia, o negando préstamos como el FMI lo hace tras la petición del presidente Maduro para usar esos fondos en la emergencia de salud pública por la pandemia.
Como esto no es un chiste sino una analogía finita, he de irla terminando. Por supuesto no sin antes saludar al Viejo Topo, como Rosa Luxemburgo lo hizo. Daniel Bensaïd (“Resistencias. Ensayo de topología general”, 2001), se refiere a la aparición liberadora del acontecimiento, a la dialéctica del desastre y la esperanza, a la lucha subterránea revolucionaria y a la contingencia, a la utopía y el poder constituyente.
Relataba Bensaïd: “Desde Shakespeare a nuestros días, pasando por Marx, el Topo es la metáfora de lo que avanza obstinadamente, de las resistencias subterráneas y de las irrupciones súbitas y, muchas veces, inesperadas. Cavando con paciencia sus galerías en el espesor oscuro de la historia, surge en ocasiones a plena luz, en el destello solar de un acontecimiento. Él encarna el rechazo a resignarse a la idea de que la historia esté llegando a su fin” (ver: “El término viejo topo en la tradición...”, en el blog del Viejo Topo).
Lo que estamos aprendiendo ante el coronavirus es extraordinario para saber cómo deben afrontarse las desventuras que vendrán bajo el reinado de un capitalismo que no dejará de ser salvaje. Y que sacrifica todo a su paso. La madre si es preciso. Por eso menciono a la mía, simplemente copiando a Camus, como alusión a la vida, al límite, y al origen común en la cadena sin precio en el mercado.
Valor como otras esencias sagradas que el capitalismo no puede evocar por su propia lógica, mientras el amor de la rebelión sí, a condición de su coherencia como límite en la historia, que convierte de finito a infinito un enunciado, no sólo por la capacidad de pensamiento humano de la que nos habla Alain Badiou (“Lo finito y lo infinito”, 2010), sino por la capacidad de trascender el pensamiento con el deseo y la voluntad que se hace materia estacional, transformación que obra y dignidad perenne, que antepone lo importante a lo que no lo es. Antepone hoy un hospital a un parlamento de holgazanes, un respirador a una cárcel, una ambulancia a una limosina, una médica a una directora del FMI.
Es la licencia moral y la lucidez de quien reconoce que no es lo mismo la enfermera vasca de Osakidetza que murió por coronavirus el 19 de marzo por cuidar a los demás, que la señora Christine Lagarde presidenta del Banco Central Europeo. La misma que en cabeza del FMI suscribió en 2012 la conclusión “objetiva” del capital, de que “la prolongación de la esperanza de vida implica grandes costos financieros”. Algo había que hacer, pero el coronavirus se les adelantó para disminuir los riesgos económicos de la longevidad… ¡En fin!
Al contrario del coronavirus y la lógica del capital, la acción que ahora les impugna en favor de los derechos de todas y todos (me rebelo, luego somos: Camus), debe discernir los medios y no sólo los fines. El despliegue no perverso que transforma la vida en revuelta para decir al menos ¡ya basta!, como rebelión o resistencia para la reproducción de la vida, no debe ser fortuito sino elegir sus instrumentos y sus objetivos, para no replicar en absoluto un milímetro la selección fascista. Cuidadosa en sí misma, ética, no circunstancial, sin traicionar sus fundamentos, con sus actos, la revuelta debe “testimoniar en favor de los apestados, para dejar por lo menos un recuerdo de la injusticia y de la violencia que les había sido hecha” (Camus, La Peste, última página).
Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho, ensayista, asesor jurídico de la Delegación de Diálogos de Paz del ELN.