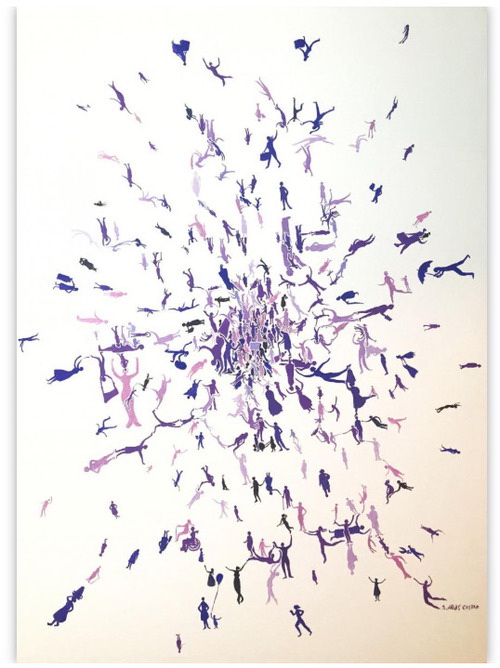En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Salvador López Arnal analiza la evolución que en el pensamiento de Manuel Sacristán tuvo la categoría ‘concepción del mundo’.
Para Miguel Candel, por su magisterio y amistad a lo largo
Concepción del mundo (cosmovisión, Weltanschauung), expresión introducida por Wilhelm Dilthey en Introducción a las ciencias del espíritu (1914), es una de las categorías que usó Sacristán en varios momentos de su obra, en ocasiones para explicar y caracterizar la tradición marxista. Se pretende en estas líneas dar cuenta de sus aproximaciones a la noción, incluyendo su sugerencia de abandono de su uso.
Para una introducción al significado e historia de la categoría: https://www.filosofia.org/enc/ros/concepdm.htm.
1. Antes del prólogo
Pueden verse usos de la categoría «concepción del mundo» en los textos que Sacristán elaboró para sus primeras clases de Fundamentos de Filosofía.
En sus apuntes del curso 1956-57, el primero que impartió en la Facultad de Filosofía de la UB tras su vuelta del Instituto de Lógica Matemática y de Fundamentos de la Ciencia de la Universidad de Münster, comentaba en el primer apartado de la lección 4ª, «Los problemas del conocimiento», que «el conocimiento es un hecho y como tal un elemento de la realidad». La afirmación de que el conocimiento era un hecho se justifica «por la experiencia de la vida cotidiana y de la ciencia, por la práctica vital y científica de la humanidad».
Como hecho, el conocimiento era susceptible de estudio desde diversos puntos de vista: «como proceso físico de la naturaleza, o como proceso psicológico –y, por tanto, fisiológico– del hombre», por ejemplo. La consideración de esos aspectos podía ser también objeto de estudio de la filosofía «y en rigor lo es siempre: pues todo sistema filosófico tiene una concepción del conocimiento como hecho, como fenómeno, y elemento de la realidad y como proceso de la conciencia humana».
Pero el problema, añadía Sacristán, de las disciplinas filosóficas que se ocupaban específicamente del conocimiento, la lógica y la gnoseología, no era fundamentalmente ninguna de estas cuestiones, que correspondían ya «a la la visión filosófica general de la realidad, a la concepción del mundo».
Así, pues, en estos primeros Fundamentos de filosofía, concepción del mundo es equivalente a visión filosófica general de la realidad. Sin más concreciones.
En los apuntes del curso siguiente, 1957-1958, Sacristán sostiene que el proceso resolutivo-compositivo es claramente un esquema inductivo. Pero, añade, tanto la resolución como la composición galileanas tienen un rasgo metódico totalmente nuevo: «los elementos del fenómeno que se buscan en la resolución y se reestructuran en la composición son elementos matemáticos». Si esta consideración matematizante había sido imposible en el aristotelismo, la razón no se debía a las características de la lógica aristotélica, a sus limitaciones, sino «a la concepción aristotélica del mundo, que no vio –e incluso negó expresamente– la posibilidad del tratamiento matemático de la naturaleza».
Aquí, de nuevo, concepción del mundo equivale a visión filosófica general. Una cosmovisión apoya y abona unas perspectivas concretas que posibilitan o no determinados desarrollos y análisis. En este caso, el tratamiento matemático de la Naturaleza.
Sacristán añadía a lo anterior que «una posición idealista metafísica no puede refutarse con argumento formales, a golpe de silogismo, por la fuerza de deducciones», del mismo modo que tampoco el idealista puede fundamentar su actitud, su posición, con argumentos concluyentes. Los argumentos totalmente desprovistos de presupuestos, desligados de toda concepción del mundo, «los argumentos o verdades que, según la patética frase de Kant, son concluyentes “aunque Dios no lo quisiera”, son exclusivamente formales, como, por ejemplo, la tesis: “si esto es un papel, esto es un papel”». Pero, en cambio, los argumentos en favor o en contra de una determinada concepción del mundo «tienen que ser y pueden ser racionales, pero no demostrativos en sentido formal». Argumentaciones plausibles, no demostrativos.
Hay también varias referencias a la noción, entendida de nuevo como «visión filosófica general», en el apartado que dedicó a Gramsci en su artículo de 1958, publicado en la Enciclopedia Espasa, sobre «La filosofía desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958». Una ilustración en la que Sacristán distingue entre concepciones del mundo explícitas e implícitas, al tiempo que alude a su posible contradictoriedad al ser atravesadas por las posiciones de clase: «Ese mundo y raíz del hombre que es la historia, la cultura, está diferenciado y es contradictorio». En toda fase de la historia sida había habido un grupo de hombres «con una concepción explícita del mundo, tomada de los rectores espirituales de cada sociedad, y otra concepción del mundo, implícita al menos en el obrar, en “la práctica”, que contradice a aquella». Tal era la estructura cultural inicial de una clase dominada, de un «grupo subalterno» en el léxico de Gramsci.
Igualmente, en el esquema de una conferencia de 1959, «Discusión para técnicos del concepto filosófico de libertad», presentando la noción «punto de vista filosófico», puede verse este paso en el apartado 1.1.3.: «la filosofía, por no ser investigación positiva, sino nivel especial sin tema material propio, incluye la exhortación. En esto se parece a la religión, y esto es lo que tiene de concepción del mundo». De nuevo la idea de concepción del mundo como visión filosófica general, señalando su parecido en este punto con los sistemas religiosos.
En su artículo de 1960, publicado en la revista teórica del PSUC Horitzons, «Tres notas sobre la alianza impía», Sacristán observaba críticamente que cuando el teólogo francés Claude Tresmontant escribía que la concepción materialista del mundo no estaba «basada» en ninguna ciencia positiva decía una falsedad. Era, sin embargo, una falsedad «montada sobre una verdad: que la concepción materialista del mundo no era una ciencia positiva». Efectivamente, para Sacristán, cualquier concepción del mundo, también la marxista, no era reducible a ciencia positiva, aunque podía inspirarse, con mayor o menor fortuna, en ella. Era el caso de la filosofía marxista y de otras tendencias filosóficas.
En 1962, en sendas anotaciones a pie de página de traductor, observaba:
1. «Por “filosófico”, “filosófica”, “filosofía”, etc. vamos a traducir a partir de ahora el adjetivo alemán “weltanschaulich” y otras palabras emparentadas con él, las cuales proceden todas de la noción de “concepción del mundo” o sea, de filosofía en sentido no técnico, de filosofía vulgar y “espontánea”. Este uso de la palabra “filosofía” es frecuente en castellano, lo que justifica la traducción». 2. «Según se indicó previamente, palabras como Weltanschauung, weltanschaulich, etc. cuya traducción literal “concepción del mundo”, cosmovisión, etc. extraña al espíritu de la lengua castellana, especialmente en adjetivos, se darán por “filosofía”, “filosófico”, etc., entendiéndose estas expresiones en sentido no técnico».
Aquí concepción del mundo (o cosmovisión), cuyo uso castellano se desaconseja, equivale a filosofía vulgar sin sentido peyorativo, a filosofía en sentido no técnico, a filosofía «espontánea». (El entrecomillado responde a que la filosofía no licenciada, inconscientemente en muchas ocasiones, suele responder sin consciencia crítica a ideologías, a marcos conceptuales hegemónicos en la sociedad).
Sacristán no insistirá en la anterior sugerencia sobre la traducción de los términos alemanes.
En la que es una de sus grandes conferencias, «Studium generale para todos los días de la semana» (marzo de 1963), puede verse este paso:
Llegados a esa zona baja se descubren las raíces de cada disciplina en las necesidades vitales, y sólo cuando se ha bajado hasta éstas se puede apreciar la inserción y la importancia de las nociones generales de cada ciencia en el conjunto de la concepción del mundo, confesada o no, que esas nociones suponen y alimentan.
También este:
Las nociones fundamentales fundan ante todo y directamente el modo de conocer –llegue o no a consciencia de método–, y determinan por tanto las hipótesis generales sobre la naturaleza de lo conocido, o sea, los rasgos generales de la concepción del mundo.
De nuevo, aquí también, concepción del mundo equivale a visión filosófica general.
En los apuntes complementarios de la lección 3ª de Fundamentos de Filosofía del curso 1963-1964, curso impartido en la Facultad de Económicas de la UB (Sacristán fue profesor de la Facultad desde 1959-1960, traslado no voluntario desde la Facultad de Filosofía, tal vez para protegerle de una prematura expulsión), hay un apartado dedicado a la «Filosofía como concepción del mundo». Señala aquí el traductor de Bunge: «1. Manera más o menos articulada de comprender la vida o situarse ante ella, con consecuencias prácticas. 2. Presente en todos los grandes filósofos. 3. El idealismo alemán. Schopenhauer, existencialismo. 4. Su riesgo es la arbitrariedad». Retengamos la cuarta nota, el riesgo de arbitrariedad, muy presente en su posterior propuesta de rectificación conceptual, y su consideración de la concepción del mundo como forma de entender la vida y situarse ante ella.
Su siguiente aproximación, esta vez muy detallada, incorpora algunas de las ideas expuestas: visión general más o menos articulada, argumentación plausible, consecuencias prácticas.
2. La tarea de Engels en el Anti-Dühring
Se trata del prólogo que escribió para su traducción castellana del clásico engelsiano publicado inicialmente en México, en 16 de septiembre de 1964, con una tirada de 4.000 ejemplares. «Por qué fue escrito el Anti-Dühring» es el título del primer apartado del texto; no entramos en él. «Qué es una concepción del mundo» es el segundo, en él me centro.
[En su nota autobiográfica de finales de los sesenta, observaba Sacristán: «Durante un cierto tiempo, la vida de mis rentas científicas fue soportable porque, gracias a la ausencia de perplejidad histórica, o sea, gracias a la convicción de estar reflejando realidad, me era al menos posible conseguir formulaciones generales que implicaban un programa o un objetivo político-cultural y de política filosófica. Una pieza típica de esa situación es el prólogo al Anti-Dühring. Años antes lo había sido el prólogo a Revolución en España. El mismo prólogo al Heine tiene ese elemento (M.S., profesión traductor, prologuista)»]
Una concepción del mundo no es propiamente un saber, no es conocimiento en el sentido en que lo es la ciencia positiva. Una concepción del mundo es «una serie de principios [y creencias] que dan razón de la conducta de un sujeto, a veces sin que éste se los formule de un modo explícito». Era esta una situación bastante frecuente: «las simpatías y antipatías por ciertas ideas, hechos o personas, las reacciones rápidas, acríticas, a estímulos morales, el ver casi como hechos de la naturaleza particularidades de las relaciones entre hombres, en resolución», una buena parte de la consciencia de la vida cotidiana, apunta Sacristán, «puede interpretarse en términos de principios o creencias muchas veces implícitas, “inconscientes” [no en sentido psicoanalítico] en el sujeto que obra o reacciona». Aunque el sujeto no se los formula siempre, esos principios o creencias inspiradores de la conducta cotidiana están explícitos frecuentemente en la cultura de la sociedad en que vive. «Esa cultura contiene por lo común un conjunto de afirmaciones acerca de la naturaleza del mundo físico y de la vida, así como un código de estimaciones de la conducta».
La parte contemplativa o teórica de la concepción del mundo está íntimamente relacionada con la parte práctica, «con el código o sistema de juicios de valor, a través de cuestiones como la del sentido de la vida humana y de la muerte, la existencia o inexistencia de un principio ideal o espiritual que sea causa del mundo, etc». Su ejemplo, excelente ejemplo en mi opinión: de la afirmación teórica de que el ser humano es una naturaleza herida, como profesa la teología católica, se pasa de un modo «bastante natural», no se habla aquí de inferencia, consecuencia lógica o concepto afín, a la norma que postula el sometimiento a la autoridad. La norma práctica de la obediencia era coherente, no consecuencia inexorable, con la creencia antropológica apuntada.
La existencia de una formulación explícita de la concepción del mundo en la cultura de una sociedad no permitía, sin embargo, «averiguar con toda sencillez, a partir de esas creencias oficialmente afirmadas», cuál era la concepción del mundo realmente activa en esa sociedad. El carácter de sobreestructura que tiene la concepción del mundo no consiste en ser «un mecánico reflejo, ingenuo y directo, de la realidad social y natural vivida». El reflejo tenía siempre mucho de ideología, de falsa consciencia: «detrás del principio de la caridad, por ejemplo, puede haber, en la sociedad que lo invoca apologéticamente, una creencia bastante más cínica, del mismo modo que detrás de los Derechos del Hombre ha habido históricamente otras creencias efectivas, mucho menos universales moralmente». (Lo hemos visto repetidamente en estas últimas décadas, la ideología de los Derechos Humanos como falaz e hipócrita justificación de una sesgada geopolítica imperial. No en el caso del genocidio de Gaza desde luego, no tocaba en este caso).
Pero, prosigue Sacristán, para aclarar el papel de la concepción del mundo respecto del conocimiento científico-positivo, el principal problema planteado por el Anti-Dühring, podía pasarse por alto ese punto, en sí mismo imprescindible para una plena comprensión de las formaciones culturales. Para el estudio de las relaciones entre concepción del mundo y ciencia positiva bastaba con atender a los aspectos formales de ambas.
Las concepciones del mundo solían presentar, en las culturas de tradición grecorromana matizaba Sacristán, «unas puntas, por así decirlo, muy concentradas y conscientes, en forma de credo religioso-moral o de sistema filosófico». Esta segunda forma había sido muy característica hasta el siglo XIX. Nacida en pugna con el credo religioso, en vísperas del período clásico griego, «la filosofía sistemática, la filosofía como sistema, se vio arrebatar un campo temático tras otro por las ciencias positivas, y acabó por intentar salvar su sustantividad en un repertorio de supuestas verdades superiores a las de toda ciencia».
En los casos más ambiciosos, los de Platón y Hegel son los citados por Sacristán, la filosofía sistemática presentaba, más o menos abiertamente, «la pretensión de dar de sí por razonamiento el contenido de las ciencias positivas». En este caso, como en el de los credos religiosos positivos, «la concepción del mundo quiere ser un saber, conocimiento real del mundo, con la misma positividad que el de la ciencia». Nunca fue esta la posición de Sacristán, sea cual fuera la concepción del mundo en cuestión (incluida la marxista).
Esa pretensión podía considerarse definitivamente fracasada hacia mediados del siglo XIX, precisamente con la disgregación del que Sacristán consideraba el más ambicioso sistema filosófico de la historia, el de Hegel. El sistema hegeliano, que pretendía desarrollar sistemáticamente y mediante afirmaciones materiales la verdad del mundo, había sido, según la expresión de Engels en el Anti-Dühring, «un aborto colosal, pero también el último en su género». (No fue el último, apuntará Sacristán en escritos posteriores. Obsérvese la coincidencia de su posición sobre los límites de los sistemas filosóficos con lo apuntado con detalle en su texto metafilosófico por excelencia: «Sobre el lugar de la filosofía en los estudios», escrito tres años después, verano de 1967).
Las causas por las que la pretensión de la filosofía sistemática acababa por caducar eran varias. En el orden formal, en el ámbito de la teoría del conocimiento, la causa principal era la definitiva y consciente constitución del conocimiento científico positivo durante la Edad Moderna, un conocimiento que se caracterizaba formalmente «por su intersubjetividad y prácticamente por su capacidad de posibilitar [en muchos casos, no siempre] previsiones exactas, aunque sea –cada vez más– a costa de construir y manejar conceptos sumamente artificiales, verdaderas máquinas mentales que no dicen nada a la imaginación, a diferencia de los jugosos e intuitivos conceptos de la tradición filosófica». Para un Sacristán acaso demasiado optimista en términos epistemológícos que un conocimiento fuera intersubjetivo quería decir que todas las personas adecuadamente preparadas «entienden su formulación del mismo modo, en el sentido de que quedan igualmente informadas acerca de las operaciones que permitirían verificar o falsar dicha formulación».
Las tesis, las afirmaciones de la vieja filosofía sistemática, de los dogmas religiosos y de las concepciones del mundo carecían de esos dos rasgos: intersubjetividad y capacidad predictiva. Como estos rasgos daban al ser humano una seguridad y un rendimiento considerables, el conocimiento que los poseía, el científico-positivo, iba destronando como conocimiento de las cosas del mundo «al pensamiento, mucho más vago y mucho menos operativo de la filosofía sistemática tradicional».
El que las concepciones del mundo carecieran de los dos rasgos característicos del conocimiento científico positivo no era tema accidental y eliminable sino necesario. Se debía a que las concepciones contienen «sencillamente afirmaciones sobre cuestiones no resolubles por los métodos decisorios del conocimiento positivo, que son la verificación o falsación empíricas, y la argumentación analítica (deductiva o inductivo-probabilitaria)».
La ilustración de lo apuntado: una auténtica concepción del mundo debía contener, explícitos o explicitables, «enunciados acerca de la existencia o inexistencia de un Dios, de la finitud o infinitud del universo, del sentido o falta de sentido de estas cuestiones, etc.». Pero esos enunciados no serían nunca susceptibles de prueba empírica «ni de demostración o refutación en el mismo sentido que en las ciencias». Lo que no quería decir que el conocimiento positivo «y, sobre todo, las necesidades metodológicas de éste» no apoyaran una determinada concepción del mundo más que otra, «pero abonar, o hacer plausible, no es lo mismo que probar en sentido positivo».
(Sacristán apunta a pie de página una célebre consideración sobre lo señalado en las líneas anteriores, muy en la línea de lo argumentado por Russell Hanson en «En lo que creo» o en «El dilema del agnóstico». Una vulgarización demasiado frecuente del marxismo, señala, insistía en usar laxa y anacrónicamente, «como en tiempos de la “filosofía de la naturaleza” romántica e idealista, los términos “demostrar”, “probar” y “refutar” para las argumentaciones de plausibilidad propias de la concepción del mundo» (no fue la única vez, como hemos visto, en que llamaría la atención sobre este punto). Se repetía, por ejemplo, la inepta frase de que la marcha de la ciencia «había demostrado la inexistencia de Dios» (o, para algunos, la existencia de Dios). Pero, para él, la afirmación era literalmente un sinsentido. La ciencia no podía demostrar ni probar nada referente al universo como un todo, «sino sólo enunciados referentes a sectores del universo, aislados y abstractos de un modo u otro». La ciencia empírica no podía probar, por ejemplo, la inexistencia de un Ser llamado «Abracadabra abracadabrante». Ante cualquier informe científico-positivo que declarara no haber encontrado ese ser, cabía siempre la respuesta de que el Abracadabra en cuestión «se encuentra más allá del alcance de los telescopios y de los microscopios, o la afirmación de que el Abracadabra abracadabrante no es perceptible, ni siquiera positivamente pensable, por la razón humana, etc.». (Si sustituimos el Abracadabra por Dios, Ser Supremo o noción afín, lo señalado se ha repetido en repetidas ocasiones en la historia de la filosofía y la teología). Lo que la ciencia sí podía fundamentar era la afirmación de que la suposición de la existencia del Abracadabra abracadabrante «no tiene función explicativa alguna de los fenómenos conocidos, ni está, por tanto, sugerida por éstos».
Por lo demás, añadía Sacristán finalmente, la frase vulgar de la «demostración de la inexistencia de Dios» era una ingenua torpeza que cargaba al materialismo con la absurda tarea de demostrar o probar inexistencias. Pero las inexistencias no se prueban, se deben probar las existencias. La carga de la prueba, de nuevo en línea con Russell Hanson y la teoría moderna de la argumentación, competía al que afirma existencia, no al que no la afirma.
Los rasgos analizados, proseguía Sacristán, permitían plantear en concreto la cuestión de las relaciones entre concepción del mundo y conocimiento científico-positivo. Una concepción del mundo que tomara a la ciencia como único cuerpo de conocimiento real (Sacristán matizará posteriormente este «único cuerpo» y hará referencia al saber, no siempre teorizado, que nos viene dado por la práctica humana directa) se encontraba visiblemente por delante y por detrás de la investigación positiva. Por detrás, porque «intentará construirse de acuerdo con la marcha y los resultados de la investigación positiva», en base a este conjunto de conocimientos. Por delante: «porque, como visión general de la realidad, la concepción del mundo inspira o motiva la investigación positiva misma».
La ilustración de lo dicho: si la concepción del mundo del científico fuera realmente dualista en la cuestión alma-cuerpo, «la ciencia no habría emprendido nunca el tipo de investigación que es la psicología, y el psicólogo no se habría interesado por la fisiología del sistema nervioso central desde el punto de vista psicológico». Lo señalado valía independientemente de que la ideología dominante en la sociedad hiciera profesar al científico, cuando no estuviera investigando, no como científico propiamente, una concepción dualista del mundo.
En realidad, matizaba Sacristán, el carácter de inspiradora de la investigación que tenía la concepción del mundo no estaba bien descrito por el símil espacial usado, dado que esa inspiración se producía constantemente, «a lo largo de la investigación, en combinación con las necesidades internas, dialéctico-formales, de ésta». Importante era darse cuenta, como había ocurrido con formulaciones positivistas estrechas, de que cuando la ciencia se mecía en la ilusión de no tener nada que ver con ninguna concepción del mundo, el científico corría el riesgo de someterse inconscientemente a la concepción del mundo vigente en su sociedad, a la «filosofía espontánea» hegemónica, «tanto más peligrosa cuanto que no reconocida como tal». No menos importante era mantener, a pesar de la intrincación apuntada, la distinción, siempre presente en Sacristán, entre conocimiento positivo y concepción del mundo.
«La concepción marxista del mundo» es el título del siguiente apartado del prólogo.
(Curiosamente, un filósofo analítico tan comedido, tan prudente en su filosofar como Jesús Mosterín (1941-2017), Sacristán, amigo suyo, le tenía en muy alta consideración filosófica, explicaba una de las paradojas del especialismo científico contemporáneo («La insuficiencia de la filosofía actual», Claves de la razón práctica, nº 48, 1994): la ciencia, que ha logrado una vigencia prácticamente universal en sus métodos y resultados, se subdivide cada vez más en comunidades muy especializadas, y el especialista «sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta que, quizás exagerando un poco, lo sabe prácticamente todo sobre prácticamente nada». Este hacer del especialista era indudablemente ventajoso, pero presentaba graves riesgos psicológicos: daba una visión detallista de las piezas dispersas del mosaico del mundo, pero no daba visión global, visiones totalizadoras (que Mosterín abona). De hecho, E. Schrödinger, en ¿Qué es la vida?, un texto de 1944 no muy bien considerado por Sacristán, ya había señalado: «Por un lado sentimos con claridad que solo ahora estamos empezando a adquirir materia y confianza para lograr soldar en un todo indiviso la suma de los conocimientos actuales. Pero, por el otro, se ha hecho poco menos que imposible para un solo cerebro dominar completamente más que una pequeña parte especializada del mismo. Yo no veo otra escapatoria frente a este dilema (si queremos que nuestro verdadero objetivo no se pierda para siempre) que la de proponer que algunos de nosotros se aventuren a emprender una tarea sintetizadora de hechos y teorías, aunque a veces tengan de ellos un conocimiento incompleto e indirecto, y aun a riesgo de engañarnos a nosotros mismos».
Sacristán, como veremos, advirtió críticamente sobre los riesgos de esta «tarea sintetizadora» analizando la propuesta de Boulding).
3. La concepción comunista del mundo
La «concepción materialista y dialéctica del mundo», otras veces llamada por Engels «concepción comunista del mundo», está movida, como todo en el marxismo, señala Sacristán, «por la aspiración a terminar con la obnubilación de la consciencia, con la presencia en la conducta humana de factores no reconocidos o idealizados», los mecanismos no conscientes a los que había aludido en el apartado anterior.
De lo que se desprendía que la marxista era una concepción del mundo explícita, o que se planteaba llegar a ser explícita en todos sus extremos: «pues creer que la consciencia pueda ser dueña de sí misma por mero esfuerzo teórico es un actitud idealista ajena al marxismo». La liberación de la consciencia presuponía la liberación de la práctica de las manos, la praxis emancipadora.
De lo que podía inferirse un segundo rasgo, «rasgo importante aunque desgraciadamente poco respetado, a causa del predominio de tendencias simplificadoras y trivializadoras». Ese segundo rasgo consistía en que la concepción marxista del mundo no podía considerar sus elementos explícitos –insistía de nuevo en la idea– como un sistema de saber superior al positivo.
Las concisas y expresivas formulaciones de Engels en el Anti-Dühring suponían la concepción de lo filosófico no como un sistema superior a la ciencia sino, tal como se había señalado anteriormente, como un nivel del pensamiento científico: «el de la inspiración del propio investigar y de la reflexión sobre su marcha y sus resultados». Era conveniente notar que la fórmula engelsiana era todavía muy general: «según como se concrete esa fórmula en la realización precisa de la concepción del mundo, puede presentarse el riesgo de una confusión de los niveles positivo y filosófico».
Interesaba profundizar en el acierto de la fórmula general, en su opinión. Ella contenía, por de pronto, la recusación de toda la filosofía sistemática: «no hay conocimiento “aparte” por encima del positivo». Recordando una célebre frase de Kant, que Sacristán tan hizo suya en varios de sus escritos metafilosóficos, «tampoco para el marxismo hay filosofía, sino filosofar».
Puesto que su punto de partida y de llegada era la «ciencia real», la concepción del mundo marxista no podía querer más «que explicitar la motivación de la ciencia misma». Esta motivación era lo que, con terminología filosófica clásica, podía llamarse «inmanentismo»: «el principio –frecuentemente implícito, más visible en la conducta que en las palabras del científico– de que la explicación de los fenómenos debe buscarse en otros fenómenos, en el mundo y no en instancias ajenas o superiores al mundo». Este principio estaba en la base del hacer científico, que perdería todo sentido, quedaría reducido al absurdo, «si en un momento dado tuviera que admitir la acción de causas no-naturales, necesariamente destructoras de la red de relaciones (“leyes”) intramundanas que la ciencia se esfuerza por ir descubriendo y construyendo para entender la realidad».
En este postulado de inmanentismo, definidor de la posibilidad del conocimiento científico, se basaba la concepción marxista del mundo. Era, en sustancia, el enunciado, a nivel filosófico explícito, del materialismo: el mundo debe explicarse por sí mismo. El materialismo era, además, lo primero en el marxismo incluso históricamente, «en la historia de su composición paulatina en el pensamiento de Marx» y en mucho menor medida, que Sacristán no precisa, de Engels.
El otro principio fundamental de lo que Engels había llamado «concepción comunista del mundo» era el principio de la dialéctica, que se inspiraba no tanto en los éxitos del hacer científico-positivo cuando en las limitaciones del mismo. Un estudio, por breve que fuera, del lugar de la dialéctica en el pensamiento marxista exigía, «si ese lugar quiere verse sin pagar un excesivo tributo, hoy innecesario, al origen histórico hegeliano del concepto marxista de dialéctica», un breve rodeo por el terreno del método de la ciencia positiva.
La ciencia positiva realiza el principio del materialismo a través de una metodología analítico-reductiva. Su eliminación de factores irracionales en la explicación del mundo procedía a través de una reducción analítica de las formaciones complejas y cualitativamente determinadas a factores menos complejos, «en algún sentido a precisar en cada caso», y más homogéneas cualitativamente, con tendencia a una reducción tan extrema que el aspecto cualitativo perdía toda relevancia. Este modo de proceder, tan visible por ejemplo en disciplinas físico-químicas, caracterizaba todo el trabajo científico a través de fases muy diversas, desde la mecánica antigua hasta la moderna física de partículas. Más en general, «el análisis reductivo practicado por la ciencia tiende incluso a obviar conceptos con contenido cualitativo, para limitarse en lo esencial al manejo de relaciones cuantitativas o al menos, materialmente vacías, formales».
Esa búsqueda del manejo de relaciones cuantitativas, se apreciaba ya claramente en los comienzos de la ciencia moderna. El ejemplo de Sacristán, del que ya había hablado en sus conferencias sobre la obra científica de Galileo: lo que hoy llamamos «presión atmosférica» había sido manejado durante algún tiempo por la naciente ciencia moderna con el viejo nombre de «horror de la naturaleza al vacío», sin que el uso de esta noción «tuviera grandes inconvenientes, pues lo que de verdad interesaba al análisis reductivo del fenómeno (desde Galileo hasta su discípulo Torricelli) era la consecución de un número que midiera la fuerza en cuestión, cualquiera que fuera la naturaleza de ésta». (La afirmación de Galileo «según la cual el libro de la naturaleza está escrito con caracteres matemáticos ha resultado tener la permanente verdad de las metáforas poéticas más auténticas», señalará Sacristán en su presentación de Sigma. El mundo de las matemáticas).
El análisis reductivo practicado por la ciencia tenía regularmente éxito, un éxito descomponible en dos aspectos: por una parte, la reducción de fenómenos complejos a nociones más elementales, más homogéneas y, en el caso ideal, desprovistas de connotaciones cualitativas, permitía penetrar muy material y eficazmente en la realidad: posibilitaba el planteamiento de preguntas exactas, cuantificadas y sobre fenómenos «elementales» a la naturaleza, así como previsiones precisas que, caso de cumplirse, confirmaban en mayor o menor medida las hipótesis en que se basaban, y, caso de no cumplirse, las ponían en dificultades, podían falsarlas. Sacristán, por supuesto, nunca fue un falsacionista ingenuo.
Por otra parte, el análisis reductivo posibilitaba a la larga la formación de conceptos más adecuados, aunque no fuera más que por la destrucción de viejos conceptos inadecuados. Así, aunque todavía no en Galileo, en Torricelli y en Pascal aparecía ya el concepto de presión atmosférica, «una vez que Galileo ha relativizado y minimizado el contenido cualitativo del concepto tradicional de horror de la naturaleza al vacío».
Pero precisamente porque se basaban en un análisis reductivo que prescindía, por abstracción, de la peculiaridad cualitativa de los fenómenos complejos analizados y reducidos, «los conceptos de la ciencia en sentido estricto –que es la ciencia positiva moderna– son invariablemente conceptos generales cuyo lugar está en enunciados no menos generales, “leyes” como suele decirse, que informan acerca de clases enteras de objetos».
Con ese conocimiento, con el conocimiento científico, se perdía una parte de lo concreto: «precisamente la parte decisiva para la individualización de los objetos». Esto era así, además, no por alguna limitación accidental, «sino por el presupuesto definidor de la metodología analítico-reductiva, que no responde más que al principio materialista de explicación de toda formación compleja, cualitativamente distinta, por unos mismos factores naturales más o menos homogéneos».
En general, los «todos» concretos y complejos no aparecían en el universo del discurso de la ciencia positiva (Sacristán señaló años después, en una anotación de lectura, un potencial contraejemplo, el que representaba la Geología), «aunque ésta suministra todos los elementos de confianza para una comprensión racional de los mismos». Lo que no suministraba era su totalidad, su consistencia concreta. El campo o ámbito de relevancia del pensamiento dialéctico, Sacristán no dejará de insistir en este punto, era precisamente el de las «totalidades concretas». Hegel había expresado esta motivación en su lenguaje poético, lenguaje que nunca desconsiderará Sacristán en el ámbito filosófico, tampoco en el caso de Aristóteles o Heidegger por ejemplo, al decir que «la verdad es el todo».
La concepción del mundo tenía que dar de sí una determinada comprensión de las totalidades concretas. La práctica humana no se enfrentaba sólo con la necesidad de penetrar analítico-reductivamente en la realidad, «sino también con la de tratar y entender las concreciones reales, aquello que la ciencia positiva no puede recoger». La tarea de la dialéctica marxista consistía en recuperar lo concreto sin hacer intervenir más datos que los materialistas del análisis reductivo, «sin concebir las cualidades que pierde el análisis reductivo como entidades que haya que añadir a los datos, sino como resultado nuevo de la estructuración de éstos en la formación individual o concreta, en los “todos naturales”».
El alma del marxismo, Sacristán recordaba aquí a Lenin, era el análisis concreto de la situación concreta. Aquí, en el decir leninista, la palabra «análisis» no tenía el mismo sentido que en la ciencia positiva. «El análisis marxista se propone entender la individual situación concreta (en esto es pensamiento dialéctico) sin postular más componentes de la misma que los resultantes de la abstracción y el análisis reductivo científicos (y en esto es el marxismo un materialismo)». También, señalará Sacristán en otras aproximaciones, los saberes artísticos o los saberes no teorizados causados por la práctica humana.
Con esto parecía quedar claro cuál era el nivel o el universo del discurso en el cual tenía realmente sentido hablar del pensamiento o análisis dialéctico: era al nivel de la comprensión de las concreciones o totalidades, no el del análisis reductivo de la ciencia positiva. Concreciones o totalidades eran, en este sentido dialéctico, «ante todo los individuos vivientes, y las particulares formaciones históricas, las “situaciones concretas” de que habla Lenin, es decir, los presentes históricos localmente delimitados, etc». Y también, añadía Sacristán, aunque en un sentido más vacío, «el universo como totalidad, que no puede pensarse, como es obvio, en términos de análisis científico-positivo, sino dialécticamente, sobre la base de los resultados de dicho análisis».
Aunque en una anotación de lectura sobre el Prólogo de Estética I, fechada el 5 de noviembre de 1965, Sacristán comentaba:
Aunque protesta por la separación materialismo histórico, materialismo dialéctico, él mantiene la distinción. Su tesis de que existe una estética marxista se basa en que existe una concepción marxista del mundo. Pero entonces –si la estética es algo científico– igual tiene que existir una física marxista. Así pues; o reducción al absurdo o admisión de que la estética es pura ideología. Más vale admitir que de la existencia de una concepción marxista del mundo no se desprende una estética que sea marxista en sentido sistemático, en el de las tesis, sino, a lo sumo, en el sentido cultural de nacer –sobre todo en sus temas y sus métodos– de una cultura nacida –propiamente: que está naciendo– de una concepción del mundo.
Fue en el prólogo al Anti-Dühring una de las últimas veces en que Sacristán presentó el marxismo en términos de concepción del mundo. Por ejemplo: en 1968, en «Corrientes principales del pensamiento filosófico», un extenso artículo publicado en un suplemento de la Enciclopedia Labor, señalaba: «El autor de este artículo, por su parte, ha negado que pueda hablarse de filosofía marxista en el sentido sistemático tradicional de filosofía, sosteniendo que el marxismo debe entenderse como otro tipo de hacer intelectual, a saber, como la conciencia crítica del esfuerzo para crear un nuevo mundo humano». Otro tipo de hacer intelectual vinculado a la práctica transformadora, revolucionaria.
Tampoco se manifestó en términos del marxismo como concepción del mundo en sus artículos «Karl Marx», «La noción de ciencia en Marx y su trabajo científico» o «¿Qué Marx se leerá en el siglo XXI?».
Poco después, como veremos a continuación, Sacristán sugeriría una rectificación conceptual y terminológica de la categoría.
4. Sugerencia de rectificación
«Un apunte acerca de la filosofía como especialidad» es un texto redactado en otoño de 1966 a instancias de estudiantes (Pere de la Fuente entre ellos) del entonces clandestino Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (S.D.E.U.B.). Fue publicado inicialmente en el nº 6 de la revista SIEGA de la Facultad de Ciencias. Presenta consideraciones sobre nuestro tema.
Sacristán hablaba aquí de las aspiraciones que los mismos filósofos académicos seguían atribuyendo a la filosofía: «la de alcanzar una visión global de las cosas, la de ser educadora del hombre y, por tanto, la de guiarle también en la práctica moral», acompañada de la necesidad de que esa visión global no requiriera el acto de fe exigido por las religiones positivas. Era claro, por otra parte, que «las ciencias no dan, si pueden dar como tales ciencias, un cuadro global así», incluso los filósofos más críticos respecto de la filosofía como visión sistemática global habían visto claramente esta situación. «Kant, por ejemplo, al mismo tiempo que declaraba irreparablemente especulativas e irresolubles cuestiones como la de la creación del mundo, etc., insistía en que estas cuestiones se replantearían siempre al espíritu humano». De este modo, la pretensión filosófica tradicional tenía también, entre aristas menos vindicables, un sentido respetable: «el de no contentarse con la fragmentación del conocimiento y, consiguientemente, de la consciencia».
«Sobre el uso de las nociones de razón e irracionalismo por G. Lukács» lleva fecha noviembre de 1967 (aunque se comunicó por vez primera en 1968). Se publicó, casi diez años después, en Materiales n.º 1, enero-febrero de 1977. Ignoro la razón. Fue incluido, aunque no figura en el índice, en el primer volumen de «Panfletos y materiales», Sobre Marx y marxismo, pp. 85-114. Se trata de una (deslumbrante, en mi opinión) aproximación crítica (y equilibrada) a El asalto a la razón de György Lukács, el autor que más tradujo (¡unas 3.500 páginas!). En las páginas finales de su comentario, Sacristán sugiere cambios en el uso la categoría concepción del mundo. En este punto me centro.
Tras referirse a Schrödinger y a su incoherente y asustada confesión de fe atea y crédula, cristiana y budista, espiritista, yogui y talmúdica reflexión con la que cerraba What is life?, y a Burnham y Bell, y la ideología reaccionaria del «final de las ideologías», del fatalismo tecnológico, quedaba el hecho de que la consciencia crítica de los seres humanos no podía ser albergada «por la magnificencia sin cimientos de las “concepciones del mundo” estructuralmente románticas, de esos megalitos especulativos viciados por el paralogismo que no distingue entre el modo de validez de los conocimientos positivos y el de las estimaciones globales, entre la gran firmeza cohesiva de la teoría positiva y el arenoso barro que sólo ficticiamente une los adobes de los grandes sistemas filosóficos».
Lukács era un escritor demasiado agudo para no percibir de vez en cuando, pese al mundo filosófico del que procedían sus conceptuaciones, esa situación intelectual. En un paso de El asalto a la razón había dejado incluso una confesión explícita de que «concepción del mundo» era un verbalismo que no significaba lo que decía, sino que indicaba indirectamente en favor de qué estaba el que lo afirmaba: «No deja de ser característico el que Gumplowicz, que desde el punto de vista objetivo, es decir, a cuanto a la esencia, abandona por completo […] la teoría social de la raza, la mantenga en pie terminológicamente, lo que significa que sigue manteniéndose fiel a ella en cuanto a las consecuencias que entraña con respecto a la concepción del mundo» (p. 562).
Ya eso estaba bastante claro como identificación de «concepción del mundo» con el verbalismo y la demagogia, pero había más en su opinión: ocurría que, por la debilidad de la idea misma romántica de «concepción del mundo» ante el pensamiento científico, «el prescindir de ese modo de presentar los intereses de clase es un indicio incluso de situación hegemónica moderna». La penetración de Lukács llegaba a la indicación explícita de esa circunstancia: «La seguridad social de la burguesía, su confianza inquebrantable en la «perennidad» del auge capitalista, conduce a una repulsa y eliminación de los problemas relacionados con la concepción del mundo: la filosofía se circunscribe a la lógica, a la teoría del conocimiento y, cuando más, a la psicología» (p. 328).
Valía la pena recordar de paso que ese era, con exclusión de la psicología, el tenor de la previsión y del programa filosóficos engelsianos en una página célebre del Anti-Dühring, una de las varias que le habían valido la acusación de positivismo por parte de representantes del irracionalismo antiguo y del moderno (como el jesuita Gustav Wetter y Jean-Paul Sartre): «[…] es este materialismo sencillamente dialéctico, y no necesita filosofía alguna que esté por encima de las demás ciencias […] De toda la anterior filosofía no subsiste al final con independencia más que la doctrina del pensamiento y sus leyes, la lógica formal y la dialéctica» (Anti-Dühring, Introducción, I).
De una observación corno la última transcrita de Lukács, y aún más de una previsión tan categórica como la de Engels, se desprendía, para Sacristán, que el desinterés por la ideología sistemática, por la concepción del mundo en el sentido tradicional de esta expresión, en el sentido de un sistema presuntamente deductivo-sistemático y al mismo tiempo omnicomprensivo de la experiencia, era precisamente indicio de hegemonía (burguesa, hasta el momento). Y este hecho social daba finalmente «cuerpo de posibilidad histórica a la superación, hasta ahora meramente científica, epistemológica, de la idea o sistema de las concepciones del mundo en el sentido tradicional indicado».
Por qué, entonces, la observación no dada frutos, sino que quedada aislada y perdida, en el análisis lukácsiano, se preguntaba Sacristán. Verosímilmente, porque el filósofo húngaro pensaba que la hegemonía que le interesaba, la del proletariado, estaba aún por conseguir, y que para ese logro se necesitaba algo más que conocimiento positivo, incluso en el terreno del pensamiento, lo que era evidente para Sacristán: se necesitaba además un programa, el programa de una determinada práctica. Pero ocurría que, para Lukács, programa y concepción del mundo tendían a confundirse, como se habían confundido en épocas anteriores. En un paso de las primeras páginas de El asalto a la razón, la p.82 de la versión castellana de Wenceslao Roces, la que Sacristán –quien siempre valoró positivamente los trabajos de traducción del jurista y germanista trasterrado–, usaba en su exposición, Lukács hablaba de tendencias filosóficas que evitan ser concepciones del mundo, y las caracterizaba diciendo que «rehúyen toda actitud ante una concepción del mundo o un programa».
Para Sacristán, la confusión de la noción de programa, propuesta crítica de objetivos y medios, con la de concepción del mundo, entendida como «síntesis especulativa de incierta validez teórica con valoraciones pragmáticas no explícitas como tales», no era, ni mucho menos, «un trivial fallo del pensamiento». Obedecía a una problemática real que describía en los siguientes términos: «un programa práctico racional tiene que estar vinculado con el conocimiento positivo, con las teorías científicas, pero no puede deducirse de ellas con medios puramente teóricos, porque el programa presupone unas valoraciones; unas finalidades y unas decisiones que, como es natural, no pueden estar ya dados por la teoría, por el conocimiento positivo».
Por tanto, la fundamentación del programa práctico en la teoría, en el conocimiento positivo, fundamentación que se producía en el seno de una interrelación dialéctica de la que, en su opinión, sabíamos poco,requería una mediación. En su opinión, la concepción del mundo propiamente dicha, pseudoteoría mezclada con valoraciones y finalidades como había señalado, cumplía esa función mediadora con engañosa eficacia: «su vaga naturaleza intelectual y su escaso rigor discusivo permiten transiciones, casi no sentidas por el sujeto, a través de las cuales van sumándose a los conocimientos positivos especulaciones valorativas que parecen conducir con necesidad lógica al programa, a la práctica».
No existía esa necesidad lógica. El defecto de esa mediación era definitivo: resultaba científicamente insostenible y se hundía en cuanto que se la examinaba con los medios de la crítica epistemológica. La crítica mostraba enseguida «los pasos de falacia naturalista en sentido estricto en el seno de la concepción del mundo propiamente dicha (esto es, de los pseudosistemas de corte romántico): pasos en que la argumentación aparentemente teórica desliza juicios pragmáticos de valor o de finalidad no reconocidos como tales».
No había duda para el estudioso de Russell y Einstein que entre el conocimiento y el programa, entre la teoría y la formulación de la práctica, existía una relación dialéctica integradora que exigía una mediación no menos dialéctica. Esa mediación no podía ser «la inconsistente fusión de conocimientos, valoraciones y finalidades sofísticamente tomados todos como elementos intelectuales homogéneos». La mediación tenía que ser producida entre una clara consciencia de la realidad tal como esta se presentaba a la luz del conocimiento positivo de cada época, una consciencia clara del juicio valorativo que nos merecía esa realidad, y una consciencia no menos clara de las finalidades entrelazadas con esa valoración, finalidades que habían de ser vistas como tales, como finalidades, no como afirmaciones (pseudo)-teóricas.
Sacristán admitía que se podía seguir llamando, si la expresión había arraigado definitivamente, «concepción del mundo» a la consciencia de esa mediación dialéctica. Pero, en su opinión, era más conveniente terminar incluso en el léxico con el lastre especulativo romántico. Algunos historiadores de la ciencia (Sacristán pensaría tal vez en autores como Schumpeter o Gerald Holton) habían usado otros términos menos ambiciosos que podía ser útiles para separarse de la tradición romántica. Visión previa, hipótesis generales, eran los ejemplos que ofrecía.
No finalizaron aquí las consideraciones críticas de Sacristán.
(El que fuera ministro de Finanzas de la primera República austríaca en 1919, Joseph A. Schumpeter, en su obra póstuma inconclusa Historia del análisis económico (Barcelona: Ariel, 1982, pp. 78-80, traducida por el propio Sacristán), introducía su noción de «visión» en los términos siguientes: «(…) el trabajo analítico va necesariamente precedido por un acto preanalítico de conocimiento que suministra el material en bruto del esfuerzo analítico (…); llamaremos “visión” a ese acto cognoscitivo preanalítico. Es interesante observar que esta visión no solo tiene que anticiparse históricamente al nacimiento del esfuerzo analítico en cualquier campo, sino que también tiene que volver a introducirse en la historia de toda ciencia establecida cada vez que alguien nos enseña a ver cosas bajo una luz cuya fuente no se encuentra en los hechos, métodos y resultados del estado anterior de la ciencia. (…) El trabajo analítico empieza con un material suministrado por nuestra visión de las cosas, y esta visión es ideológica casi por definición».
En su conferencia de febrero de 1970, «Más sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores», usará la noción de visión en el punto 1.3. «Pero visión del mundo no es sistema en sentido clásico, ni “teoría”»).
5. Consideraciones complementarias
En un libro interrumpido, El problema del conocimiento, escrito a mediados de los sesenta para la editorial Labor, pueden verse dos referencias a la noción.
1. «Ya el ejemplo del psicoanálisis permite suponer que los planteamientos especulativos serán por lo común bastante ambiciosos, relativos menos a problemas concretos del conocimiento que a lo que suele llamarse la concepción del mundo del filósofo, su manera de concebir toda la realidad, y el conocimiento en ella». 2. «Un cuadro general de la realidad, una “concepción del mundo” al modo de la filosofía del pasado».
Recordemos esta vinculación de concepción del mundo, este cuadro general de la realidad, con la filosofía del pasado.
Hay también referencias a la noción en sus intervenciones en unas jornadas sobre «Irracionalismo y el hombre nuevo» que se celebraron en 1966 (o 1967). La siguiente por ejemplo: «[…] el problema cultural de la época del socialismo en un futuro inmediato va a consistir en lo siguiente: en que una vez reconocido que la expresión y el concepto de “práctica racional” no puede querer decir práctica deducida de una ideología o de una concepción del mundo, puesto que esa deducción es falaz…», donde Sacristán critica de nuevo la falacia de la falsa deducción. El fragmento siguiente transita por el mismo sendero crítico:
Es evidente que un socialista, especialmente si es marxista, no puede albergarse en una fe. Tiene que estar –como decía Bernal, que ha sido en su juventud un prototipo de intelectual socialista nada metafísico– conformado intelectualmente con la situación en la cual no hay fe en concepción del mundo alguna ni siquiera puede haber creencia racional en concepción del mundo de tipo clásico, sistemático y falaz, mixta de teoremas y valoraciones [la cursiva es mía].
En 1967, en «La formación del marxismo en Gramsci», Sacristán cita un texto de Gramsci –«Los socialistas marxistas no son religiosos: creen que la religión es una forma transitoria de la cultura humana que será superada por una forma superior de la cultura, la filosófica: creen que la religión es una concepción mitológica de la vida y del mundo, concepción que será superada y sustituida por la fundada en el materialismo histórico […]» (A 26-VIII-1920, SM 415)– y sostiene que el texto contiene, junto con la tesis marxiana de la caducidad de la religión, dos tesis incompatibles con la crítica de Marx y Engels a la ideología: «primera, la admisión de la validez futura de la filosofía como visión sintética o constructiva del mundo; segunda, la comprensión del materialismo histórico como un producto cultural funcionalmente idéntico a la religión, o sea, como un producto cultural ideológico».
Sobre el segundo punto se manifestará años después, en 1979, con otra perspectiva, en su conversación con Antoni Munné y Jordi Guiu. El primero señala una crítica a la admisión gramsciana de la filosofía del futuro al modo tradicional, como una concepción sintética o constructiva del mundo.
«Un problema para tesina de filosofía» es un texto de diciembre de 1967 escrito para una revista de estudiantes de Filosofía. Sacristán observa aquí que mientras que en las ciencias positivas bien constituidas, especialmente en las exactas, «el uso de hipótesis o hasta de argumentaciones netamente plausibles, razonables –racionales– compensan, como dice Mario Bunge…, su “debilidad lógica” con su “fuerza heurística”», ese no parecía ser el caso para el campo de la creencia racional más característica del filósofo, el que solía llamarse «la concepción del mundo». Las afirmaciones muy generales de la concepción del mundo, que no podían ser argüibles sino plausiblemente puesto que rebasaban todo sistema teórico propiamente dicho, no tenían una función heurística manifiesta, ni siquiera indiscutible, a causa de su lejanía de la experiencia. Tenían, en cambio, «una función práctica, individual y social, pues, como cultura dominante en una época», influían en las decisiones de los individuos y en las de la colectividad.
Del mismo modo, en uno de sus artículos filosóficos más discutidos e influyentes, escrito en el verano de 1967 y publicado a principios de 1968, me refiero a «Sobre el lugar e la filosofía en los estudios superiores», Sacristán señala, en primer lugar, que las concepciones ideológicas generales que más habían influido en la cultura contemporánea, «y las producciones singulares más determinantes de inflexiones de esas concepciones, o más características de las mismas», se habían originado, promovido o cualificado «fuera de la fábrica de licenciados filosóficos», de la filosofía licenciada, «y a menudo en pugna o en ruptura con ella, o con desprecio de ella». Autores como el Heidegger posterior a Sein und Zeit, Ortega, Zubiri, Gramsci, Teilhard de Chardin, ejemplifican el primer aspecto de la afirmación. Obras de Russell, apuntes, conferencias y ensayos filosóficos o divulgadores de Max Planck, Einstein, Eddington, Heisenberg, Oppenheimer, etc., ilustran el otro aspecto. Desde el punto de vista de la importancia de su aportación a la «concepción» o «imagen del mundo» contemporánea, Sacristán usaba de nuevo la noción, «todas las horas de lección magistral y de seminario de las secciones de filosofía y todas las publicaciones de sus magistri pesan infinitamente menos que un centenar de páginas de Einstein, Russell, Heisenberg, Gramsci, Althusser y Lévi-Strauss –o hasta de Galbraith o Garaudy (para que quede claro que esas enumeraciones no implican especial afecto del que escribe)». Si se añadía a tal fragmento de lista «unos cuantos nombres de artistas y políticos –Picasso, Kafka, Joyce, Faulkner, Musil, Lenin y Juan XXIII, póngase por caso–, la idea de que las secciones de filosofía sean las productoras de las ideologías vigentes, las herederas de Moisés y Platón, resulta francamente divertida». («Ideologías vigentes» parece referirse a concepciones del mundo).
Era posible que no hubiera existido nunca, o que hubiera existido sólo durante un par de decenios, una organización de la cultura que diera a la filosofía académica la posibilidad de realizar eficaz y monopolísticamente la función de dirección ideológica de la sociedad. Sacristán recordaba que había sostenido en otra ocasión –en «Al pie del Sinaí romántico»– que eso había ocurrido sólo con la primera generación de grandes filósofos académicos, o sea, en los años de enseñanza universitaria de Schelling y Hegel.
En cualquier caso, esa no era la situación de la cultura contemporánea. En ésta, la subcultura superior se constituía por obra de autores (sobre todo científicos, artistas y políticos), que no tenían por lo común nada que ver con las secciones de filosofía de las facultades universitarias. Las subculturas ideológicas populares se constituían aún en gran parte por la acción de tradiciones no menos fuera del alcance de la filosofía licenciada, aparte de que afortunadamente, sostenía un Sacristán optimista, «la subcultura más alta penetra en las populares por la mediación de las revolucionarias innovaciones tecnológicas y económico-políticas».
Hacía ya más de treinta años que un científico y filósofo inglés procedente de dos de esas tradiciones (ciencia crítica y marxismo), John D. Bernal, uno de los tres marxistas de los que había hablado en su artículo enciclopédico «La filosofía desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958», había descrito con pocas palabras lo que imponían de derecho a una cultura universitaria, sin trampas premeditadas, los resultados de esos doscientos años de crítica. «Modernizando su formulación puede hoy decirse: hay, que aprender a vivir intelectual y moralmente sin una imagen o “concepción” redonda y completa del “mundo”, o del “ser”, o del “Ser”. O del “Ser” tachado».
(La referencia de Sacristán al «Ser tachado» es una ironía sobre un dictum de Heidegger en la pregunta por el Ser cuando el ex rector de Friburgo en tiempos turbulentos llegó a la conclusión de que comparando con el polemos griego («que a dioses y hombres, libres y esclavos permite aparecer en la correspondiente esencia») y la pérdida del Ser (el «Ser tachado») que se ha producido en la modernidad, las guerras mundiales son (sic.) «superficiales»).
También hay referencias críticas a la categoría, como se apuntó, en los compases finales del artículo antes mencionado: «Al pie del Sinaí romántico».
En uno de sus primeros escritos filosóficos, el científico inglés Bernal, de nuevo Bernal, que acaso no fuera luego siempre fiel a ésta su declaración, matizaba Sacristán, observó que la principal exigencia de ética intelectual que se desprendía del presente estado del conocimiento consistía en abandonar toda pretensión de concepción conclusa, definitiva, del mundo.
La integridad de la consciencia personal tenía entonces que alcanzarse no en la especulación, en la fabulación, sino en el empeño práctico, hecho propio del modo más crítico posible. «Aquí resuena un verso célebre del más grande testigo independiente, polémico y sagaz, del filosofar romántico: el goethiano “en el principio fue la Acción”».
Eso separaba el que fuera mejor legado romántico de las necesidades intelectuales actuales: incluso la herencia romántica progresiva, la que proyectaba porvenir, lo hacía ideológicamente, «necesitada de las andaderas de la humanidad infantil, ansiosa de certezas absolutas, compradas inevitablemente al precio de la chapuza intelectual; que ese romanticismo activo, abierto y orientado hacia adelante no es aún programa crítico, sino “religión del futuro”. “Histórico es ello, en modo alguno un reproche”, por decirlo, también, con Goethe».
«El filosofar de Lenin», una conferencia suya de 1970 dictada en la UAB que sería editada en 1975 como prólogo de la edición castellana de Materialismo y empiriocriticismo, contiene algunas referencias a la noción que toman pie en reflexiones no innovadoras de Lenin. Cuando una doctrina tenía, además de la posibilidad general de contenidos verdaderos, la autotransparencia propia de la doctrina marxiana de las ideologías, era aún ideológica, se preguntaba Sacristán. La discusión del problema no cabía en su argumentación. Pero si se trataba de repasar el pensamiento de Lenin al respecto, «se puede afirmar, ateniéndose lo más fielmente posible a la letra de sus escritos, que para él el marxismo tiene (no es) un elemento filosófico, de concepción del mundo, ideológico, y que ese elemento es el materialismo como filosofía: “La filosofía del marxismo es el materialismo”, ha escrito en Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo (1913)».
En una anotación de lectura de los años setenta sobre «Zur Frage der Bildungsarbeit [Sobre la cuestión del trabajo educativo]», Jugend-Internationale, Jg. 2. Heft 7, 1921, S.181-82, Sacristán señalaba también:
El desparpajo con el que se ignora la cuestión de la verdad se debe a que la concepción de Lukács es exactamente la de la Weltanschauungslehre: todo producto de la consciencia es ideología, y hay –evidentemente– ideologías buenas y malas, según para lo que sirvan. Irracionalismo integral. Como es obvio, los resultados son tan malos como en el maestro Dilthey: es manifiesto que el descubrimiento de leyes naturales en la física ha ido acompañado por la refutación de una tras otra arcaica ley natural en la sociedad, desde las referentes a la propiedad hasta las referentes al incesto; y espera un pico y verás. (Es claro que los diltheyanos no entienden ni lo que hacen, por eso se permiten seguir usando ‘verdad’).
Pero aparte de los defectos diltheyanos, prosigue Sacristán, había otro defecto increíble en un marxista: «según ese cuadro, el capitalismo es algo dado previamente a todos sus elementos, incluida la ciencia moderna. Es también, evidentemente, una weltanschauung [concepción del mundo] cristalizada desde la eternidad en el dios platónico, un tipo ideal más atemporal que cualquier ideología burguesa descendente de las criticadas. Es feudalismo».
El rasgo más curioso de este estilo mental lukácsiano es que perdía lo único que acaso hubiera justificado históricamente el diltheyanismo como crítica al marxismo vulgar, a saber: la pretensión de visión total, la negativa a practicar la división mecanicista economía-cultura, con su ulterior resolución no menos mecanicista. La visión de totalidad se pierde, en efecto, completamente. Pues habría una zona esencial del proceso histórico, mixta de economía y de Espíritu respecto de la cual todo lo demás, incluso la ciencia, incluso, pues, una fuerza productiva que fue importantísima, resulta instrumento accesorio, «arma», en vez de elemento del tejido conjunto, elemento eficaz, incluso como arma, precisamente por su autenticidad, por su sustantividad real.
En una conferencia impartida en el marco de un seminario clandestino del PSUC de junio de 1972 con el título «Una primera lección leninista de marxismo o una primera lección de marxismo leninista», Sacristán habla de «la doctrina (general) de Marx, su ‘visión» y observa: «El marxismo es un conjunto de conocimientos y métodos puestos al servicio de una previa intención comunista y cuya búsqueda ha sido orientada por esa intención». Era la forma más depurada de la consciencia de la lucha de la clase revolucionaria bajo el capitalismo. «Mucho más, pues, que teoría en sentido estricto, aunque también esto. O, si no se quiere valorar, algo muy diferente de una tal teoría, aunque la incluya (las incluya)».
Hay una breve referencia a la categoría como visión filosófica general, sin arista crítica, en una nota suya de 1977 sobre Galileo Galilei que le fue solicitada por su amiga (y compañera de partido) Juliana Joaniquet: «Con la idea de gravedad Galileo desarraigaba dos ilusiones casi míticas de la concepción del mundo antigua y medieval: que haya un lugar natural para cada cuerpo (al que el cuerpo tiende a volver, y por eso cae) y que, consiguientemente, haya un movimiento natural (aquel por el cual cada cuerpo se mueve hacia su místico ‘lugar natural’) y un movimiento violento (aquel por el cual se le fuerza a alejarse de dicho lugar)».
Hay también referencias al concepto en la conferencia que con el título «Reflexión sobre una política socialista de la ciencia» impartió el 17 de mayo de 1979 en la Facultad de Filosofía (finalmente en la de Historia) de la UB.
Sostiene aquí Sacristán que el filosofar sobre problemas de la ciencia había solido discurrir por una de dos vías, cuando no por dos a la vez, según dos planteamientos: «un planteamiento que reflexiona sobre la relación entre la ciencia y la cultura en general, entre el conocer científico y el comprender global el mundo y la vida, o, cuando el término de comparación con la vida no está visto positivamente sino condenatoriamente, la relación entre ciencia y alienación». Para justificar que este es un viejísimo planteamiento de temas secundariamente o reflexivamente científicos en filosofía recordó el fragmento 40 de Heráclito: «El haber aprendido muchas cosas no enseña a tener entendimiento». Sacristán pensaba que quizás era «la formulación más antigua de la contraposición entre la noción que un filósofo tiene de lo que es conocimiento científico y la noción que él tiene del “saber a qué atenerse” que habría que tener, por parafrasear la conocida frase de Ortega, la concepción que él tiene del saber qué haría falta para vivir, para vivir bien».
Ese mismo planteamiento de la relación ciencia-cultura, ciencia-comprensión del mundo, se podía documentar en la tradición filosófica visto con los acentos cambiados. «Por ejemplo, con el entusiasmo cientificista del positivismo del siglo XIX, o con el cientificismo más pesimista desde un punto de vista gnoseológico, del positivismo del siglo XX, lo que se suele llamar neopositivismo». Este tipo de planteamiento según el eje de la comparación ciencia-cultura, ciencia-comprensión del mundo, ciencia-alienación, lo llamaba planteamiento o problemática epistemológica del asunto. Había otro que tenía un precedente en el idealismo alemán y tal vez un poco antes, Sacristán así lo creía, «en Leibniz principalmente, una manera de ver la relación entre lo científico y lo metafísico o lo filosófico en términos mucho más ontológicos, que es como propondría llamar a este segundo planteamiento».
En una reseña de 1981 sobre «La ecodinámica de K.E. Boulding», un Sacristán con mucha punta irónica vuelve sobre el tema desde otro punto de vista, y observa que tenía que ser ya muy poco lo que quedaba de la cautela neopositivista en el mundo científico cuando un economista afamado como Kenneth E. Boulding, «que además es presidente de la American Association for the Advancement of Science y lo ha sido de la American Economics Association, de la International Studies Association, de la Peace Research Society, de la Society for General Systems Research y de la Association for the Study Grants Economy», presentaba su obra, su «concepción del mundo», desde su excepcional respetabilidad científica, con frases como la siguiente: «Este libro es un intento de esbozar un esquema del universo entero, y particularmente de la tenue parte del mundo que constituye el medio temporal y espacial de la especie humana». (p. 341)». O también, visto desde la otra punta, añadía Sacristán, «que es la más al alcance de un científico de la sociedad: “Uno de los objetivos de la obra (…) es considerar la historia de los sistemas sociales que ha creado la especie humana en el marco más amplio del universo, tal como éste se extiende en el espacio y en el tiempo”(9)».
Una ambición así tentaba de vez en cuando a los grandes economistas (también a científicos grandes como Schrödinger), generalmente cuando ya se acercan a ciertas alturas «de su obra y de su edad» que les invitaban a la contemplación y a la especulación sobre su propia obra, «sobre el estado de su disciplina y sobre la historia de esta». Schumpeter, a quien, recordemos, él mismo tradujo, polémica incluida por su uso de competición en lugar de competencia, era un ejemplo de esa ambición, y el propio Boulding había explicado que había sido la lectura del Treatise on Money de Keynes lo que le había sugerido que acaso la historia tuviera sentido. «No es que esté muy claro el sentido de eso de que acaso la historia tenga sentido, pero se encuentra dicho así en la p. 231 de Ecodynamics, documentando la inspiración especulativa del autor y su consciencia de que hay una tradición entre los economistas que cultiva ambiciones así».
Para Sacristán, era muy posible, sin embargo, que el gran ensayo especulativo de Boulding tuviera que ver tanto con esa tradición aludida de algunos grandes economistas cuando «con un cambio de las tendencias culturales, que parece alimentar una nueva demanda de grandes visiones generales, en contraste con lo que fue el estilo filosófico-científico predominante en Occidente en los decenios centrales del siglo». Era significativo, por ejemplo, que Boulding se sintiera obligado a comparar su sistema ecodinámico no solo con los clásicos de la economía, principalmente, como es natural, con Marx, sino también con las especulaciones y las cosmovisiones de físicos, etólogos y sociobiólogos.
También hay una breve consideración, en línea con la anterior consideración, en la comunicación que presentó al congreso mexicano de Guanajuato en 1981: «Sobre los problemas presentemente percibidos en la relación entre la sociedad y la naturaleza y sus consecuencias en la filosofía de las ciencias sociales». Una novedad de mucho interés en la mayoría de las corrientes señaladas –‘naturalistas’, ‘materialistas’, ‘materialismo científico’–, no en todas, como precisaría, respecto de la filosofía de la ciencia de la mitad del siglo XX, era su afición a la especulación metapositiva, a veces metafísica en un sentido bastante tradicional. «La mayoría de los autores de ese campo está lejos de las cautelas de tradición neopositivista y analítica de los años cuarenta, cincuenta y primeros sesenta, y gustan de grandes generalizaciones constructivas cuyo ejemplo más célebre es seguramente la Sociobiología de E. O. Wilson, característicamente subtitulada “La nueva síntesis”».
Como había indicado, la tendencia especulativa no era cultivada por todos los filósofos del nuevo materialismo científico. No lo era, particularmente, «por el autor de lengua castellana quizá más leído de esas corrientes, Mario Bunge», de quien Sacristán había traducido La investigación científica. Pero sí que era la tendencia de la mayoría.
En su último escrito extenso, su presentación del undécimo Cuaderno de cárcel, con traducción de Miguel Candel, Sacristán recogía y comentaba un texto del revolucionario sardo con nuevas referencias a la noción. Gramsci arrancaba «de una determinada concepción de las raíces de la filosofía, cuestión tratada principalmente en el cuaderno 11.º, en razón del asunto principal de éste». Según esa concepción, todos los seres humanos eran naturalmente filósofos. La tesis implicaba una visión de la filosofía como un aprender a orientarse en el mundo, un saber a qué atenerse, por decirlo a la Ortega, y la caracterización del conformismo del «hombre-masa» por la negativa a llevar la filosofía espontánea al plano reflexivo.
Como había señalado en su conferencia sobre «Tradición marxista y nuevos problemas» (1983), la transformación social «requiere ese paso a la reflexión crítica, para abandonar el conformismo que mantiene la sumisión de las gentes al viejo desorden». La instauración del orden nuevo –recordemos el título de su presentación interrumpida de su Antología de Gramsci: El orden y el tiempo– exigía que los seres humanos «lleguen a pensar coherentemente y de modo unitario el presente real».
Para Gramsci, acaso también para Sacristán, conseguirlo es un «hecho filosófico mucho más importante y “original” que el de un “genio” filosófico descubra una verdad nueva que se quede en el patrimonio de pequeños grupos intelectuales». La mutación de la filosofía espontánea (una especie de «concepción del mundo» implícita) en filosofía reflexiva era un hecho filosófico (y político) fundamental. Esta concepción histórico-social de la filosofía permitía a Gramsci «llegar a una de sus tesis más plausibles y “perennes”», compartida por Sacristán por supuesto: la filosofía no es una ciencia especial, separada de las demás y superior a ellas. El pensamiento desembocaba así en la gramsciana «filosofía de la práctica».
La «filosofía de la práctica» no era sólo una concepción filosófica entre otras. Era, además, una metafilosofía, una filosofía de la filosofía, que se salía de la tópica académica gracias a su mirada histórica o sociológica. Para Sacristán, el marco del cuaderno 11.º daba a Gramsci varias ocasiones de precisar ese punto de un modo que fundamentaba o generalizaba la observación acerca de dónde estaba la verdadera filosofía de un hombre político. Gramsci pensaba, además, que lo que valía del hombre político valía de todo filósofo y de toda persona. Lo expresaba así (observemos que Sacristán recoge varias ideas gramscianas en su aproximación a la noción concepción del mundo): «En realidad, no existe la filosofía en general: existen diversas filosofías o concepciones del mundo y se hace siempre una elección entre ellas. ¿Cómo se realiza esa elección? ¿Es un hecho meramente intelectual o algo más complejo? Y ¿no ocurre con frecuencia que entre el hecho intelectual y la norma de conducta existe contradicción?».
¿Cuál era entonces la verdadera concepción del mundo? ¿La afirmada lógicamente como hecho intelectual, o la que resulta de la actividad real de cada uno, que está implícita en su actuación? «Y puesto que el actuar es siempre un actuar político, ¿no se puede decir que la filosofía real de cada uno está contenida toda ella en su política?»
Gramsci no dejaba de hacer una distinción entre filosofía como concepción espontánea (dominante en la sociedad y sobre las clases subalternas) y filosofía reflexiva, que se encontraba, en relación con la espontánea, en grupos intelectuales de las clases hegemónicas. Precisamente esa distinción fundamentaba la visión gramsciana, no alejada de la del propio Sacristán, del ascenso de las clases oprimidas a su autonomía. La política era la mediación entre ambos estadios: «La relación entre filosofía “superior” y sentido común queda asegurada por la “política”, así como también queda asegurada por la política la relación entre el catolicismo de los intelectuales y el de las “personas sencillas”».
6. La posición de Francisco Fernández Buey
«Ética y ciencia en la obra de Manuel Sacristán» es el título de un curso de doctorado impartido en 1994 por Francisco Fernández Buey [FFB], amigo y discípulo del autor, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, en 1993-1994. Se conservan apuntes del curso.
En el prólogo de 1964 al Anti-Dühring de Engels, señala FFB, Sacristán presenta el marxismo como una concepción del mundo, como un filosofar siempre vinculado al nivel de las distintas ciencias positivas en cada época histórica. En aquel contexto el término «filosofar» indica la diferencia entre un saber de las totalidades concretas o singularidades históricas científicamente fundamentado y, además, «valorativo», con punto de vista, y las filosofías sistemáticas de la tradición de los siglos XVII y XVIII.
Unos años después, recuerda FFB, en el texto que escribió «Sobre el uso de las nociones de razón e irracionalismo por G. Lukács», Sacristán se separa del uso positivo del término «cosmovisión» o concepción del mundo (identificado con la inspiración romántica) y prefiere, al hablar del marxismo, sustituir estos términos por otros más en consonancia con los desarrollos recientes de la filosofía de la ciencia contemporánea.
Cabía preguntarse si este cambio lingüístico era importante en la obra de Sacristán y después si tenía relevancia para dar sentido al concepto de dialéctica. FFB contesta negativamente a ambas preguntas.
Era cierto que la filosofía contemporánea, y no sólo la filosofía de la ciencia, sino más en general la filosofía del lenguaje, había llegado a la convicción de las cosmovisiones o concepciones del mundo más o menos cerradas en el sentido decimonónico son inmantenibles. Ante todo por razones estrictamente lingüísticas, como solía decir José María Valverde. Pero, por otra parte, para FFB, era dudoso que Sacristán «haya mantenido alguna vez que el marxismo es o aspira a ser una cosmovisión tan sistemáticamente omniabarcadora». FFB se inclinaba a pensar que a finales de los sesenta, Sacristán prefería hablar de «programa» o «paradigma» para evitar discusiones sobre palabras, pero que este cambio terminológico «no cambiaba lo sustancial de su pensamiento acerca de la naturaleza epistemológica del marxismo», que no era una ciencia ni tampoco un filosofar clásico.
Más importante le parecía a FFB el desplazamiento de acentos desde la consideración del marxismo como un «programa» o «paradigma» a la afirmación del comunismo como una tradición milenaria a la que el marxismo daba forma moderna; desplazamiento observable ya en la obra de Sacristán desde mediada la década de los setenta. Si se aceptaba esta idea del desplazamiento de acentos, proseguía el autor de La gran perturbación, se podría decir que entre mediados de los cincuenta y el Sacristán último hubo algo así como una oscilación pendular a la hora de afirmar el equilibrio entre inspiración moral y vocación científica.
El marxismo era primero una concepción del mundo, o sea, una visión general metacientífica que se sostiene sobre la práctica y las ciencias positivas; luego es un paradigma o un programa que incluye afirmaciones tradicionalmente características de las concepciones del mundo, pero con una acentuada vocación científica; finalmente es una tradición o parte de una tradición, lo que equivale a decir: es una pieza primordialmente cultural que se caracteriza por intentar estar a bien con las ciencias positivas y por intentar racionalizar las actuaciones del sujeto humano.
En cualquiera de los casos, proseguía FFB, lo que se mantenía para diferenciar el marxismo o la tradición comunista marxista de otros saberes político-filosóficos era un doble rasgo: globalidad y concreción, lo que proporcionaba la arista dialéctica. En la concepción de Sacristán «se podía hablar de una “dialéctica real” o de la vida y de un pensamiento dialéctico o de un pensamiento movido por la tensión dialéctica. Esta tensión mental dialéctica trataría de dar cuenta de la interna polaridad y conflictividad del mundo real en sus concreciones».
Probablemente la mejor manera de recuperar tal inspiración dialéctica en el marco de las discusiones epistemológicas de aquellos años era referirse al punto de vista sistémico, en opinión de FFB. «La filosofía de la ciencia de los científicos de estos últimos años se ha hecho mucho menos puntillosa a la hora de diferenciar entre cosmovisiones, programas y paradigmas de lo que lo eran los filósofos profesionales de la ciencia a mediados de los años sesenta».
El ejemplo de FFB: en Más allá de los límites del crecimiento, D.H. y D.L. Meadows y J. Randers, un ensayo reconocido por Sacristán y analizado con estudiantes de sus cursos de Metodología de las ciencias Sociales, escriben:
Nuestra cuarta lente, probablemente la más importante, fue nuestra «cosmovisión», paradigma o forma fundamental del mirar. Todos tenemos una visión del mundo. Es siempre la determinante más decisiva de aquello que se ve. Y su descripción es casi imposible. La nuestra viene determinada por las sociedades industriales de occidente en las que nos desarrollamos, por nuestra formación científica y económica /…/ pero el componente más importante de nuestro modo de ver o mirar, la parte que quizá sea menos ampliamente compartida, es nuestro punto de vista sobre los sistemas /…/ Un punto de vista sobre sistemas no es necesariamente mejor que cualquier otro, es simplemente distinto. Como cualquier punto de vista, como la cima de cualquier montaña a la que se asciende, permite ver algunas cosas que jamás se verían desde otro lugar, y al mismo tiempo impide la visión de otras. El estudio de sistemas nos ha enseñado a ver el mundo como un conjunto de modelos de comportamiento dinámico en desarrollo, tales como crecimiento, disminución, oscilación, sobrepasamiento. No ha enseñado a centrarnos en las interconexiones. Vemos la economía y el medio ambiente como un solo sistema. Vemos stocks, flujos, retroalimentaciones y umbrales en dicho sistema, y todos ellos determinan la forma en que el sistema se comporta.
Así, pues, paradigma, forma de mirar o cosmovisión, nos recordaba FFB, son términos que aparecen sin conflicto en un texto que influyó decisivamente en el giro copernicano del Sacristán ecosocialista o ecomunista, por decirlo a la manera del profesor Ariel Petruccelli. (Como es sabido, ninguno de estos dos términos fue usado por él; no hablamos así en aquellos años).
7. Resumen y conclusiones provisionales (y mi propia posición)
1. La categoría concepción del mundo, sin caracterización detallada, concebida básicamente como filosofía o teoría general de la realidad, aparece en los primeros textos de Sacristán de Fundamentos de filosofía y en diversos trabajos de finales de los cincuenta y principios de los sesenta.
2. Está lejos de ser una categoría central en sus reflexiones.
3. No está presente en sus escritos previos, los publicados en Qvadrante o Laye. En la voz ‘Libertad’ que escribió para la enciclopedia Política Argos (no editada finalmente) puede verse esta paso: «Su noción [de Nietzsche] del “amor fati”, directamente enlazada con una concepción del mundo basada en la tesis del “eterno retorno” del devenir fáctico, es un claro ejemplo de filosofía postulante. El “amor fati” de Nietzsche no es tan estoico como trágico». Como en los casos citados, concepción del mundo es aquí concepción filosófica general.
4. No hay desarrollos extensos sobre la categoría en sus textos marxistas o en sus conferencias previas al prólogo de 1964.
5. En «La tarea de Engels sobre el Anti-Dühring», uno de sus escritos centrales de los años sesenta, explica detalladamente la categoría y presenta el marxismo como una concepción del mundo con dos aristas esenciales: materialismo y dialéctica.
6. Señala Sacristán en este trabajo la inconsistencia, no infrecuente por otra parte, que puede darse entre el decir, la proclamación teórica de las concepciones del mundo, y el hacer real de los seres humanos (y de las sociedades) que aseguran aceptar y creer en esas concepciones. Pone el ejemplo de los derechos humanos, los declarados y los practicados.
7. Hay algunas referencias no críticas (también críticas) a la noción en escritos posteriores, pero es en 1967, sobre todo en su equilibrada reseña de El asalto a la razón –«Sobre el uso de las nociones de razón e irracionalismo por G. Lukács»–, donde sugiere un cambio terminológico-conceptual que toma base en conceptos usados en aquellos años por la historia y la filosofía de la ciencia, una rectificación terminológica en la que, por otra parte, no volverá a insistir.
8. En varios escritos de ese año y posteriores, siguiendo la estela de John D. Bernal (ya había hablado de él en su artículo enciclopédico de 1958), señala la necesidad de vivir sin pretender alcanzar una concepción conclusa, acabada, del mundo. Cabe destacar especialmente lo señalado en una de sus grandes aportaciones metafilosóficas (y filosóficas): «Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores».
9. En su caracterización del marxismo de esos años, no usa Sacristán la categoría concepción del mundo; tampoco después. Ilustraciones: 1. «El marxismo es, en su totalidad concreta, el intento de formular conscientemente las implicaciones, los supuestos y las consecuencias del esfuerzo por crear una sociedad y una cultura comunista. Y lo mismo que cambian los datos específicos de ese esfuerzo, sus supuestos, sus implicaciones y sus consecuencias fácticas, tienen que cambiar sus supuestos, sus implicaciones y sus consecuencias teóricas particulares: su horizonte intelectual de cada época». 2. «El marxismo es un intento de vertebrar racionalmente, con la mayor cantidad posible de conocimiento y análisis científico, un movimiento emancipatorio».
10. Hay varios escritos posteriores con un uso aproblemático de la noción. Por ejemplo, en su nota sobre Galileo Galilei de 1977.
11. En su reseña de la Ecodinámica de Boulding llama la atención críticamente sobre construcciones del mundo marcadamente especulativas, con demasiada urgencia omniabarcadora, con escasa prudencia filosófica.
12. En su presentación del 11º Cuaderno de la cárcel de Gramsci, su último texto largo, señala necesidad de que la filosofía implícita de los seres humanos, su «concepción del mundo» subordinada al pensar de las clases hegemónicas, pase a ser una filosofía reflexiva.
13. No desecha el uso de la categoría.
14. Para Francisco Fernández Buey, uno de los grandes conocedores de su obra (incluida su praxis), el uso o desuso de la categoría no cambia lo sustancial de su pensamiento acerca de la naturaleza epistemológica y política del marxismo.
15. ¿Hubiera presentado el último Sacristán el marxismo como una concepción del mundo como hiciera en 1964? Probablemente no, no lo hizo de hecho, pero algunas de sus formulaciones sobre la conversión del sujeto en sus últimas conferencias pueden verse una apuesta por la necesidad de un cambio de perspectiva, de valores, de procedimientos e incluso de finalidades centrales (no es posible ni deseable un comunismo de la abundancia) del sujeto transformador de orientación ecosocialista. Puede hablarse, en mi opinión, de un cambio (no rechazo) en la concepción comunista del mundo.
16. «Tradición emancipatoria», que incluye praxis política revolucionaria, no es sólo reflexión teórica, es una expresión que usará con frecuencia en sus últimos años. Así, por ejemplo, en la siguiente nota en la que comenta un texto de un Lucio Colletti ya en transición hacia el berlusconismo: «Por eso era esencial saber que el marxismo no es teoría, sino intento de programa (sobre un deseo), que se intenta fundamentar en crítica (Ballestero) y en conocimiento científico. No se debe ser marxista (Marx); lo único que tiene interés es decidir si se mueve uno, o no, dentro de una tradición que intenta avanzar, por la cresta, entre el valle del deseo y el de la realidad, en busca de un mar en el que ambos confluyan».
Mi posición (inspirada en las reflexiones de Sacristán, pero sin ser calco de ellas):
1. En la línea de Einstein (y de Schumpeter si se quiere) sería mejor usar la expresión «visión del mundo».
2. Una visión del mundo puede y debe concebirse como «idea regulativa».
3. Es imprudente, también perjudicial, aspirar a una visión definitiva del mundo.
4. Toda visión del mundo debe ser provisional, abierta a rectificaciones y modificaciones esenciales.
5. Tarea ininterrumpida: intentar disminuir la frecuente separación entre el decir de esas visiones del mundo y el hacer de los sujetos que las aceptan y propagan.
6. Esas visiones provisionales del mundo pueden ayudarnos a saber a qué atenernos; sin garantías por otra parte.
7. No son, sin embargo, condición necesaria: podemos intentar estar «a la altura de las circunstancias» sin una visión detallada del mundo, sin ser capaces de responder o respondiendo parcialmente y con muchas dudas a las grandes preguntas que nos inquietan (o no).
8. Es probable que nuestras visiones globales no superen exitosamente los saberes parciales (tampoco definitivos) que la Humanidad va generando en determinados ámbitos y circunstancias.
9.Es deseable la cercanía práctica, incluso la teórica en determinados aspectos, de personas con diferentes visiones del mundo, aunque esas visiones diverjan en aspectos esenciales: existencia o inexistencia de Dios, sentido o no sentido de la vida, concepción de la consciencia como alma, concepción de la libertad, caracterización de la bondad humana, relaciones con otras especies vivientes, etc.
10.Las visiones del mundo de los otros (todo cualquier visión del mundo) pueden abonar nuestra propia visión.
11.Las visiones del mundo no deben ser visiones cerradas, pensadas y sentidas «para siempre». Son procesos en construcción.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.