La tesis clásica de la historiografía sostiene que el ‘fascismo fue la estrategia política desplegada por las burguesías nacionales para hacer frente a la creciente movilización política del proletariado en la Europa del período 1918-1923, por lo que se trataría de un régimen político que tenía por objetivo favorecer los intereses de la clase dominante y reprimir a la clase trabajadora, el enemigo de clase interno’. En este sentido, serían regímenes fascistas todas las dictaduras de los años 1920 (Hortly en Hungría, Mussolini en Italia, Primo de Rivera en España, Salazar en Portugal, Pilsudski en Polonia…) y 1930 (Hitler en Alemania, Metaxas en Grecia, Franco en España…), que compartirían unas características comunes: el estado totalitario, el principio jerárquico/autoritario, el culto a la personalidad del líder (duce, jefe, führer, caudillo…), un cierto intervencionismo económico -siempre beneficiando a las clases dominantes, pero combinado con un cierto paternalismo patronal-, la vinculación con la Iglesia -que tendrá un papel central en las relaciones con el Estado-, la exaltación patriótica y de la raza, la reivindicación de la feminidad de la mujer… Obviamente, así caracterizado, el fascismo ‘nace en Sarajevo (1914) y muere en Stalingrado (1943)’, como sostiene Atilio Borón en su ensayo Estado, capitalismo y democracia en América Latina (1991), y todas las manifestaciones de la extrema derecha actual (desde Meloni y Orban, Abascal y Le Pen, hasta Trump y Bolsonaro, pasando por Erdogan y Modi, por solo citar algunos ejemplos) y de décadas pasadas (dictaduras militares del cono sur americano, como la de Pinochet en Chile) no podrían ser caracterizadas como fascistas, a parte de que el ‘franquismo’ y el ‘salazarismo’ serían regímenes dictatoriales surgidos en ‘la edad del fascismo’ que sobrevivieron a Stalingrado. Sin embargo, lo cierto es que la tradición antifascista occidental, desde los años 1920 viene designando como fascistas a todos esos regímenes, gobiernos y partidos, incluyendo también como expresiones del fascismo las políticas carcelarias en países como EEUU. Así pues, nos encontramos ante un debate en el que parece que existe una contradicción entre la historiografía y el activismo político.
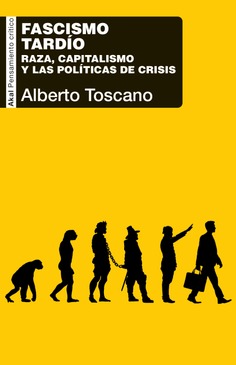
Habitualmente se muestran tres rasgos definitorios que marcarían una radical diferencia entre los fascismos del período de entreguerras y los regímenes autoritarios posteriores: la cuestión del estado, el modelo económico y la defensa de la libertad.
Obviamente, si comparamos los discursos (y los hechos) de Meloni con los de Mussolini, de Abascal con Miguel Primo de Rivera -el dictador con rey que gobernó España entre 1923 y 1930- o con José Antonio Primo de Rivera -hijo del anterior y fundador de la Falange Española en 1933- o de Weidel con los de Hitler, encontraríamos pocas afinidades: en el caso de las tres personas mencionadas como representantes actuales de la extrema derecha abogan abiertamente por la ‘reducción’ del Estado, por el ultraliberalismo económico y por un discurso centrado en la defensa de la libertad -recordemos en el año 2023 uno de los lemas de la campaña electoral de VOX que figuraba en su cartelería, que usaba la cara de Abascal de medio perfil, era ‘vota libertad’-; no obstante, tanto Mussolini, como Hitler o los Primo de Rivera, dirigieron con ‘mano de hierro’ estados totalitarios, en los que la libertad era una quimera para la mayoría de la población y el estado era profundamente intervencionista en materia económica, aunque solo fuese para beneficiar a las elites capitalistas. Asimismo, si aplicamos esa comparativa a los regímenes dictatoriales que sobrevivieron a o surgieron tras la II Guerra Mundial (franquismo, salazarismo, dictaduras militares del Cono Sur americano…), encontramos que se mueven entre los dos extremos de la comparativa anterior: es cierto que en todos los casos fueron regímenes brutalmente represivos, pero también hubo segmentos de las elites que gozaron de amplias libertades; también es cierto que el franquismo, por ejemplo en su fase autárquica, fue claramente intervencionista, pero también es cierto que el desarrollismo tecnócrata estaba inspirado en principios abiertamente liberales (ahí está la legislación en materia laboral de los años sesenta y setenta), del mismo modo que estaba pasando en el Chile de Pinochet, por citar un ejemplo de dictadura militar del Cono Sur americano… y los ejemplos que hacen muy difusa esa comparativa, son múltiples. En este sentido, podemos decir con Luciano Canfora, que ‘el fascismo nunca ha estado muerto’, ya que es la estrategia que las elites burguesas usan para perpetuarse en el poder con el apoyo de las mayorías cuando sus privilegios políticos, económicos o sociales son cuestionados, bien en las urnas (como en la actualidad) o bien mediante la movilización social (tiempo de entreguerras), para lo que tienen que apoyarse en discursos irracionales, como lo son los negacionismos científicos e históricos, los discursos identitarios, racistas o xenófobos y cualquier tipo de discurso que se asiente en la supremacía de un grupo sobre otro, que tiene que ser minorizado, excluido y discriminado para que la mayoría perciba su privilegio, normalmente ‘blanco’, masculino…
En este sentido, quizás haya que empezar a pensar que esas cuestiones, que aparentemente marcan la diferencia entre los fascismos y la extrema derecha autoritaria actual no son más que aparentes. Habitualmente asociamos los fascismos de entreguerras e incluso las dictaduras militares del siglo XX posteriores a la II Guerra Mundial como estados fuertes: totalitarios y autoritarios, intervencionistas en lo económico y represores en lo civil, pero ¿hasta que punto podemos seguir categorizando como ‘estado fuerte’ a un estado que excluye a una parte significativa de la población y que no atiende todas las necesidades de su pueblo, sino que tan solo satisface los intereses de un grupo de privilegiados, que es lo mismo que defienden hoy los ultraliberales, un ‘estado mínimo’ que solo defiende los intereses de una minoría privilegiada? Lo mismo podemos decir al respecto de la cuestión económica, ¿acaso no resulta evidente que tanto en el pasado como en el presente las políticas económicas de la extrema derecha siempre fueron dictadas en el marco del capitalismo para beneficio de las oligarquías financieras, industriales, comerciales y agrícolas? ¿No eran los judíos mano de obra esclava para grandes empresas alemanas? ¿No estaban las familias del régimen detrás de todas las empresas intervenidas por el estado franquista? No lo olvidemos nunca, el fascismo económico no fue una tercera alternativa entre el capitalismo y el socialismo, era el capitalismo necesario para la burguesía bajo determinadas circunstancias. La tercera cuestión, la defensa de la libertad parece más difícil de identificar en los fascismos clásicos, pero acaso el fascismo no dejaba una gran libertad de movimientos a sus afines: ¿acaso cuando un falangista de base -por ejemplo-, ejercía su violencia sobre aquellas personas que el discurso dominante había inferiorizado -’rojos’, mujeres…-, no estaba actuando con una libertad que procedía del poder que detentaba? Recordemos que en las tiranías el poder le fuera arrebatado al pueblo por el usurpador -el ‘caudillo por la gracia de Dios’ en el nacionalcatolicismo franquista-, pero que como en cualquier régimen autoritario, los subordinados gozaban de la libertad suficiente para ejercer el poder que les fuera transmitido en su área de influencia (familia, entorno laboral, cuartel…); no en vano, en los fascismos, tanto primoriveristas como abascalianos, la libertad no está asociada ni a la dignidad humana ni a la igualdad social plena, simplemente es la expresión de un ‘poder para hacer’ o dicho de otra forma ‘hago esto porque puedo’, por esa razón los fascistas de hoy son ‘libertarios’.
Así, la ‘historia y la experiencia’ del fascismo nos enseña los fascismos son producto de una larga trayectoria que comenzó con la consolidación del imperialismo europeo en los albores de la II revolución industrial, que se ha venido ejerciendo durante todo ese tiempo de una manera diferencial sobre la raza, el género y la sexualidad, que se basa en una forma de contraviolencia preventiva (real, como en los años del período de entreguerras, o inventada, como en el momento actual) y usan la idea de libertad de un modo sui generis que requiere la producción de identidades y subjetividades. He ahí las principales conclusiones del libro de Alberto Toscano Fascismo tardío: raza, capitalismo y las políticas de crisis (Akal, 2025).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



