En Estados Unidos una persona sin antecedentes penales que sea detenida en posesión de 500 gramos de cocaína recibirá una sentencia de al menos cinco años de cárcel. Es lo que se conoce como una sentencia mínima obligatoria, que el juez está obligado a dictar sin tener en cuenta aspectos como la culpabilidad o los […]
En Estados Unidos una persona sin antecedentes penales que sea detenida en posesión de 500 gramos de cocaína recibirá una sentencia de al menos cinco años de cárcel. Es lo que se conoce como una sentencia mínima obligatoria, que el juez está obligado a dictar sin tener en cuenta aspectos como la culpabilidad o los factores eximentes o atenuantes, y que atiende exclusivamente a tres elementos: el tipo de droga, su peso y el número de condenas que haya recibido con anterioridad. El primero de ellos es decisivo: la misma pena (cinco años) se impondrá por la posesión de tan sólo cinco gramos de crack, que no es otra cosa que un derivado de la cocaína. Esta disparidad de 100 a uno no se justifica porque los efectos del crack sean particularmente más dañinos, y constituye uno de los pilares de la discriminación del vigente sistema penal y penitenciario de los Estados Unidos. Según esta lógica, alguien condenado por distribuir más de 50 gramos de crack se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años, mientras que serían necesarios cinco kilogramos de polvo de cocaína para recibir una condena similar.
La norma que castiga con mucha mayor dureza el crack data de 1986, momento en que Ronald Reagan daba un nuevo impulso a la segunda guerra contra las drogas proclamada por Richard Nixon diecisiete años antes [la primera corresponde al período de la Prohibición durante los años veinte]. Esta guerra ha supuesto en realidad una guerra social que se ha cebado con los consumidores pobres, fundamentalmente con las clases populares negras e hispanas. Si durante los años ochenta, la cocaína representó la droga de jóvenes blancos profesionales con éxito (yuppies), el crack era la droga de que conducía a los afroamericanos a la perdición. Otra medida que contribuía al incremento de las penas es la ley de reincidencia múltiple o «three strikes law«, que multiplica notablemente la duración de las penas en la tercera condena, y que en Estados como California ha llevado a condenas de veinticinco años o más por delitos menores. Cualquiera que haya visto la excelente serie de televisión The Wire podrá hacerse una idea de los resultados de dicha guerra en ciudades como Baltimore. La represión no ha reducido el consumo; tampoco lo ha mejorado.
Como consecuencia de esta cruzada moral contra el consumo de drogas, en dos décadas se cuadruplicó el número de personas presas en las cárceles estadounidenses hasta alcanzar la cifra de 2.300.000 personas, 756 presos por cada cien mil habitantes, la mayor población penitenciaria del mundo en términos absolutos y relativos. La mayoría de los detenidos lo son por delitos relacionados con las drogas, principalmente por posesión y no por comercialización. Y la mayor parte de los que acabaron en prisión han sido negros. Estos datos los ha recordado el senador demócrata Jim Webb (el mismo que ha negociado la liberación de un preso estadounidense en Myanmar/Birmania). Webb impulsa un proyecto de ley para crear una comisión nacional que reforme las políticas de justicia penal, lo cual pasa por acabar con la llamada «guerra contra las drogas» y el racismo explícito que la sostiene.
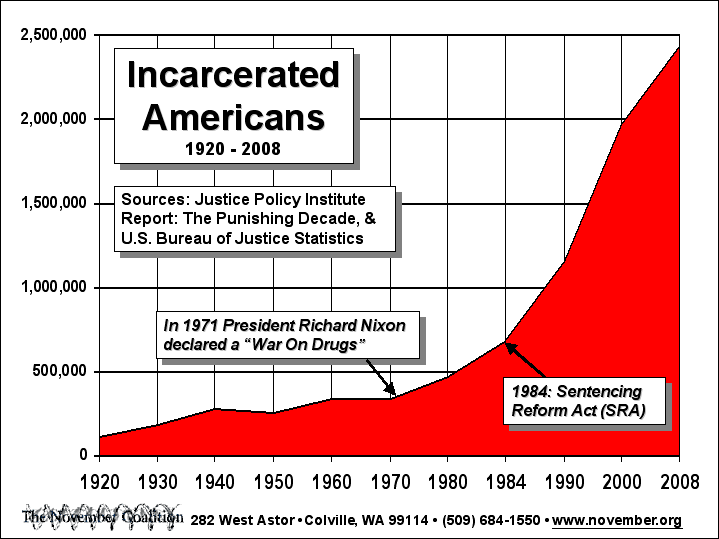
La guerra contra las drogas, una fábrica de presos. Gráfico: The November Coalition.
No es el único proyecto. Varias propuestas van en la dirección de una política de drogas menos represiva, como una iniciativa para despenalizar el consumo de marihuana o la reforma de la Ley de Educación Superior para que no se nieguen becas a los estudiantes convictos por posesión de drogas. A finales de julio un subcomité del Congreso aprobó, con votos demócratas y republicanos, el proyecto de Ley de Equidad en las Condenas contra la Cocaína de 2009, destinada precisamente a acabar con la discriminación en las condenas. Estas modestas iniciativas -nada que ver con la abolición de la prohibición- no están recibiendo tanta cobertura por parte de los medios de comunicación como la controvertida reforma de la sanidad, lo que puede facilitar que alguna de ellas acabe aprobándose.
***
A propósito del sistema de salud estadounidense, uno de los rasgos más notables de la vigente guerra contra las drogas, y que lo diferencia de la primera, es la coincidencia del incremento de la represión del consumo de determinadas drogas con una expansión masiva del consumo de drogas legales. Los años noventa fueron los años de la medicalización de los problemas, especialmente aquellos que tienen que ver con la mente. Las drogas -legales o ilegales- siempre han cumplido una función de control artificial de los estados mentales y emocionales, ya sea para acceder a un determinado estado -de euforia, de somnolencia, etc.- o para escapar de situaciones menos deseables como la tristeza, el agotamiento o la ansiedad. Pero en las últimas dos décadas la industria farmacéutica apostó por medicamentos psicoactivos -o que pasan a cumplir esa función- que pretendían resolver todo tipo de necesidades humanas. Los cerebros conectados en red tienen que ser activos, creativos y permanentemente estimulados. Asimismo, la frontera entre el uso terapéutico y recreativo pasó a desdibujarse. El tránsito al capitalismo cognitivo pasa por la farmacia.
El profesor de derecho Joseph E. Kennedy explica, en un ensayo de 2003, que en este contexto de celebración de la auto-realización personal y de super-felicidad como signo del éxito, el uso de drogas sólo se rechaza cuando se considera que «causa problemas», algo que viene determinado no tanto por la mortalidad (cada año muere más gente por sobredosis accidentales de drogas legales, a menudo con prescripción médica, que por drogas ilegales como la cocaína o la heroína) como por una percepción sobre las probabilidades de adicción de todo un colectivo determinado o de la sociedad en su conjunto. Es decir, la prohibición se basa en lo que Kennedy llama una moralidad epidemiológica que tiende a exagerar el riesgo de la toxicidad y adicción de determinados productos y su posible propagación.
Pero el profesor añade que esto no es suficiente para explicar la severidad del castigo penal de ahora en comparación con la de los años de la primera Prohibición (donde eran pocos los años que podían pasar en prisión las personas -blancas, sobre todo- que consumían drogas o alcohol). Si se piensa que el riesgo del consumo de determinadas drogas es tan elevado y si el daño que produce su consumo extendido en determinadas comunidades se considera tan grave es porque entran en juego argumentos de raza y clase, el miedo a las clases peligrosas que en América se tiñe de color. Como dice Kennedy,
«Nuestra actual guerra contra las drogas depende mucho más que su predecesora en la distancia intelectual y emocional que permite la diferencia racial, porque la inmoralidad de tomar drogas para resolver problemas no estrictamente médicos gira en torno a preguntas sobre el daño de las drogas. Dar a tu propio hijo Ritalin [en Espana, Rubifen] y enviar al hijo de otra persona a prisión por usar cocaína mientras tú mismo consumes Prozac requiere que tú veas al otro en términos fundamentalmente diferentes. Requiere que imagines que el otro toma a sabiendas una droga terrible que volvería a cualquiera que la tome en un peligro para sí mismo y para los demás.»
***
La guerra contra las drogas también tiene su frente exterior. Ha servido para financiar aliados y justificar intervenciones imperialistas, en América Latina o Afganistán. En este frente, sin embargo, no parece que soplen los vientos de cambio.
En Afganistán los Estados Unidos abandonan la política de erradicación de cultivos del opio para reforzar la represión de su tráfico y venta y de este modo no alienarse el apoyo de los campesinos afganos. El Pentágono acaba de incluir a narcotraficantes afganos vinculados a los talibanes en la lista de blancos a abatir. En la lista no se incluye a los narcotraficantes vinculados al gobierno.
Una estrategia parecida es la que sigue en América Latina. Durante la cumbre trilateral entre Estados Unidos, México y Canadá se ha hablado de drogas, entre otros asuntos. Básicamente, Barack Obama ha ratificado la Iniciativa Mérida, programa aprobado todavía bajo el mandato de George W. Bush en junio de 2008. La Iniciativa es el equivalente mexicano del Plan Colombia, que también ahora cobra un nuevo impulso con el acuerdo por el cual Estados Unidos podrá hacer uso de siete bases militares estadounidenses en ese país, lo que amenaza con desestabilizar la región suramericana. Ambos planes comparten una militarización de la problemática del narcotráfico y permiten crear estructuras militares de carácter regional en el norte y en el sur del continente.
En ambos casos se apoya a gobiernos con relaciones más que dudosas con el narcotráfico que teóricamente se pretende combatir. Las relaciones de Álvaro Uribe con paramilitares y narcotraficantes son conocidas. Por su parte, desde que el presidente Felipe Calderón iniciara la guerra contra determinados grupos de narcotraficantes en diciembre de 2006, no por casualidad poco tiempo después de resultar elegido en una discutida elección presidencial, se ha desatado una violencia brutal entre cárteles de la droga y entre éstos y el Estado. Desde entonces la guerra ha provocado más de 10.000 muertos y una intervención brutal del Estado. La intervención del ejército se justificaba por la corrupción de la policía, pero todo parece indicar que aquél se comporta como un cártel más peleando por su cuota de mercado, como acusaba a principios de año el subcomandante Marcos. Un reciente reportaje del periodista Charles Bowden, publicado en la revista Mother Jones, parece darle la razón.
Guerra contra determinados consumidores en el norte, guerra por el negocio en el sur.
————–
Tomado del blog del autor:http://www.javierortiz.net/voz/samuel/


