Empecemos con un cuento. Había una vez un pedagogo que salió de viaje y se perdió en el desierto. Caminó y caminó sin encontrar ni casas ni alimentos y al cabo de algunos días estaba tan cansado y tenía tanta hambre que se sentó en el suelo y se puso a hablar con las piedras […]
Empecemos con un cuento.
Había una vez un pedagogo que salió de viaje y se perdió en el desierto. Caminó y caminó sin encontrar ni casas ni alimentos y al cabo de algunos días estaba tan cansado y tenía tanta hambre que se sentó en el suelo y se puso a hablar con las piedras que lo rodeaban. Las adulaba, las amonestaba, las aleccionaba con convicción y paciencia. Llevaba así muchas horas cuando acertó a pasar por allí un hada, a la que llamó la atención el extraño comportamiento de nuestro hombre.
– ¿Qué estás haciendo? -le preguntó-.
El pedagogo la miró altivo, un poco molesto por la interrupción.
– Estoy educando a estas piedras para que se conviertan en panes.
– Eso te puede llevar mucho tiempo -respondió el hada-. Con esto lo harás más deprisa.
Y sacó de su zurrón una varita mágica.
El hombre, furioso y despechado, le respondió:
– Soy un ser racional. No creo en la magia.
Y, volviendo la cabeza, siguió explicando a tres pequeñas rocas la composición molecular de la harina.
No puede haber cuentos sin magia. Había una vez un niño que, huyendo de un ogro, detuvo su carrera y se puso a educar a sus botas para que volasen. Había una vez una doncella desgraciada, anhelante de abrazos, que se pasó la vida educando a una rana para que se transformase en un príncipe. Había una vez una esclava maltratada que dedicaba todos los días varias horas, junto a la chimenea, a educar a sus vestidos para que se cubriesen de oro, a educar a una calabaza para que se convirtiese en carroza y a educar a dos ratones para que se convirtiesen en dos apuestos cocheros. Así no se hacen los cuentos. Podemos imaginar muy bien el triste final de estas historias y la frustración radical de los lectores. 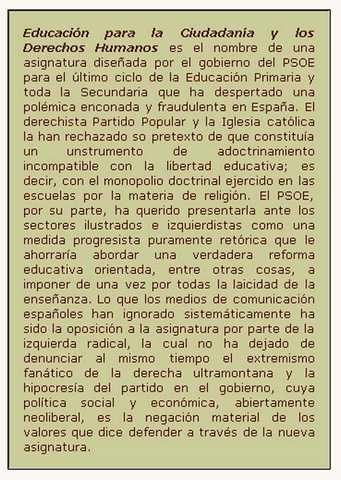
Mucho más irracional que la magia es creer que se va a alcanzar lo imposible sin ella. De hecho, en la discusión entre el PP y el PSOE sobre la asignatura de «Educación para la ciudadanía» (véase el recuadro), el PP tiene todas las ventajas: cree abiertamente en la magia o, al menos, en las varitas -es decir, en la religión y en la represión- mientras que el PSOE cree o finge creer que se puede hacer un cuento convincente sin intervenciones taumatúrgicas o peripecias sobrenaturales. En todo caso la discusión tiene para ambos la ventaja de dejar fuera la verdadera cuestión, que no es la de la «asignatura de ciudadanía» sino la de la ciudadanía misma.
En 1765, en el artículo correspondiente de la Enciclopedia, bisagra intelectual entre dos regímenes y dos épocas, el ilustrado Diderot aclaraba que «el nombre de ciudadano no es adecuado para quienes viven sojuzgados ni para quienes viven aislados; de donde se deduce que los que viven completamente en estado de naturaleza, como los soberanos, y los que han renunciado definitivamente a este estado, como los esclavos, no pueden ser considerados nunca como ciudadanos». Y esto precisamente -añade el filósofo francés- porque lo que distingue al «ciudadano» del «súbdito»es que «el primero es un hombre público y el segundo es un simple particular». En el orden privado, entre particulares , la relación es siempre de «subditaje» mientras que el acceso a la ciudadanía es inseparable de la «civilización» de los humanos, entendiendo el término «civilización» en el mismo sentido que Antoni Domènech, no como opuesto a «barbarie» sino a «domesticación». Lo contrario de un hombre público, de un «ciudadano» o «civilizado», es un «doméstico» o «domesticado». Allí donde el soberano es el rey, todas las relaciones son relaciones privadas; cada miembro de la sociedad se sujeta individualmente a la voluntad del monarca, a partir de cuyo arbitrio el país entero deviene una gran familia; es decir -en su sentido original- un conjunto de fámulos , «domésticos», «servidores», «criados». Allí donde, como en la antigua Grecia, la ciudadanía es limitada a los varones libres, los lugares que quedan fuera del espacio público, como recintos puramente privados, son el gineceo y la ergástula, donde la mujer y el esclavo subvienen a la pura reproducción de la vida en su calidad de particulares aislados y sometidos. Lo que en todo caso comprendieron bien los griegos, como también lo comprendieron los revolucionarios jacobinos, es que el proceso de «civilización» es en realidad la lucha contra la «domesticidad» de las dependencias particulares y que el acceso al espacio público no es el resultado de la adquisición de «valores» éticos o culturales (que los esclavos y las mujeres, en la antigua Grecia, compartían con los ciudadanos libres) sino de la adquisición de recursos materiales. Por contraste con los «individuos», que dependían casi biológicamente del marido o del amo para sobrevivir, la condición de la ciudadanía (a partir, al menos, de Clístenes) fue siempre la autarquía económica: los derechos civiles y políticos se desprendían naturalmente de la propiedad sobre los medios de producción (en este caso la tierra). Para salir del ámbito doméstico de las relaciones particulares -la casa y la ergástula, la familia y la fábrica- es necesario ser «dueño de uno mismo» y esto, paradójicamente, implica sustraerse al orden de los intercambios individuales -propios de la esclavitud y el patriarcado, regímenes de aislamiento y sumisión- para participar de la riqueza pública y general. Por eso es posible concebir el estatuto de ciudadanía sin verdadera democracia, como en la antigua polis ateniense o en las sociedades liberales censitarias; y por eso, a la inversa, la democracia sólo puede establecerse a partir de la generalización de las condiciones materiales de la ciudadanía. Podemos imaginar perfectamente un régimen social en el que los esclavos escogieran mediante votación a sus amos o las mujeres eligieran a sus violadores domésticos y en el que, sin salir nunca de casa , sin que sus acciones fuesen jamás políticas ni adquirir jamás la dignidad ciudadana, esclavos y mujeres reprodujesen voluntariamente una relación de «subditaje». El ser humano deja de ser «súbdito» para convertirse en «ciudadano» a través, no del derecho al voto o del adoctrinamiento «humanitario», sino del disfrute rutinario de ciertas garantías materiales: alimentación, vivienda, salud, instrucción y -claúsula de todas ellas- propiedad sobre los medios de producción (sobre eso que en otras ocasiones he llamado «bienes colectivos» para distinguirlos de los «universales» -el arte o la Tierra misma- y los «generales» -el pan o la ropa).
Sólo una alucinación ideológica ha podido convencernos de que el capitalismo es la vía natural, y la única posible, a la ciudadanía general. Precisamente el mercado capitalista se concibe a sí mismo como una suma de intercambios aislados y particulares, las dos características que Diderot atribuía a la relación de «subditaje», y sólo es capaz de aprehender a los hombres, por tanto, en su condición de aislamiento y particularidad. El mercado únicamente reconoce «simples hombres privados», en permanente estado de naturaleza, que establecen relaciones particulares -sin embargo- en un medio social histórica y estructuralmente construido a partir del despojamiento desigual. Estos sujetos ficticios son formalmente dueños de sí mismos allí donde de hecho sólo pueden «contratar» su redomesticación; allí donde sólo entran precisamente después de renunciar a la ciudadanía misma y para negociar su condición de súbditos mediante un contrato privado. El mercado, como la monarquía, generaliza el orden doméstico, el orden de los domesticados, la extensión y hegemonía de los vínculos familiares sin necesidad de una legitimación exterior sobrenatural o mitológica: precisamente ese régimen imaginario en el que los esclavos eligen a sus amos y las mujeres a sus violadores. En este contexto, la ciudadanía o «politeia» se convierte en una combinación de «politesse» y «policía»; es decir, en un régimen de domesticación en el que los ricos, alternativa o simultáneamente, educan y reprimen a los pobres. En cuanto al ámbito público, también ha sido completamente despolitizado o domesticado, identificado con la exhibición en televisión del gineceo y la ergástula: lo que -fraudulenta inversión- llamamos «publicidad» para designar la invasión totalizadora del espacio común por parte de los intereses y los deseos privados.
Tras derrotar al jacobinismo republicano, el capitalismo hizo lo mismo que la Roma imperial y por motivos parecidos: urgida por su propio crecimiento y por la presión popular, extendió la ciudadanía formal al mismo tiempo que despojaba ininterrumpidamente a los humanos de sus condiciones materiales de existencia. Se ajustó así el concepto de ciudadanía al nuevo instrumento de gestión de la vida económica: el Estado-Nación. Como recuerda el jurista italiano Danilo Zolo en un libro de título elocuente ( De ciudadanos a súbditos ), el término «ciudadano» dejó de oponerse a «súbdito» para oponerse sencillamente a «extranjero». Uno ya no es un «civilizado» universal, depositario de derechos materiales de los que se desprende naturalmente el ejercicio de derechos civiles y políticos, sino un «ciudadano español» o un «ciudadano francés», cuyos derechos aleatorios están sujetos al intercambio desigual de la economía global capitalista y se definen contra los derechos del «ciudadano senegalés» o el «ciudadano boliviano». En un contexto de soberanía desigual, en el que la «españolidad» -por ejemplo- deriva sus relativas ventajas cívico-políticas (incluida la de viajar libremente por el Tercer Mundo) de su agresividad neocolonial, basta poner, uno al lado del otro, al turista y al inmigrante para calibrar toda la inconsistencia e injusticia de la «ciudadanía nacional». El inmigrante, en efecto, es el no-ciudadano por excelencia, no sólo el doméstico voluntario sino el «bárbaro» irrecuperable; no ya el súbdito familiar sino el in-humano extraño e inasimilable. Bajo el capitalismo, nuestras ciudades están habitadas por seres humanos doblemente «incivilizados»: los «domésticos» nacionales, que negocian en privado su derecho a la existencia como súbditos precarios, y los «bárbaros» extranjeros, individuos puros que entran en el mercado sin posibilidad de negociación, privados al mismo tiempo de nacionalidad y de palabra. El retroceso creciente de las libertades formales se inscribe en el marco muy funcional de una guerra entre «domesticados» y «bárbaros»; es decir de una guerra cada vez más agresiva, no por la ciudadanía, sino entre no-ciudadanos.
La ciudadanía no se adquiere en la escuela ni leyendo la Constitución ni votando cada cuatro años a un nuevo amo o a un nuevo violador. No se puede educar para la ciudadanía como no se puede educar para la respiración o para la circulación de la sangre. Al contrario, la ciudadanía misma es la condición de todo proceso educativo como la respiración y la circulación de la sangre son las condiciones de toda vida humana. A la escuela deben llegar ciudadanos ya hechos y la escuela debe educarlos para la filosofía, para la ciencia, para la música, para la literatura, para la historia. Es decir -por citar a Sánchez Ferlosio- debe «instruirlos» en el patrimonio común de un saber colectivo y universal. Mientras el mercado produce materialmente súbditos y bárbaros de manera ininterrumpida, se exige a los educadores que, a fuerza de discursos y «valores», los transformen en ciudadanos. La escuela, verdadera damnificada del proceso de globalización capitalista, se convierte así en el chivo expiatorio del fracaso estrepitoso, estructural, de una sociedad radicalmente «incivilizada». Se le reclama que eduque para la libertad, que eduque para la tolerancia, que eduque para el diálogo mientras se entrega a la Mafia la gestión de las montañas y los ríos, el trabajo, las imágenes, la comida, el sexo, las máquinas, la ciencia, el arte. Educados por las Multinacionales y las leyes de extranjería, por el trabajo precario y el consumo suicida, por la Ley de partidos y la televisión, reducidos por una fuerza colosal a la condición de súbditos -de piedras, ratones y calabazas-, la escuela debe corregir con buenas palabras los egos industriales fabricados, como su función económica y su amenaza social, en la forja capitalista.
¿Enseñar anti-racismo e integración? El gobierno español firma la expulsión de ocho millones de inmigrantres de la Unión Europea. ¿No es ese gesto mucho más educativo?
¿Enseñar Estado de Derecho? Solbes, ministro de Economía, nos dice que «no soy partidario de grandes leyes que den reconocimiento de derechos para toda la vida». ¿No son estas declaraciones, y la «liberalización» económica que las acompaña, mucho más influyentes que un artículo de la Constitución?
¿Enseñar no-violencia y tolerancia? EEUU, el país más «democrático» del mundo, invade Iraq por televisión y tortura a sus habitantes en directo. ¿No es esta una demostración mucho más convincente de que la violencia en realidad es útil?
¿Enseñar espíritu deportivo de participación? Una sola carrera de fórmula-1 (fusión material de rivalidad bélica, ostentación aristocrática y competencia interempresarial) enseña más que 4.000 libros de filosofía.
¿Enseñar igualdad y fraternidad? Seis horas de publicidad al día condicionan nuestra autoestima al ejercicio angustioso, pugnaz, de un elitismo estándar.
¿Enseñar respeto por el otro? Basta cualquier concurso de televisión para comprender que lo divertido es reírse de los demás y lo emocionante es verlos derrotados y humillados.
¿Enseñar solidaridad? El mercado laboral y el consumo individualizado convierten la indiferencia en una cuestión de supervivencia cotidiana.
¿Enseñar respeto por el espacio público? Las calles, los periódicos, las pantallas, están llenas de llamadas publicitarias a hacer ricas a unas cuantas multinaciones y a matar a decenas de miles de personas en todo el mundo.
¿Enseñar la resolución dialogada de los conflictos? Leyes, detenciones, torturas, periodistas y políticos dejan claro en todo momento que con «terroristas» no se habla ni se negocia.
¿Enseñar humanitarismo, compasión, dignidad, pacifismo? En agosto de 2007 siete pescadores tunecinos fueron detenidos, aislados y procesados, de acuerdo con las leyes italianas y europeas, por haber socorrido a inmigrantes náufragos a la deriva. Ningún discurso humanitario puede ser tan decisivamente pedagógico.
Hemos entregado la infancia a Walt Disney, la salud a la casa Bayer, la alimentación a Monsanto, la universidad al Banco de Santander, la felicidad a Ford, el amor a Sony y luego queremos que nuestros hijos sean razonables, solidarios, tolerantes, «ciudadanos» responsables y no «súbditos» puramente biológicos. El mercado capitalista nos trata como piedras, ratones y calabazas y luego pedimos a los maestros y profesores que nos conviertan en humanos «civilizados». Nada tiene de extraño que cada vez menos gente crea en los discursos y cada vez más gente crea en Dios. Si aceptamos el capitalismo, si no acometemos una verdadera transformación que asegure que a la escuela llegan ciudadanos y no súbditos, el futuro -incluso electoralmente- es de los fanáticos, los fundamentalistas y los fascistas. Como ya lo estamos viendo.
Fuente: HERRIA-2000, julio de 2008 (Ekal Herria).


