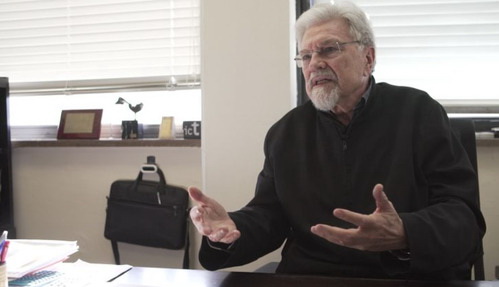En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Salvador López Arnal entrevista a Albert Corominas, catedrático emérito de la Universitat Politècnica de Catalunya, miembro del Comité de Estudiantes del PSUC de 1964 a 1966 y, posteriormente, responsable de enseñanza de dicho partido, antes de incorporarse a su Comité Ejecutivo en 1981.
Salvador López Arnal.- ¿Conociste personalmente a Manuel Sacristán?
Albert Corominas.- Sí. Aunque Sacristán imponía por su rigor y su capacidad dialéctica, era una persona muy accesible, tanto para sus alumnos, por supuesto, como para los estudiantes activos en el movimiento universitario y en particular para los del PSUC. Así, se le podía pedir consejo o que participara en alguno de los muchos actos que se organizaban en la universidad en aquellos años. En mi caso, como delegado de la escuela de ingeniería industrial de Barcelona y miembro del comité del PSUC en la universidad tuve con él diversos contactos. Después, principalmente con motivo de los debates sobre la sindicación en el sector de la enseñanza y en la constitución del Centre de Treball i Documentació.
Salvador López Arnal.- Sin embargo, se ha dicho en ocasiones que Sacristán era «muy duro» en el trato político, muy intransigente.
Albert Corominas.- No tuve ocasión de verificar este supuesto. Mis contactos con él tuvieron siempre un carácter digamos funcional, es decir, se referían a hacer algo relacionado con una línea sobre la que había un acuerdo previo (constituir el SDEUB o el sindicato de enseñanza de CCOO). Otra cosa debían de ser los debates en el Comité Ejecutivo o el de Intelectuales, pero yo no coincidí con Sacristán en ninguno de ellos y no puedo aportar un testimonio personal.
No obstante, sus intervenciones públicas en actos y asambleas y sus escritos prueban que las posiciones claudicantes o faltas de rigor daban lugar a respuestas sacristanianas apabullantes, que tal vez no resultaran muy agradables a quien las había provocado. Pero en todo caso sin detrimento de la gran consideración con que trataba a todas las personas que no tuviera por enemigas declaradas de la clase trabajadora.
Salvador López Arnal.- Como has señalado, fuiste miembro del Comité de Estudiantes del PSUC a mediados de los años sesenta, un comité muy importante en la fundación del SDEUB, el Sindicato Democrática de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. ¿Qué papel jugó Sacristán en aquel proceso?
Albert Corominas.- Antepongo una pequeña aclaración. De hecho, aunque se llamaba Comité de Estudiantes, era el comité universitario del PSUC, ya que la organización de este partido en lo que se denominaba el distrito de Barcelona incluía solamente estudiantes universitarios.
Efectivamente, la constitución del SDEUB fue un momento singular en un proceso que, vertebrado por una línea política y una organización que la impulsaba, el PSUC, fue madurando durante años, como el propio Sacristán subrayó en más de una ocasión.
En aquella etapa, Sacristán tuvo un papel importante como referente intelectual, político y moral del estudiantado comunista, en primer lugar, pero también de estudiantes progresistas o meramente demócratas. El rigor y el interés de sus clases destacaban en el contexto de miseria académica y cultural hasta el punto de que atraían estudiantes procedentes de otros centros. Gozaba también del respeto de la inmensa mayoría del profesorado, sin más excepciones significativas que aquellas autoridades académicas cuya función principal consistía en obrar activamente como instrumentos de la represión franquista. Su militancia política en el PSUC era bien conocida incluso por la policía y estaba siempre donde podía y consideraba que debía estar, es decir, en toda actividad antifranquista que se organizara, incluida su asistencia a la protesta por el asesinato de Julián Grimau, en 1963, en la que fue detenido, junto con otros militantes comunistas.
Un momento singular de la acción política de Sacristán en la universidad fue su conferencia «Studium generale para todos los días de la semana», pronunciada en la Facultad de Derecho en marzo de 1963, y cuyo texto se incluye en el volumen III (Intervenciones políticas) de Panfletos y materiales. Se trata de una reflexión sobre la especialización y la fragmentación del saber que desemboca en un llamamiento a la militancia como actividad integradora, como «la única manera de ser de verdad un intelectual y un hombre de lo que Goethe llamó la armonía de la existencia humana sin amputaciones sociales».
Salvador López Arnal.- Te interrumpo. Eras entonces muy joven, pero ¿pudiste asistir a la conferencia? ¿Conociste a José Ramón Figuerol, el estudiante de Derecho a cuya memoria dedicó Sacristán su intervención?
Albert Corominas.- Sí. Iba a decir que tuve la suerte de asistir, pero no se trató exactamente de una suerte, porque la información de que se iba a celebrar aquel acto circuló organizadamente en el PSUC universitario y su entorno y, desde luego, no nos lo íbamos a perder. Creo que fue entonces cuando vi por primera vez a Sacristán y de aquella conferencia tengo todavía, tantos años después, un recuerdo imborrable.
No conocí a José Ramón Figuerol ni sé qué relación tuvo con Sacristán. Fue un estudiante muy activo en el movimiento universitario de los años cincuenta. De origen falangista, tuvo un papel destacado en la fundación del SUT (Servicio Universitario del Trabajo) en Barcelona, participó en grupos de inspiración católica, como «El grano de mostaza», y fue uno de los estudiantes detenidos a raíz de la Asamblea Libre que tuvo lugar en febrero de 1957 en el paraninfo de la Universidad de Barcelona.
Salvador López Arnal.- Estábamos en el acto de constitución del SDEUB…
Albert Corominas.- Seguramente, el acto de constitución del SDEUB habría sido distinto y no habría tenido tanto impacto sin la presencia de Sacristán y otros profesores y trabajadores de la cultura que apoyaban al movimiento estudiantil. Pero este tenía una dinámica propia. Aunque entonces Sacristán era miembro del Comité Ejecutivo del PSUC, su relación con los miembros del Comité de Estudiantes no tenía carácter orgánico.
Su contribución más directa, y de suma importancia, a la creación del SDEUB fue el manifiesto «Por una Universidad democrática».
Salvador López Arnal.- Sobre el manifiesto quería preguntarte. Está escrito por Sacristán, recogiendo, así se ha dicho, propuestas y sugerencias de diversos colectivos. ¿Qué destacarías a día de hoy de ese texto, unos 60 años después de su aprobación?
Albert Corominas.- No sé si alguien recuerda en qué consistieron tales propuestas y sugerencias. En todo caso, no se trata, como ha sido dicho, de que Sacristán tuviera un papel muy importante en la elaboración del manifiesto, sino de que este fue obra de Sacristán. Lo cual está claro, aunque sólo sea por dos motivos: en primer lugar, porque se publicó también en el mencionado volumen III de sus Panfletos y materiales; y también porque ni la dirección del movimiento democrático universitario ni la del PSUC en la universidad estaban en condiciones de escribir un texto como aquel.
Y no sólo por sus características formales, sino principalmente por su contenido. El movimiento estudiantil tenía un carácter antifranquista y luchaba por una universidad democrática, contra la que configuró el franquismo en la posguerra y en particular contra uno de sus residuos anacrónicos, el falangista Sindicato Español Universitario, el SEU. Pero en el manifiesto la antagonista de la universidad democrática no es la universidad que había resultado de la combinación del fascismo con el nacionalcatolicismo, sino la universidad tecnocrática, «una institución de puro rendimiento técnico, indigna del nombre de Universidad», que se encontraba en una fase de gestación, pero que el sistema aún no había dado a luz.
Aquí no cabe un análisis detallado del manifiesto, pero sí se puede destacar, en un contexto universitario en que la investigación tenía muy poca presencia y estaba sujeta a limitaciones derivadas de la ideología del régimen, la defensa de la libertad de investigación y de la participación de la universidad en la elaboración de la política científica.
Muchos de los objetivos planteados en el manifiesto se fueron alcanzando, dentro y fuera del ámbito universitario. Pero no se puede decir que nuestro sistema universitario sea democrático, porque, como dice el manifiesto, para ello «debe dejar de ser un privilegio reservado a las clases económicamente altas» y aunque se ha avanzado en esta línea tales clases siguen sobrerrepresentadas en el sistema, con el agravante de que las universidades privadas, con muy altos precios de matrícula, van ganando peso aceleradamente en el conjunto del sistema.
Sabe mal tenerlo que reconocer, pero la vía tecnocrática se ha ido imponiendo de la mano de la mercantilización y, en parte como su consecuencia, de la progresiva falta de compromiso de la mayor parte del sistema universitario con los problemas de nuestra sociedad. A ellos se refiere el manifiesto cuando describe la universidad tecnocrática como aquella que perdería «todo horizonte cultural, moral, ideal y político».
Salvador López Arnal.- Un año antes de la constitución del SDEUB, Sacristán fue expulsado de la Facultad de Economía y Empresa vía no renovación de su contrato laboral. No fueron pocas las protestas estudiantiles ante el acto represivo del rector García-Valdecasas, en connivencia con instancias policiales. ¿Qué recuerdas de todo aquello?
Albert Corominas.- Después de las grandes movilizaciones universitarias en Madrid, en febrero de 1965, el gobierno se preparó para reprimir el movimiento. Francisco García-Valdecasas, nombrado rector de la Universidad de Barcelona, no renovó el contrato de profesor a Manuel Sacristán y nombró para sustituirlo a Francisco Canals, filósofo y teólogo tomista, que en el mes de abril de 1966 intentó dar clase frente al boicot de la numerosa vanguardia de Económicas, del que resultó la expulsión del distrito de cuarenta estudiantes.
Salvador López Arnal.- Tú también has destacado un texto, surgido de varias conferencias, publicado unos cuatro años después: «La Universidad y la división del trabajo». ¿Cuál era la finalidad de este segundo escrito? ¿Sigue teniendo aristas de interés para nosotros en esta tercera década del siglo XXI?
Albert Corominas.- Sí, sigue teniendo mucho interés, pese a que una parte de este trabajo no es fácil de interpretar, ya que polemiza, con una dialéctica aplastante, sobre unas propuestas relativas a la abolición de la universidad como condición necesaria para superar la división del trabajo que en el propio texto sólo están implícitas y que ahora mismo podríamos considerar trasnochadas, características en todo caso de un izquierdismo infantil propiciado por la radicalización del movimiento en un contexto de intensa represión y de fascinación acrítica por el Mayo del 68 francés.
Pero, como decía, tuvo y sigue teniendo mucho interés. La división del trabajo y la fragmentación del saber ya fueron protagonistas del Studium generale, como he comentado anteriormente, lo que muestra la importancia que les otorgaba Sacristán.
Apunto sólo, entre las cuestiones que se tratan en el texto, las tres siguientes:
En primer lugar, la discusión sobre la crisis y las funciones de la universidad, que se basa en una amplia y bien seleccionada bibliografía. Ahora mismo, sigue siendo útil como introducción a la literatura sobre el tema y, en particular, por sus comentarios al célebre opúsculo Misión de la Universidad, de José Ortega y Gasset. Especialmente útil resulta su crítica destructiva del mito de la universalidad de la universidad, basado en un equívoco lingüístico que Sacristán desmonta al recordar que universitas originalmente significaba gremio, es decir, la particularidad, un conjunto de individuos que gozaban de determinados privilegios, y que las primeras universidades europeas se crearon para la enseñanza de profesiones.
El discurso nostálgico sobre una universidad universal que nunca existió y que no parece que vaya a existir jamás ha sobrevivido a todos los cambios que han experimentado los sistemas universitarios en todo el mundo. Curiosamente, goza de gran predicamento entre autores reaccionarios que añoran una universidad a la que solamente asistían cuatro privilegiados y también entre profesores de izquierdas que lo defienden para oponerse a la mercantilización de la enseñanza superior y a la trivialización de sus contenidos. En cualquier caso, la prédica de una universidad medievalizante, formada por una comunidad de gente pensante dedicada incansablemente a buscar la verdad, noble tarea de la que no puede ser distraída bajo ningún concepto, no conduce desde el punto de vista de la izquierda a parte positiva alguna.
La segunda de las tres cuestiones a que he aludido es una breve reflexión sobre lo que el autor considera «uno de los fenómenos más perversos de la cultura capitalista moderna», a saber, «el carácter parasitario de una buena parte de la ‘investigación’ científico-experimental, determinada por la necesidad de ‘publicar’ para ganar cátedras, becas, honores en la carrera universitaria». Una reflexión que en los años sesenta, en una universidad donde la investigación constituía una rara avis, parecía ser más una premonición que una descripción, pero que tiene ahora plena actualidad y una dimensión difícil de imaginar hace ya más de medio siglo.
Como la cita concierne sólo a la «investigación» científico-experimental, Sacristán se refiere a continuación al «carácter casi exclusivamente gremial de la mayoría de las tesis doctorales en letras», sin que por ello equipare, desde este punto de vista, ambos ámbitos del saber, ya que termina esta parte del discurso con una sentencia llamativa por su rotundidad y que, a falta de datos, parece controvertible: «Pero las clases trabajadoras pagan más caramente el breve ‘paper’ ocioso del físico o biólogo que la tesis gruesa e inútil del literato».
Finalmente, tercera cuestión, la estratificación de los títulos como una estrategia capitalista, frente a la ampliación cuantitativa y cualitativa del acceso a la universidad, para mantener el principio jerárquico en la división del trabajo. ¡Y esto en un texto de finales de los sesenta, cuando en España no había indicios que apuntaran en esta dirección!
Salvador López Arnal.- En la primera parte de este texto, como tú mismo has señalado, Sacristán comenta y critica «Misión de la Universidad» de Ortega. Sin embargo, no fue menor su interés por la obra orteguiana a lo largo de los años. ¿Por qué ese interés por un filósofo a veces muy conservador?
Albert Corominas.- No sólo a veces.
Marx también se interesó por la obra de Hegel. Quiero decir, no me parece excepcional que un pensador se interese por la obra de otros con ideas muy distintas e incluso opuestas, aunque sea para criticarla.
En el caso de la relación de Sacristán con la obra de Ortega no tengo información sobre los motivos de su interés, pero conjeturo que puede derivarse de la prominencia de Ortega en el erial de los años de formación del joven Sacristán.
Específicamente, lo que me resulta algo desconcertante en el texto de que estamos hablando es la falta de contundencia en la crítica al ensayo orteguiano. Por supuesto, hay en este muchos elementos interesantes, curiosos o incluso divertidos (como la referencia a los que llama pelafustanes o sinsontes, parvenus de la investigación que ni siquiera se saben la asignatura). Pero, en mi opinión, haría falta acabar de una vez por todas con el prestigio de que goza un texto irritante ya desde su título (la Universidad, con mayúsculas, no tiene unas funciones, sino una misión) y falto de consistencia (porque no encuentra la forma de articular la enseñanza de lo que llama la profesión de mandar con la de la cultura y la enseñanza profesional). Por añadidura, no sólo no consigue situar el papel de la ciencia en la actividad universitaria, sino que dice, sin justificarlas en modo alguno, auténticas barbaridades sobre los científicos («con notoria frecuencia el verdadero científico ha sido, hasta ahora al menos, como hombre, un monstruo, un maniático, cuando no un demente», reza, ni más ni menos, el célebre ensayo).
Lo de enseñar a mandar, es decir, la función de la universidad como generadora de hegemonía, merecería una reflexión particular. Cuando Ortega pronunció su conferencia, a la universidad sólo accedían, con excepciones contadísimas, las personas que por su estatus socioeconómico ya estaban predestinadas a mandar y que en la universidad aprendían una profesión que les permitía hacerlo con un mayor conocimiento de causa o revestirse con un barniz de respetabilidad. Ahora mismo, en las universidades se enseñan profesiones, pero las personas que consiguen titularse no están destinadas necesariamente a mandar, porque no puede ser que en una sociedad capitalista mande tanta gente. Otra cosa es que la titulación universitaria implica una estratificación social, incluso en el seno de las propias clases trabajadoras. Ciertamente, para aprender a mandar parece que es útil estudiar en algunas universidades selectas, como la de Harvard, o en una escuela de negocios de prestigio, porque así haces networking y atiborras el móvil con teléfonos de gente interesante para llegar a ser influyente y forrarse.
Pero me parece que me estoy alejando del tema y paro aquí.
Salvador López Arnal.- No te estás alejando del tema, en absoluto. Muchas gracias por su reflexión, muy sacristaniana por cierto.
Años después coincidiste con Sacristán en la fundación de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. La dirección del Partido y la dirección del CCOO no estaban en vuestra onda. ¿Cuáles eran los temas en discusión? ¿Qué papel jugó Sacristán en esta ocasión?
Albert Corominas.- Sí, durante algunos años después de la muerte de Franco estuvo muy vivo, en el seno del PSUC, el debate sobre la sindicación en el sector de la enseñanza (y, en paralelo, sobre la de técnicos y cuadros). ¿Integración en el sindicato de clase o sindicato de ramo?
A esta distancia temporal, puede parecer sorprendente que se produjera este debate, pero ya entonces nos lo pareció a más de uno. Se explica por el hecho de que en los años que precedieron al estallido del PSUC, y por causas que no cabe analizar aquí, coexistían en este partido lo que eufemísticamente se podría denominar distintas sensibilidades, pero que en realidad eran proyectos políticos más bien inmiscibles, como se vio en el 5º Congreso, en 1981.
Ciertamente, la dirección del Partido parecía inclinarse por el sindicato de ramo, pero no llegó a zanjar la cuestión. Sacristán tomó la iniciativa de promover la afiliación a CCOO del personal de todos los sectores de la enseñanza. Si no recuerdo mal, habilitó, en su propio domicilio, en 1977, una mesa para proceder formalmente a la expedición de los documentos correspondientes.
No era una cuestión baladí. La opción se basaba en la consideración como trabajadoras de todas las personas, docentes y no docentes, involucradas en la enseñanza. Un sindicato de clase no es o no debería ser un mero agregado de sindicatos de ramo dedicados cada uno en la defensa de sus intereses específicos, sino una organización que, desde cada sector, además de defender, por supuesto, tales intereses lo haga siempre sin perder de vista los del conjunto de la clase.
La cosa no acabó aquí, pero la constitución de este núcleo inicial de CCOO en el sector de la enseñanza tuvo importancia en la configuración, en el PSUC, básicamente a través de su Comisión de Enseñanza a lo largo de 1979-1980, de una mayoría favorable a la sindicación de clase y favorable también al apoyo a la enseñanza pública, frente a la opción de centros privados progresistas.
Salvador López Arnal.- Coincidistéis también en la constitución del Centre de Treball i Documentació (CTD). ¿Qué fue el CTD? ¿Qué papel desempeñó Sacristán en esta asociación?
Albert Corominas.- El CTD fue fundado en 1976 por un grupo de personas de izquierdas, mayoritariamente militantes o ex militantes del PSUC, con el objetivo de llevar a cabo análisis y debates sociales y políticos no sujetos a las reglas propias de la disciplina de un partido, como una contribución a las luchas emancipadoras en el nuevo marco político que se iba configurando tras la muerte de Franco. A lo largo de los años, el CTD tuvo mucha actividad, como en particular con motivo del referéndum para la salida de España de la OTAN, en que el CTD, vertebrado entonces por Octavi Pellissa, fue una referencia principal.
Sacristán formo parte del núcleo fundador del Centre, pero hasta donde yo sé no tuvo después, ocupado en otros proyectos, una participación significativa en la vida del CTD.
Salvador López Arnal.- Se ha dicho en ocasiones que Sacristán fue un gran, un formidable filósofo, pero un mal político, un político poco realista. ¿Qué te parece esta consideración?
Albert Corominas.- Nos han sobrado políticos demasiado realistas.
En todo caso, nunca se me había ocurrido que Sacristán hubiera sido poco realista como político. En mis años como estudiante universitario en Barcelona, como he comentado al principio de esta entrevista, Sacristán contribuyó con su actividad y sus consejos a impulsar un movimiento que, pese a las dificultades del contexto en que se desarrollaba, alcanzó logros políticamente relevantes. Impulsó, a partir de una sólida base teórica, las CCOO en la enseñanza. Se dio cuenta, antes que muchos otros, de la inviabilidad el sistema soviético como instrumento emancipador, detectó precozmente la importancia de la ecología y el feminismo, que no formaban parte del bagaje político y cultural del movimiento obrero, e impulsó, con Giulia Adinolfi y un notable grupo de discípulos y colaboradores, la reflexión y el debate sobre estas cuestiones, siempre en la perspectiva de la confluencia de las corrientes verde y violeta con la veterana corriente roja.
En un ámbito político, el de la izquierda anticapitalista (y, por consiguiente, revolucionaria), que no se encuentra en su mejor momento histórico, la huella política de Sacristán ha sido y es profunda y positiva, No puede decirse lo mismo de muchos políticos profesionales presuntamente realistas, que confundieron o confunden el realismo con el tacticismo, el vuelo bajo y la renuncia a cualquier objetivo que implique realmente un paso hacia la superación del sistema.
Salvador López Arnal.- También se ha comentado que sus posiciones políticas lastraron y marcaron sus reflexiones filosóficas. Fue demasiado político por así decir en su filosofía. ¿Coincides con esta apreciación?
Albert Corominas.- En las primeras lecciones de filosofía que recibí en el bachillerato aprendí que la ética es un componente de la filosofía. Una reflexión filosófica seria no puede dejar de desembocar, por acción o por omisión, en algún tipo de conclusión política. Otra cosa es que una dedicación a la política como la de Sacristán no favoreciera precisamente su carrera académica o que le quitara tiempo para desarrollar una obra más extensa.
Salvador López Arnal.- ¿Se recuerda suficientemente la obra y praxis de Sacristán en nuestro país? ¿Qué opinión te merecen los actos que se están celebrando con ocasión del centenario de su nacimiento?
Albert Corominas.- Por lo visto hasta ahora con ocasión del centenario de su nacimiento, la obra de Sacristán sigue despertando un gran interés, lo cual indica que nos habla de los problemas de ahora mismo y de sus precedentes. No creo que pueda haber muchos pensadores que, tantos años después de su muerte, susciten tamaña atención entusiasta.
Claro que parte no menor del éxito se debe a las personas que con tanta eficacia habéis organizado jornadas y debates, escrito artículos y recuperado y editado textos de Sacristán. Gracias por todo ello.
Salvador López Arnal.- Gracias a ti por sus generosas palabras. ¿Quiere añadir algo más?
Albert Corominas.- No, me temo que ya me he extendido más de la cuenta.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.