Esta es la segunda entrega de la serie Defender y honrar la vida, de María Luna Mendoza.

Rebeldía prematura
Nací hace 70 años en Ocaña, Norte de Santander, una tierra que tiene una larga tradición de luchas, de poetas y pintores; un pueblito que, pese a su pequeñez, cuenta con una Casa de la Cultura y un Conservatorio.
Mi padre, Carlos Trigos, es de origen campesino. Junto con más de una docena de hermanos creció en el campo, en las fincas donde mis abuelos cultivaban el café y la cebolla. Mi madre, Beatriz Torres, tenía un origen distinto: Hacía parte de una familia de intelectuales. Sus hermanos eran abogados y su padre escribía para el diario La Opinión de Cúcuta; tal vez de ahí venga mi vena de escritora.
Aunque pertenecían a universos totalmente distintos, mis padres lograron encontrarse y enamorarse. De su unión resultaron nueve hijos, pero mi mamá, siempre tan consentida, contaba como una niña más. Juntos decidieron criarnos en Ocaña. Allí mi papá construyó una casa que, por su tamaño, se convirtió en el sitio perfecto para las fiestas; por eso, como buena ocañera, nací y me crie bailando.
Mis hermanos y yo crecimos en medio de muchas comodidades, pero sobre todo, en medio de un ambiente de libertad, alegría y solidaridad muy grandes. Mi papá, siendo santandereano, jamás tuvo un gesto machista; por el contrario, valoró mucho las capacidades de sus hijas y no dudó en darnos alas para volar. Yo, por ejemplo, me tomé esa libertad muy en serio. Era apenas una niña cuando empecé a controvertir el orden y, de pantaloncitos cortos, me trepé a una bicicleta, algo que para la época era cuestión exclusiva de niños. Las vecinas le decían a mi mamá que me cuidara, no sea que me fuera a salir de sus manos… Ninguna de ellas imaginaba cuántas veces y en cuántos sentidos habría de subvertir el orden a lo largo de mi vida.
Con apenas tres años ingresé al colegio de las hermanas de La Presentación. Ahí aprendí a leer y a escribir, dos de las pasiones más grandes de mi vida. También lideré todos los grupos posibles; fui scout y formé un grupo de oración que, con los años, se convirtió en un colectivo juvenil. Mi inquietud por lo social fue precoz. Impulsada por las monjas y siendo tan solo una niña de primaria, solía visitar los sectores más pobres de Ocaña. Conocí desde muy temprano el rostro duro de la realidad y, desde muy temprano también, me sentí interpelada por toda esa pobreza con la que mis ojos se cruzaban en los barrios marginados del pueblo.
Opté por la vida religiosa, no por los conventos
A mitad del bachillerato me enviaron como interna a La Presentación de Bucaramanga, un colegio costoso que mi papá financió con sus ingresos de sastre-modisto. Fue ahí donde mi vocación por lo social se hizo más fuerte, más consciente, más aguda. Pero esa vocación no sería mi único descubrimiento: En el corazón de los barrios más míseros de Bucaramanga, descubrí que la vida religiosa era un buen camino para servir a los pobres; entonces, decidí hacerme monja.
En mi casa no lo podían creer, me decían que no iba a durar más de seis meses en el convento. ¿Cómo una jovencita a la que le gustaba el baile, que había vivido su infancia y su adolescencia en medio de tanta libertad, optaba por los hábitos? Todos se rehusaban a creerlo, pero yo estaba tan decidida que los fines de semana, cuando nos daban salida, prefería quedarme con las monjas en el internado.
La congregación de las Hermanas Dominicas de La Presentación es de origen francés. La historia de su fundadora, Marie Poussepin, era, quizá, una de mis mayores motivaciones. Su obra fundacional comenzó cuando recogió a las niñas huérfanas que había dejado la guerra de Flandes en el siglo XVII. Eso la condujo a renunciar a los claustros para conformar una cofradía religiosa activa, dinámica, que caminaría y actuaría de cara a los menos favorecidos y no de espaldas a ellos. Me parecía muy revolucionaria la idea de salir de los conventos para insertarse en la vida real, para tener contacto directo con los empobrecidos y luchar de su mano por la dignidad. ¡Estaba motivadísima, quería ser monja, pero no una monja de convento!
Era 1961 cuando decidí no regresar a mi casa; si regresaba era probable que no me dejaran volver a Bucaramanga. Me llevé una gran sorpresa cuando el 21 de noviembre de ese mismo año, día de la fiesta de las hermanas de La Presentación, mis padres llegaron al internado. No dijeron nada, no hubo un solo reproche. Con la mayor discreción me ayudaron a preparar el ajuar y me llevaron al convento La Turena. Estar ahí era un primer paso, un requisito. Debo admitir que me hacía falta la música, pero me las ingeniaba y siempre encontraba la solución. En el convento había un establo de vacas a las que les ponían música alegre para que dieran más leche. Yo me escapaba y me iba al establo junto con una compañera igual de loca a mí. Durábamos horas cantando y bailando merengue en medio de las vacas, sus mugidos y las cantinas de leche.
Bonjour, Paris!
Tal como mi familia lo había vaticinado, duré tan solo seis meses en La Turena. Salí de ahí, pero no precisamente porque haya decidido colgar los hábitos. En Francia pidieron que se intercambiaran religiosas latinoamericanas con europeas y yo quedé como candidata para continuar mi formación en ese país. Tenía apenas 17 años, estaba en los años efervescentes de la vida y no dudé en viajar. Para mi familia, por el contrario, era muy difícil que yo partiera tan rápido, tan lejos; sin embargo, nada me detuvo y me fui. Junto con trece compañeras más, tomé el barco Virginia de Churruca en Cartagena. En él iban más de cien mujeres y estudiantes cubanos a los que España les daría refugio para terminar sus estudios. Era 1962, plena Revolución Cubana. Yo no tenía muchas claridades políticas, pero admiraba el sentido de independencia de Cuba y me gustaba conversar con mis compañeros de viaje sobre la situación de su país.
Después de atravesar el atlántico, llegamos a Barcelona y tomamos un tren a París. La casa de formación quedaba en Turenne, una ciudad hermosa, llena de castillos, a escasos minutos de París. Nuestra casa había sido una fortaleza en el pasado, lo que le daba un toque de misterio a nuestra estancia. Todo era una novedad para mí. En ese momento, la educación religiosa estaba sufriendo grandes trasformaciones por influencia del Concilio Vaticano Segundo que animaba a la vida religiosa a salir de los conventos para insertarse en los procesos sociales que se gestaban con tanto furor. Teníamos un lujo de profesores de Historia, Filosofía y Literatura. Fue la época de las más intensas lecturas y dilemas filosóficos. Leí con mucha entusiasmo a Nietzsche, a Camus, a Jean Paul Sartre y a Simone de Beauvoir. Sus letras me revolucionaban por dentro, me permitieron cultivar como nunca mi pasión por la lectura y me ayudaron a reafirmar mi convicción profunda de servicio.
Viví en Francia durante diez años: de 1961 a 1971. Fueron años efervescentes. Viví la revolución estudiantil de París del 68, fui testigo de grandes cambios políticos, culturales, filosóficos; transformaciones que no dejaron de influir en la Iglesia. En el Instituto Católico de París, lugar donde estudié, me encontraba periódicamente con otros jóvenes latinoamericanos. Pasábamos horas enteras discutiendo sobre los movimientos revolucionarios que se gestaban en América Latina. Entonces, di mis primeros pinos en el campo de la Teología de la Liberación. Estando allá sucedió el asesinato de Camilo Torres. Los estudiantes de la Sorbona hicieron un entierro simbólico, una marcha a la que, por supuesto, asistí en primera fila.
El Diamante bumangués
Después de diez años en Francia, regresé a Bucaramanga. Llegué en un momento muy álgido de la historia del país. Anhelaba ser parte de esa historia, quería tomarla por las riendas, que no pasara sin que yo interviniera de alguna manera en ella.
Junto con una compañera que había vivido conmigo en Francia nos rehusamos a encerrarnos en el convento y pedimos que nos dejaran ir a vivir a un barrio popular. La respuesta por parte de las superioras fue un no rotundo. Aun no habíamos hecho los votos perpetuos y eso se convirtió en un impedimento. De todas maneras seguimos luchando hasta que al fin, después de todos los obstáculos posibles, nos dejaron ir a vivir a El Diamante, un barrio pobre de casitas pequeñas que el Instituto de Crédito Territorial había proveído.
Un año antes de nuestra llegada, habían abierto los INEM en Bucaramanga. Me postulé como docente y pasé. Eso también causó revuelo. Se suponía que una monja dominica debía enseñar en un colegio privado de niñas o en un internado y no en una institución oficial. Yo, sin embargo, quise romper con esa tradición, sumergirme en el pueblo, vivir como el pueblo y vibrar con el pueblo. Y por querer vivir así y no en el encerramiento, me negaron por primera vez los votos perpetuos.
Dos de las hermanas que vivían en El Diamante – una de ellas había llegado de Chile, huyendo de la dictadura militar- estudiaron Trabajo Social en la Universidad Industrial de Santander (UIS). Esto nos acercó al movimiento estudiantil, a las marchas, a los paros, a las revueltas; algo de lo que las madres superioras, en su terrible aislamiento, ni se percataban. Isabel Sarmiento, una de mis compañeras, hizo de nuestra casa del barrio el punto de encuentro con sus amigos de la UIS. Todos los días llegaban varios muchachos a estudiar y a hacer tareas por lo que la casa empezó a ser estigmatizada, señalada como centro de convergencia de los subversivos. Para el año 72, el Ejército ya nos había montado toda una operación de inteligencia. Después supimos que nos habían hecho seguimiento durante las marchas, que nos habían fotografiado y que nos tenían en la mira.
En el 73, expulsaron a diez estudiantes de la UIS por plantear novedades, por su irreverencia. Entre esos estudiantes cayeron un joven invidente y la hermana Isabel. Ante semejante escándalo, el obispo Rueda Hernández nos mandó a llamar. Las superioras estaban furiosas, nos dijeron que nos teníamos que retirar de la Congregación. El obispo se había enterado que visitábamos con frecuencia a Roberto Becerra, a Saúl Anaya y al Gordo Zabala, tres sacerdotes de Golconda que habían caído presos por revolucionarios, por pertenecer supuestamente al ELN. En consecuencia, nosotras también fuimos tildadas de guerrilleras… Era común por esa época ver al pensamiento crítico y disidente encarcelado.
Finalmente, y después de toda una inquisición, no nos echaron del todo, sino que nos pidieron tres años por fuera para que ‘pensáramos bien las cosas’. Yo no tenía nada que pensar. Llevaba catorce años en esto, no estaba dentro de mis planes retirarme de la Congregación. Quería vivir mi vida religiosa, pero sin abandonar mi compromiso con la sociedad, tal como lo había hecho, tres siglos atrás, Marie Poussepin.
Dos de las hermanas que vivíamos en El Diamante nos retiramos de la Congregación. De la polémica Isabel no se pudieron deshacer tan fácilmente porque ya había hecho sus votos perpetuos. Dejé de ser dominica temporalmente, pero mi opción por el pobre no tenía reversa y desde cualquier lugar, en cualquier situación, estaba resuelta a entregarle la vida a ello. No podía volver atrás: Lo que había vivido en mayo del 68, en El Diamante, en el INEM y en la UIS me había marcado tanto que resultaba imposible retroceder una página en mi historia.
La gaminería
En 1974, me trasladé a Bogotá. Isabel había llegado meses antes y estaba trabajando en el Programa de Bosconia, junto al padre Javier de Nicoló y cientos de gamines del Cartucho. Al conocer el proyecto, renuncié al INEM y me sumé a él. Esta obra, eminentemente asistencial, necesitaba un componente crítico, constructivo. Las rupturas que genera la vida callejera en un joven debían ser asistidas con un enfoque diferente y a mí me surgieron varias ideas al respecto. Le apostamos, entonces, a una estrategia de rehumanización, de reconstrucción de la dignidad de los muchachos.
Isabel y yo comprendimos que el paso de la calle al internado era una transición muy difícil para los muchachos y que no podía efectuarse de manera inmediata. Entonces implementamos un paso intermedio. Se trataba de una casa, ubicada detrás de la iglesia del Voto Nacional, a la que los muchachos llegaban en las noches para descansar. Para atender a los jóvenes de manera adecuada Isabel y yo decidimos vivir ahí. Empezamos un proceso de humanización con grupos de 24 jóvenes a los que atendíamos durante tres semanas. En la primera semana, los escuchábamos, los bañábamos y les dábamos de comer. En la segunda, les mostrábamos lo que les íbamos a ofrecer: escuela, talleres y vivienda. Finalmente, en los últimos días de la tercera semana, los llevábamos de campamento a Fusagasugá. Allá decidían si continuaban o no en el programa. De los 24, aproximadamente la mitad decidían cortar con la calle; los demás regresaban a ella.
Siempre supimos que para que el proyecto tuviera resultados debíamos crear lazos de confianza con los niños, es por eso que todas las mañanas poníamos en marcha la Operación Amistad. Íbamos a visitarlos a las calles, dialogábamos con ellos y nos hacíamos amigos. En las noches nos invitaban a conocer sus camadas, como le llaman a su grupo de amigos. Encendían una fogata, hacían una roda alrededor de ella y daban inicio a un ritual en el que se rotaban sus cachitos de marihuana como símbolo de amistad.
Eso me permitió adentrarme en la calle, conocer su cultura, integrarme a sus ‘galladas’ y a sus ‘camadas’; descubrir cómo funcionaban los liderazgos; comprender la lógica de su vocabulario; descifrar su filosofía de vida y descubrir las razones que los habían llevado hasta ahí. Era realmente conmovedor ver cómo, en medio de tan profundo abandono, el sentido de hermandad y solidaridad florecía: Cada noche un grupo de muchachitos se abrazaba hasta enroscarse para darse abrigo… ¡Y pensar que les llaman desechables!
Mientras trabajaba con los gamines, validaba la licenciatura de Filosofía en la Universidad Santo Tomás. Mi tesis, por su puesto, tuvo todo que ver con ellos y con la propuesta pedagógica que habíamos puesto en marcha. Esa propuesta se basaba en el Poema Pedagógico de Anton Semionovich Makarenko: Un modelo de educación alejado de las tradiciones, fundamentado en la libertad y en la comprensión. Los niños que recuperamos estudiaban así, en un ambiente de muchas libertades, en escuelas amplias, al aire libre, en salas espaciosas. La lógica de la vida callejera que traían consigo no podía ser brutalmente reducida a las cuatro paredes de un salón.
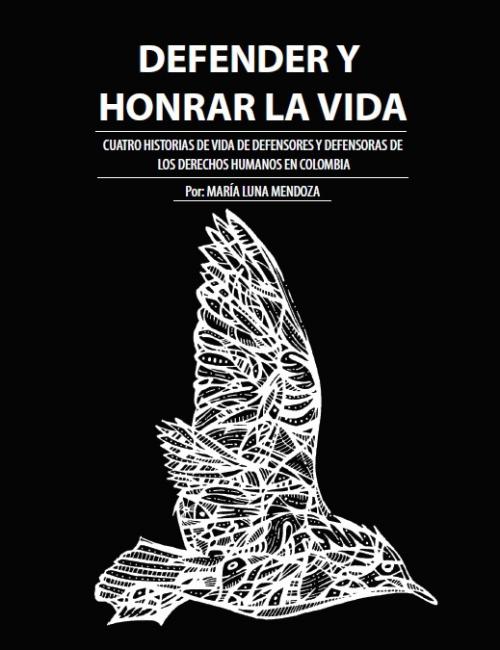
Los tormentos de La Paz
El Cartucho era un mundo distinto al de El Diamante y aunque concentramos toda nuestra atención en los gamines, también logramos vincularnos al movimiento social; después de todo lo que vivimos en Bucaramanga, no podíamos ser ajenas a tanta efervescencia. Isabel entró a la Universidad Nacional para terminar la carrera que había empezado en la UIS. Por esa vía continuamos vinculadas a la militancia, a las protestas y a todo el entusiasmo popular de los setentas. Tiempo después conocimos a Blanca, otra monja de La Presentación que también había renunciado al convento para irse a vivir a los barrios marginados de Bogotá. Ella es única en su especie, rara, diferente, como Isabel y como yo; es socióloga y artista de la Nacional; en ese entonces, vivía cerca al barrio 20 de julio y, en lugar de hábito, usaba yines rotos. Nadie sospechaba que era dominica.
Después de tres años y medio de vivir entre gamines y de haber recuperado a decenas de niños de la calle, decidimos trasladarnos, junto con nuestra nueva compañera, al barrio La Paz, en el Cerro de Monserrate, lugar del que precisamente habían salido muchos de los jóvenes a los que atendimos en programa Bosconia. La Paz era terrible. Cuando llegamos comprendimos por qué los muchachos de ese barrio no perseveraban en el proceso que les ofrecíamos. Era un mundo de delincuencia: Sus habitantes vivían de los atracos que hacían diariamente en el Paseo Bolívar. Las mujeres tenían puestos de fritanga, pero los hombres vivían básicamente del robo. Irnos a vivir a La Paz fue una verdadera locura, pero valió la pena. Los mismos muchachos que habíamos atendido en el Cartucho ahora nos protegían; la gente se quedaba perpleja al ver que, en lugar de hacernos daño, se acercaban para abrazarnos y besarnos.
A esa locura se sumó una cuarta hermana. Se trataba de Adela Ramírez, una nortesantandereana que tenía una gran sensibilidad por el arte porque provenía de una familia de pintores y escultores. Por ella y por Blanca nos enrolamos en el mundo del arte. Alternábamos el trabajo comunitario en La Paz, con el estudio, el teatro y las exposiciones. Años después, en Trujillo, uno de los lugares más maltratados y violentados de Colombia, podría constatar el poder que tiene el arte para sanar las heridas de la guerra.
En La Paz creamos un vínculo de amistad muy fuerte con los jesuitas del Cinep [1]. Junto a ellos, volvimos a fortalecernos en el ámbito del movimiento social y político. Los primeros de mayo salíamos a marchar sin falta; a veces teníamos que agarrarnos de gancho para atravesar calles terriblemente militarizadas. Por ese entonces, la represión era muy dura. En alguna ocasión se llevaron presos a dos de nuestros compañeros jesuitas y sufrimos mucho porque temíamos que los trasladarían a las caballerizas de Usaquén para torturarlos. De esa salieron vivos, pero uno de ellos no se salvaría de la guerra sucia. A Mario Calderón lo asesinaron vilmente junto con Elsa Alvarado, otra investigadora del Cinep, en el año 97. En esa época ellos estaban metidos de lleno en el páramo de Sumapaz trabajando con ecologistas y campesinos en varios proyectos ambientales. Defender los derechos de la gente con tanta convicción y fortaleza fue su condena.
También eran épocas de desalojos. Los habitantes de La Paz empezaron a ser brutalmente desalojados de sus casas bajo el pretexto de que se iba a construir el parque Simón Bolívar en el sector. San Martín y Pardo Rubio, los barrios que quedan detrás de la Javeriana, ya habían padecido la violencia de estos episodios y, curtidos en el tema, decidieron apoyar a los habitantes de La Paz para resistir la agresividad con la que la Policía y los hombres de casco amarillo del Distrito llegaban a destruir sus ranchos.
Recuerdo que, con el barrio en pleno, el abogado del Cinep que defendía a las familias del proceso de desalojo se sentaba con su máquina de escribir frente al abogado del Distrito -que permanecía de pie porque no le dábamos asiento-. Cuando él hablaba gritábamos las consignas lo más fuerte posible para no dejarlo pensar. En cambio, cuando hablaba el del Cinep, silencio total. Los niños más grandecitos se sentaban junto a los hombres de casco amarillo para escuchar lo que decían. Entonces nos traían los recados: «Tranquilos, ellos tienen miedo», decían. Las señoras, por su parte, invitaban a los policías a tomar agua panela o tinto y, de esa manera, conseguían bajar su agresividad… Cuando de resistir a la injusticia se trata, el pueblo siempre tiene buenas ideas.
Monja chiviada, votos chiviados
Estando en La Paz, pedí reingresar a la Congregación. Para hacer los votos perpetuos las superioras me exigieron como requisito trabajar un año en el muy elegante Colegio de La Presentación de Sans Façon. Yo les dije que ese requisito era otra señal que Dios me enviaba para no ser dominica. Después de haber vivido con gamines y de trabajar tan arduamente en La Paz, resultaba imposible que yo me fuera a encerrar a un convento. Entonces entro en contradicción, les agradezco y me devuelvo al barrio. Cuál sería mi sorpresa cuando la madre superiora a nivel mundial me llamó para decirme que ella conocía mi compromiso y que me permitía elegir el lugar donde quería hacer el año restante de preparación.
Resultó una vacante en la escuela Normal de Gachetá, a tres horas de Bogotá. Acepté bajo la condición de que me permitieran ir mensualmente a La Paz, pues no quería perder ese pozo de espiritualidad, de compromiso y de movilización.
En Gachetá di clases a estudiantes de grados noveno, décimo y once. Mientras trabajaba como profesora hubo el paro más grande de educadores y yo, formando a jóvenes que iban a ser maestras, no dudé en sumarme a las protestas y en organizar las marchas en el pueblo. No me podía quedar inmóvil, inactiva; donde iba hablaba de derechos e incentivaba a la gente a reivindicarlos.
Después de un año en Gachetá volví a La Paz. La superiora local dijo que yo era muy terca y desobediente y me negaron una vez más los votos. Pasó otro año hasta que la superiora mundial me volvió a llamar y, convencida de que yo podía aportarle a la Iglesia algo diferente, me permitió hacer los votos. Dejaría entonces de ser ‘la monja chiviada’, apodo con el que me habían bautizado los gamines del Cartucho.
Vestida con un hábito prestado, hice mis votos en el convento de Sans Façon, pero, sin decirle nada a nadie, cambié su fórmula tradicional. Me rehusé a decir que hacía «mis votos de pobreza, obediencia y castidad según las constituciones de las hermanas dominicas para vivir y morir al servicio de la Iglesia en el ejercicio de la caridad». En coherencia con la vida por la que había optado dije que hacía mis votos «para vivir y morir al servicio de los empobrecidos de nuestra sociedad a causa de la injusticia y para vivir en el amor».
Creo en Cristo y en su radicalidad
Así como a algunos los alimenta una ideología o una política partidista, a otros nos alimenta la Teología de la Liberación. Los políticos suelen tener personajes de referencia. Algunos, por ejemplo, se aferran al legado de Gaitán, de Galán, de Luther King o de Gandhi. Nosotros, los cristianos comprometidos, también tenemos un referente y es Dios: un Dios liberador, revolucionario, que se compromete, que escucha, que se conmueve, que desciende de las alturas para caminar junto al pueblo, para animarlo a su liberación.
Uno de mis mejores estímulos ha sido, quizá, el Evangelio, que no es más que la memoria histórica de la dominación y la resistencia de los pueblos. Tal es el caso de la historia de Israel, un pueblo amenazado, excluido y dominado por los persas, los griegos y los asirios; de la entereza de Moisés; de la valentía de muchas mujeres que se unieron en una red liberadora para oponerse al Faraón que había ordenado ahogar a sus hijos en el río Nilo. El Nuevo Testamento me muestra a un Dios que se hace hombre, que se hace pobre, marginado, que rompe con la ley, que toca al leproso, que habla con la mujer samaritana. Me muestra a un Jesús comprometido ante la dominación romana; a un Jesús perseguido desde antes de nacer; a un José obligado a huir a Egipto. Todo aparece en clave de liberación y yo lo interpreto en relación con lo que está pasando en la actualidad. La Palabra me remite a aquellos que hoy son obligados a ir al exilio, a los que hacen oposición a un sistema injusto, a los más de seis millones de desplazados.
¿Cuántas veces no intentaron lanzar a Jesús desde un peñasco? ¿Cuántas veces no intentaron matarlo hasta que lo clavaron en la cruz? ¿Cuántas veces en este país no han intentado crucificar a los que se han opuesto a la barbarie y a la injusticia? Y aun así, con el peso de la cruz y de la ignominia a cuestas, seguimos implorando: «Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen».
El testimonio de Jesús me hizo su seguidora. Hacer una hermenéutica distinta de su palabra fue todo un reto espiritual. Desde que estaba estudiando en París supe que para Dios bienaventurados son los que luchan por la justicia; que la vida religiosa no es una vida para la acumulación de bienes ni para vivir en conventos elegantes; que como buenos seguidores de Cristo, estamos llamados a insistir y persistir en la búsqueda de la equidad; que aunque resulte difícil alcanzar el nivel de radicalidad y entrega de Jesús, debemos procurar un mínimo de coherencia. El Evangelio lo dice: «Os llevarán a las sinagogas, os maltratarán, no les harán honores ni reconocimientos», pero si uno se prepara para eso, no se deja acobardar ni intimidar, ni siquiera cuando le ponen un revolver en el corazón, como los paramilitares lo hicieron conmigo en San José de Apartadó.
En medio de un ambiente tan hostil muchos seguimos creyendo que no hay amor más grande que dar la vida por el otro. Jesús dijo «nadie me quita la vida, yo la doy libremente» y eso es lo que nosotros, los cristianos comprometidos, tenemos que hacer. Una fe sin obras es una fe muerta y es sólo en las obras donde nuestro compromiso con la fe será evidente.
De invasiones, ranchitos y garrotes
En 1982, curtidas por la experiencia en el Cerro de Monserrate, tomamos la decisión de vivir una experiencia aún más radical y optamos por ir a vivir a Bosa.
Llegué junto con Blanca e Isabel a Juan Pablo I, barrio que anteriormente recibía el nombre de Las Poncheras de los Gavirias. Se llamaba así porque un señor de apellido Gaviria se había tomado las tierras y las había vendido a muy bajo costo entre la gente. El barrio contiguo, donde vivo actualmente, era un conjunto de lotes que el padre Carbonell había donado y que, poco a poco, fueron construidos con pequeñas casitas del Instituto de Crédito Territorial.
Vivíamos en el primer piso de una casa. Una alcoba la ocupaba un señor de edad con su hijo y en la otra nos instalamos las tres. Además del camarote y de los cajones de gaseosa donde guardábamos los libros, no teníamos nada. La luz la tomábamos de los postes y el agua por mangueritas ¡Éramos tan radicales!
Aunque los habitantes de estos barrios tan pobres eran perseguidos a punta de palo, garrote y militarización, siempre se negaron a salir de allí. Cuando llegué y me encontré con esa situación escribí un poema, se titula Morada de Violencia y Miseria e ilustra en detalle lo que sucedía:
Llegamos una noche a construir nuestra morada
Es la construcción de una morada de hombres
Porque el hombre es digno de tener morada
Una morada donde vivir, una morada donde crecer
Una morada que fuera testigo del amor, del sufrimiento, de la pobreza, del grito profundo de la vida.
Llegamos una noche a construir nuestras moradas en tierra frágil de Poncheras de Gaviria
Llega el adulto, llegan las palas, llegan las picas, el martillo y el serrucho
Llega la mujer valiente con su pecho erguido
Llega el niño con lágrimas que alumbran
Llega el joven, testigo de esta lucha, a vigilar nocturno la morada de violencia.
Llegamos una noche a construir nuestras moradas y se oyen latir mil corazones
Se oyen pasos de firmeza y de aventura
Se oyen voces de protesta y reclamo.
Llegamos una noche a construir nuestras moradas
Pero al mismo tiempo llega la Violencia, la amenaza de muerte
Llega la fuerza del dominio que destruye y aplasta
Llega la ley que apresa la libertad anhelada
Llega el mercenario que negocia y engaña
Llegan los golpes, llega el palo y el fusil
Llega la autoridad y el pito que ensordece
Llegan las rejas, llega el juicio oficial
Y todo se convierte en las Poncheras de Gaviria,
En la morada de violencia y miseria.
La historia de la morada me la contaron ayer
Pero la violencia y la miseria aún están presentes
Es la violencia del político que miente
Es la violencia del gamonal de turno
Es la violencia del rechazo de un niño en una escuela
Es la violencia de una madre que muere desangrada
Es la violencia del hombre alcoholizado
Es la violencia de un sueldo de hambre.
Llegamos una noche a construir nuestra morada
Violencia y miseria van de la mano
La violencia es miseria y la miseria es violencia
Y no queremos más moradas de violencia
Y no queremos más moradas de miseria.
El Taller Mujeriego y Los Hijos del Pueblo
La casa en la que vivimos actualmente, en el barrio Carbonell, solía ser una casa comunitaria que, durante mucho tiempo, sirvió como punto de encuentro de un grupo de mujeres con las que conseguimos construir una fuerte organización femenina. Vendíamos ropa, criábamos pollos, sembrábamos hortalizas en los lotes y Guillermo Álvarez, un médico alternativo, les enseñó a hacer cultivos hidropónicos de plantas medicinales para la fabricación de pomadas y purgantes. En torno a esas actividades las mujeres fueron construyendo fuertes vínculos de amistad y solidaridad que dieron lugar a un profundo sentido de unidad. Finalmente nació el Taller Mujeriego, un espacio donde las mujeres se reunían a tejer y a formarse políticamente. Era necesario que ellas tomaran conciencia de su realidad desde una perspectiva crítica, que conocieran cuáles eran sus derechos y que los reivindicaran. Nosotras estuvimos ahí para enseñarles, para contarles lo que sucedía en el país, para motivarlas a luchar por una mejor calidad de vida y estimularlas a que permanecieran organizadas. Fue realmente maravilloso ver como unas mujeres que vivieron durante mucho tiempo en una situación de rezago social, se convertían, poquito a poco, en sujetos políticos y de derechos.
Los frutos de esa formación no tardaron en germinar. Las mujeres del barrio comenzaron a movilizarse, a participar de las marchas del primero de mayo, a tomarse las autopistas aledañas a Bosa y a hacer plantones frente a las grandes empresas. Una de las protestas más duras fue la que hicieron en una empresa de cultivo de flores de Facatativá por sus derechos laborales.
Con los jóvenes también impulsamos un proceso de formación política en derechos humanos. El grupo juvenil que resultó de esa formación fue bautizado como ‘Los Hijos del Pueblo’ y estaba conformado por casi treinta muchachos que, pese a no haber terminado el bachillerato, tenían grandes ideas para ayudar a mejorar las condiciones de vida de sus vecinos.
Varios estudiantes de la Universidad Pedagógica, donde por entonces yo dictaba una cátedra, fueron a Bosa a hacer su práctica profesional y capacitaron a esos jóvenes para que se convirtieran en maestros de los niños más pequeños del barrio. Una vez capacitados, los jóvenes adecuaron sus casas como hogares infantiles y empezaron a recibir grupos de niños entre los dos y los cinco años de edad. Tiempo después, el Bienestar Familiar copiaría la idea y daría lugar a sus hogares comunitarios.
Así también se fue gestado el Hogar Infantil El Pueblo. Conseguimos algunos recursos y alquilamos una casa grande para que los grupos de niños no estuvieran dispersos por las casitas de los jóvenes. Las mujeres del Taller Mujeriego se encargaron de dotar el nuevo Hogar con juguetes e instrumentos de aprendizaje fabricados por ellas mismas; eran muy recursivas. Fue en El Pueblo donde las mujeres y los jóvenes se jugaron todo como organización. Todos habían adquirido una conciencia política muy grande y miraban su contexto con ojos críticos. Cuando el Estado aparecía sólo lo hacía para reprimir violentamente a la gente, por eso no hubo camino diferente al de la recursividad, la creatividad y la movilización social.
Cuando el M-19 llegó a Bosa
El barrio había superado los traumas de la represión de la primera toma de tierras, pero hacia finales de los 80 hubo nuevas invasiones. Junto con una cantidad de vendedores ambulantes de Abastos, el M-19 se tomó un terreno contiguo a Juan Pablo I que pertenecía a la familia Puyana. Luego llegó un grupo de recicladores a invadir otros lotes cercanos. Los vecinos de Juan Pablo I, ni cortos ni perezosos, decidimos apoyar la toma de los terrenos. Recuerdo que los del M-19 asaltaban los carros que transportaban leche y alimentos y repartían mercados entre los invasores. La miseria y la marginación eran muy grandes y como a la miseria no han sabido darle un tratamiento distinto al de la militarización, la violencia y el terror del Estado no tardó en llegar. La policía y los militares incendiaban los cambuches y acordonaban el terreno para que nadie pudiera pasar. Pero la gente resistía, no se doblegaba.
Todo eso convirtió a Bosa en un referente del movimiento cívico en Bogotá. La gran ola de violencia por la que atravesaba el país en los años ochenta también nos tocó y fue dramática, sin embargo, nos unió como comunidad. El genocidio contra la Unión Patriótica, los magnicidios de Luis Carlos Galán, José Antequera, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo y de muchos otros animaron a la gente a la movilización. Hubo muchos intentos por desarticularlas, pero las organizaciones femeninas y juveniles se fortalecieron y dieron luz a nuevos procesos organizativos que empezaron a actuar no solo en el marco de la realidad de su barrio, sino también en el de la realidad de un país que se desangraba a causa de la guerra sucia.
Una Comisión por la Justicia y por la Paz
En el año de 1988, en medio de un contexto supremamente hostil, nació la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, una organización integrada por miembros de 24 congregaciones religiosas que, encabezada por el padre jesuita Javier Giraldo, le apostaría a la promoción y defensa de los derechos humanos.
Los niveles extremos de violencia nos obligaron a articularnos, a pensar en nuevas ideas y proyectos para defender a las comunidades de tantos atropellos y arremetidas. Fueron años de masacres. El horror llegó a Segovia, en 1988; a La Rochela, a Simacota y a Trujillo, en 1989; a Puerto Bello y a Paime en 1990; a Portugal de Piedras y a Soacha, en 1993. Año tras año, la muerte y la sevicia llegaban a alguna parte para infundir terror… La vida religiosa no podía seguir tan apartada, tan poco comprometida con semejante realidad.
En esa época surgieron muchas iniciativas por la defensa de los derechos humanos. La Comisión Intercongregacional se articuló con otras organizaciones defensoras como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Sembrar. Esta articulación resultaría clave para los procesos que adelantaríamos en diferentes regiones, especialmente en el Valle del Cauca.
Con la Comisión llegamos primero a Barrancabermeja que, para ese entonces, era azotada por el paramilitarismo. Estando allá íbamos al barrio María Eugenia, un lugar al que ni los buses se atrevían a ir. A ese barrio llegaban todos los desplazados de Carmen y San Vicente del Chucurí y de San Pablo-Bolívar para alojarse en las escuelitas. Nosotros les ofrecíamos asistencia humanitaria y por eso fuimos tildados de guerrilleros. Recuerdo que cuando nos asomábamos por las ventas de los salones, los militares ponían su fusil sobre el vidrio, apuntándonos en la cabeza… ¡Qué cobardes!
Luego fuimos al Ariari, en el Meta, donde el genocidio contra la Unión Patriótica arremetía con toda su furia. Después estuvimos en la cuenca de Cacarica, Chocó, donde la violencia paramilitar estaba exterminando a la población.
De Cacarica nos trasladamos a San José de Apartadó, mí mejor escuela en derechos humanos, pero sobre todo en el ámbito de la resistencia, la resistencia de la vida real, de la vida cotidiana. Los campesinos con los que trabajé ahí eran unos verracos, habían sido formados por la Unión Patriótica y eso les había permitido construir una conciencia política muy sólida; eran indoblegables. Es por eso que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no se repite en el país, ¡es única!
Allí, de cara a la sevicia de los paramilitares, de cara a la impunidad, de cara a unas Fuerzas Militares criminales, nos formamos como defensores de los derechos humanos, como guardianes de la vida. Esta comunidad, tan humilde, tan aguerrida, tan resistente, tan amenazada, nos dio más de lo que cualquier libro hubiera podido darnos. Esos campesinos han sido, sin duda alguna, mis mejores maestros. Todavía recuerdo a Aníbal Jiménez, el campesino que compuso el himno de la Comunidad de Paz y que mataron. También recuerdo a Luis Eduardo Guerra, ¡Qué simpatía! ¡Qué facilidad para expresarse! A él también lo mataron. Recuerdo a Rigoberto Guzmán y las lecciones que nos daba con su liderazgo. Los paramilitares reunieron a toda la comunidad solo para que presenciaran su fusilamiento. Todavía los recuerdo, todavía los recuerdo…
Años más tarde, me abrieron dos procesos por supuestamente injuriar y calumniar a los militares de la Brigada XVII de Apartadó. Debía presentarme en Paloquemao a enfrentar a un juez que me bombardeaba con preguntas para sacarme información sobre los líderes de la Comunidad de Paz. Yo me aprendí casi de memoria la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos y siempre defendí mi derecho a la confidencialidad. Un día, agotada de tanta arbitrariedad e intransigencia, le llevé una carta al juez en la que le decía que yo no declaraba más porque no creía en la justicia colombiana y que repudiaba sus altos niveles de impunidad frente a crímenes tan atroces como los que se habían perpetrado en Apartadó. Finalmente, fallaron a mi favor y los procesos fueron archivados.
En medio de todas esas experiencias la Comisión Intercongregacional fue tomando fuerza. Ya no nos convocaba solo una opción por los empobrecidos, por los lugares más vulnerables de las grandes ciudades o por la asistencia humanitaria. Nos convocaba la defensa de la vida misma. Y seguimos preparándonos y seguimos articulándonos y las amenazas empezaron a llegar y muchos tuvieron que irse al exilio, pero seguimos. En la sede de la Conferencia de Religiosos de Colombia, en Bogotá, empezamos a construir la base de datos de luchas sociales que ahora está en el CINEP. A esa sede también llegaba Eduardo Umaña Mendoza a prepararnos; tan brillante, como siempre, nos daba unas conferencias claras y contundentes. Yo creo que todo el bagaje de la universidad se quedaba corto comparado con todas estas experiencias vividas.
Trujillo, un lustro continuo de masacres
Uno de los trabajos más arduos de la Comisión y de mi vida ha sido en Trujillo, Valle del Cauca. Un lugar al que me he entregado con entera convicción durante 18 años ininterrumpidos.
Que Trujillo haya sido un lugar tan martirizado por la violencia no es gratuito. Muchas variables han confluido para que ese municipio del noroccidente del Valle se haya convertido, desde 1989, en epicentro de una sistemática violación de los derechos humanos.
La parte rural de Trujillo se ubica en las estribaciones de la cordillera occidental. Esta zona colinda con Chocó, lo que la convierte en un corredor estratégico. Por otra parte, Trujillo tiene dos cañones: el de Petaquero y el de Garrapata, los cuales garantizan el acceso al mar pacífico. La zona cuenta, además, con una reserva hídrica y forestal muy importante que la ha convertido en blanco de la empresa Smurfit Cartón de Colombia.
Así mismo, el pueblo ha sido epicentro de las operaciones de dos organizaciones muy grandes del narcotráfico: Una encabezada por Diego Montoya, alias Don Diego, y otra encabezada por Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán. A eso se suma que Trujillo ha sido un pueblo religioso y políticamente conservador, dominado por una casta política gamonalista conformada por los Holguín, los Espinosa y los Giraldo.
Todos esos factores convergieron e hicieron de Trujillo un pueblo en el que la masacre que no cesa, como bien lo denominó el Grupo de Memoria Histórica en uno de sus informes.
En ese contexto, aparece la figura de Tiberio Fernández, un párroco bastante particular al que admiro profundamente. Tiberio era un campesino oriundo de Salónica, el mismo corregimiento de donde provenía alias Don Diego. Su familia era pobre y solo le pudo proporcionar la primaria, pero los jesuitas, que lo habían conocido en una misión de navidad en la que se había destacado por su chispa y su intelecto, le proporcionaron el resto de los estudios. Terminó el bachillerato en Tuluá, luego se hizo sociólogo y finalmente fue enviado a Europa. Después de crecer intelectual y académicamente tomó la decisión de convertirse en sacerdote. Regresó a Trujillo en 1988 y asumió el rol de párroco. Allí implementó 24 cooperativas, una idea de economía alternativa que había traído de Europa. Abrió varias ebanisterías y almacenes comunitarios para las mujeres y organizó a los campesinos en torno a la siembra de café. El objetivo de esta propuesta era fortalecer la integración de la comunidad y, sin duda alguna, se consiguió. En 1989, se dieron las grandes marchas campesinas en diferentes regiones del país y Trujillo no fue la excepción. Tiberio organizó una marcha multitudinaria que puso en evidencia no solo la cohesión de la comunidad, sino también la gran empatía que había entre él y la gente.
Esa primera marcha, sin embargo, fue el punto de partida de un lustro de masacres. Es cierto que desde el año 87 ya se venía dando una serie de asesinatos, pero la movilización intensificó la violencia. Era sistemático: los homicidios, las desapariciones, la intimidación y las torturas no paraban. La revancha inmediata de la marcha campesina fue la tortura y desaparición de diez personas, entre las que se encontraba Esther Cayapú Trochez, una líder indígena de la etnia Embera. Poco tiempo después se llevaron a cinco jóvenes ebanistas. Orlando Naranjo, actual presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit), fue testigo de la tortura a la que esos muchachos fueron sometidos. En la estación de policía de Tuluá los amarraron, les dieron choques eléctricos y les metieron la cabeza en pocetas de agua.
Tiberio, por su parte, fue tildado de guerrillero, pero los señalamientos no consiguieron acobardarlo. El 14 de abril de 1990, fecha en la que ya habían desaparecido a casi 100 de sus amigos campesinos, Tiberio celebró el Sermón de las Siete Palabras del Sábado Santo. Durante ese ritual dijo con vehemencia: « Si mi sangre contribuye para que en Trujillo se logre la paz que tanto anhelamos, gustosamente la derramaré». Solo tres días después su sangre se demarraría de la manera más atroz. El martes 17 de abril, un grupo de hombres interceptó el jeep en el que se transportaba, lo condujeron a Villa Paola, la finca del Alacrán, allá le dispararon, le cortaron la cabeza, los pies y las manos y lo castraron. Los restos de su cuerpo fueron lanzados al río Cauca y solo fueron hallados seis días después del homicidio. Junto con él fueron asesinados Norbey Galeano, empleado de la parroquia; Ana Isabel Giraldo, su sobrina, y el arquitecto Omar Pulido.
Lanzar los cuerpos al río Cauca era una práctica común entre los victimarios. En una ocasión, la Defensa Civil, los bomberos y la Cruz Roja lograron llenar tres bolsas grandes de cabezas que luego se perdieron en un juzgado de Cali.
Tanta sevicia correspondía a una política de terrorismo de Estado auspiciada y promovida por los Estados Unidos. En Trujillo fueron puestos en marcha cuatro planes contrainsurgentes diseñados por la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali y en coordinación con la Policía Nacional. El Plan Relámpago consistía en allanar las casas de los campesinos; el Plan Democracia, en militarizar la zona; el Plan Pesca, en parar las chivas y los Willis que iban a las veredas para bajar a los pasajeros, pedirles la cédula y, con lista en mano, determinar a quién se llevaban y a quién no. Si los pasajeros pertenecían a alguna cooperativa se los llevaban a la finca Las Violetas, de Diego Montoya, o la finca La Paola, de Henry Loaiza, para torturarlos antes de asesinarlos. Si en el jeep no viajaba nadie que estuviera en la lista, los militares elegían a un campesino al azar, le disparaban y lo reportaban como guerrillero dado de baja. Finalmente, se puso el marcha el Plan Repliegue que consistía en maltratar y atemorizar a los campesinos en las veredas bajo el pretexto de que eran auxiliadores de la guerrilla. Como dice el dicho, se trataba de ‘quitar el agua al pez para que el pez muriera’. Todas las expresiones sociales fueron catalogadas como subversivas. Las cooperativas, las organizaciones de base, las manifestaciones legítimas de protesta ciudadana fueron leídas por el Estado como signos de apoyo a la guerrilla y eso las convirtió en blanco de una estrategia destructiva.
Los métodos utilizados para reprimir a los trujillenses se inspiraron en las más extremas manifestaciones de crueldad que la historia registra. Como si fuera poco, este círculo de violencia extrema estuvo rodeado por la más aberrante impunidad. En 1991, un año después del asesinato de Tiberio, la justicia de Cali absolvió a Diego Montoya, al mayor Alirio Urueña y a Henry Loaiza Ceballos, los principales victimarios del pueblo. Más de quince años pasarían para que la justicia actuara y fueran condenados.
La primera condena al Estado
Consternado por la persistencia de la masacre y por la impunidad que la rodeaba, el padre Javier Giraldo decidió ir a Trujillo en el año de 1994. Su propósito era documentar lo sucedido y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entonces, se reunió con las familias de las víctimas. Después de cinco años de silencio total, ellos decidieron relatar sus historias de dolor. Javier sistematizó todos los testimonios y logró documentar, en una primera instancia, 62 casos, cifra que se incrementaría hasta completar 235 casos que luego fueron recogidos en un libro al que Javier llamó Aquellas muertes que hicieron resplandecer la vida, un título muy sugestivo que habla del profundo sentimiento de esperanza y de la gran capacidad de resistencia de los trujillenses.
La Masacre de Trujillo fue uno de los primeros casos presentados ante la CIDH. La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz actuó como demandante. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y la Comisión Colombiana de Juristas actuaron, por su parte, como codemandantes. La CIDH sesionó entre septiembre y diciembre de 1994 y el primero de enero de 1995 se hizo público el fallo: El Estado colombiano había sido condenado por primera vez en su historia.
En su saludo de año nuevo, el expresidente Ernesto Samper reconoció y aceptó la culpabilidad del Estado, pidió perdón a las víctimas y dijo que esperaba que la crueldad con la que Trujillo había sido masacrado no se repitiera nunca más en ningún lugar del mundo.
«Una gota de esperanza en un mar de impunidad»
El fallo de la CIDH solo fue el comienzo de un largo camino de lucha por los derechos de las víctimas. Desde enero del 95, la Comisión Intercongregacional se organizó en torno a Trujillo. Colombia entera tenía que conocer lo que había sucedido y por eso convocamos a una gran peregrinación. A esa peregrinación, que se celebró en abril para conmemorar los cinco años de la muerte de Tiberio, llegaron, sin exagerar, más de tres mil personas de casi todos los departamentos. El lema que escogimos fue «Una gota de esperanza en un mar de impunidad». Los trujillenses todavía estaban temerosos, pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron que no estaban solos.
Después de la primera peregrinación nos dimos a la tarea de organizar a las víctimas. El trabajo fue tan arduo que para septiembre de ese mismo año ya se había consolidado, con todo y personería jurídica, el primer grupo de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo (Afavit). Fuimos muy pocos los que acompañamos ese proceso organizativo. Los hechos habían sido tan crudos que la gente sentía mucho miedo de ir a trabajar a esa zona; sin embargo, siempre hubo manos dispuestas a colaborar. En 1997, por ejemplo, llegaron Stella Guerra y Carlos Ulloa, una pareja de artistas que, a través de la pintura, la música y el teatro, ayudaron a la comunidad a elaborar su duelo y a recopilar sus memorias. Eran un par de locos… En realidad tenían que estar muy locos para haberle apostado a Trujillo, un pueblo que tenía tantas heridas abiertas. La sensibilidad y la capacidad de escucha de Stella y Carlos les permitieron seguir documentando los casos de las víctimas. La cifra que había registrado Javier Giraldo ascendió a 342… ¡342 seres humanos habían sido torturados, desaparecidos y asesinados por un mismo proyecto criminal en tan solo cinco años! Y el pueblo, agredido, desolado, triste, temeroso, seguía caminando.
Los artistas lograron convocar a la gente en torno a diferentes proyectos artísticos como la construcción del Parque Monumento de las víctimas, pero fueron amenazados por los paramilitares y tuvieron que marcharse. Con su salida, Afavit se dispersó.
Colombia Nunca Más
El año 98 fue muy duro porque se empezó a gestar el proyecto Colombia Nunca Más y varios miembros de la Comisión Intercongregacional -que era una de las 17 organizaciones de derechos humanos que participaba en el proceso- fuimos amenazados. Javier Giraldo tuvo que salir al exilio y, aunque remplazarlo era difícil, asumí la presidencia de la Comisión. Eso me obligó a moverme por varias regiones, pero especialmente por Cacarica, San José de Apartadó y Trujillo, donde los procesos ya habían arraigado. En el Proyecto Nunca Más también participé activamente; muchos activistas de los derechos humanos aunamos esfuerzos y logramos posicionar en Colombia una plataforma en torno a los derechos de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas.
El proyecto reconstruyó las memorias de las víctimas de crímenes de Estado a partir de tres fuentes: la documental, la jurídica y la testimonial. Yo participé en la recolección de testimonios y eso me permitió acercarme aún más a la realidad de la Colombia profunda. Para 2002 habíamos recogido más de 39.000 casos muy bien documentados de víctimas de desaparición forzada, masacres colectivas, homicidios individuales, asesinatos extrajudiciales y atentados. Con esa experiencia confirmé mi vocación como defensora de los derechos humanos y me llené de fortaleza para lo que se venía en Trujillo.
Sanar las heridas para renacer a la vida
Apenas me pensioné como educadora, en el año 2000, tomé la decisión de irme a vivir a Trujillo. El caminar con la comunidad fue lento. Para fortalecer la organización había primero que sanar heridas, escucharlos con atención, darles seguridad, explicarles las causas de los acontecimientos, el contexto nacional en el que habían tenido lugar; muchos no entendían por qué les había sucedido lo que les sucedió, ni siquiera conocían los cuatro planes de represión con los que habían exterminado a muchos de sus seres queridos.
El Estado, por mandato de la CIDH, nos había dado el lote para el Parque Monumento a las víctimas, pero eso no era suficiente. Con la Comisión Intercongregacional comenzamos a gestionar recursos con agencias europeas para poder construirlo. Una vez aprobados los recursos, lo primero que construimos fueron los osarios. El hecho de exhumar los restos de las víctimas para trasladarlos a ese lugar especial de la memoria motivó mucho a sus familias y esto los unió, de nuevo, en torno a Afavit.
Con un grupo de mujeres hicimos las 30 primeras exhumaciones. Esa fue la experiencia más fuerte de mi vida… Sacar con mis propias manos huesos y huesos y cráneos con las señales de la tortura fue tan impactante como la fortaleza con que las madres asumieron ese reto. En la medida en que íbamos sacando los restos hacíamos un ritual. Las jornadas empezaban a las 9 de la mañana y solían extenderse hasta las 5 de la tarde. A esa hora cada familia salía con su bolsita de huesos. Esa y las siguientes exhumaciones inspiraron un poema al que titulé Semilla :
Las picas, las palas golpean la tierra,
Excavan profundo, exploran el suelo,
Hay manos que buscan los cuerpos perdidos,
Como agricultores buscan las raíces,
Raíces de vida, cuerpos mutilados.
Trini, Cecilia, Ludibia y María de Cano
Esperan perplejas, raíces de sus vientres,
Es semilla-hijo, es semilla-esposo,
Es muerte-semilla, es semilla-amor,
¡Oh tierra! Que guardas dolores y llantos.
Son los huesos secos, testigos de torturas,
¡Son huesos humanos que hablan de dolor!
¡Es crueldad salvaje, manos asesinas!
Solo la caricia, llena de ternura,
Trasciende la muerte, recupera la vida.
Es la fe en un Dios que habla de infinito,
¡Es Memoria, es Resurrección!
Son restos mortales que hablan de una historia,
Semilla-hijo, semilla-madre, semilla-esposo,
Son raíces humanas que piden justicia hoy.
Debo señalar que el rol que han jugado las mujeres en Trujillo ha sido indispensable. Cuando llegué allá me percaté de que, tal como sucedía en otros escenarios, las mujeres también habían sido oprimidas, maltratadas, violentadas y rezagadas. Por eso los procesos organizativos que impulsamos estuvieron acompañados de una perspectiva feminista. Siempre le he apostado a la reivindicación de los derechos de las mujeres y la experiencia de Trujillo no sería la excepción. El potencial emancipador de las trujillenses es muy grande; ellas han sido el motor, la vida y los cimientos de Afavit. Su fortaleza no era lo suficientemente reconocida, pero trabajamos en ello y fuimos transformando los discursos y las actitudes machistas. Ahora ellas son reconocidas con el hermoso título de Matriarcas.
Todo lo que rodeó el proceso de exhumación y traslado de los restos fue hermoso. Hacíamos talleres de memoria en los que las familias escribían a mano la biografía de cada víctima y dibujaban los bocetos de las esculturas que adornarían los osarios. La idea fue del arquitecto Santiago Camargo y la escultora Adriana Lalinde, quienes ayudaron a las familias a esculpir con barro las imágenes de sus seres queridos. Muchas madres amasaron el barro con sus propias lágrimas hasta lograr esculturas de tamaño natural. No se les escapaba un detalle: Moldeaban las naricitas, las manitos, el cabello, la ropita de sus hijos con tanta delicadeza… Todo eso hizo parte de su duelo. El Parque Monumento, donde se encuentran 235 osarios con sus respectivas esculturas fue diseñado por las mismas familias. Santiago tomaba nota de sus ideas, de sus deseos de hacer del Parque un monumento a la vida y a la esperanza.
Fue una época de mucho crecimiento. Al ver a la comunidad tan entusiasmada, comenzamos a hacer talleres en derechos humanos. Era muy importante que conocieran cuáles eran sus derechos como víctimas. Entre 1995 y 2002, Trujillo se esforzó por sanar sus heridas, por reconstruir el tejido social que la crueldad había destrozado. Poco a poco se fueron convirtiendo en sujetos políticos, en sujetos de derechos; ya no querían guardar silencio, participaron como Afavit del primer encuentro de víctimas del proyecto Colombia Nunca Más y se articularon con organizaciones de otros departamentos.
Un emblema nacional de la memoria
En junio de 2002, Afavit convocó a una nueva peregrinación a la que asistieron aproximadamente mil quinientas personas para inaugurar el Parque Monumento. Este Parque es un símbolo de memoria, de reparación, de dignidad, donde de los muertos brotan flores y jardines. El Parque es un espacio de justicia, una lucha contra la impunidad; no es un lugar de muertos, es lugar de vivos que gritan ¡libertad! Las víctimas aparecen vivas en las esculturas, nos miran, nos hablan, nos interpelan.
En el momento de la inauguración la comunidad se sintió importante, se sintió rodeada. Para mí fue una experiencia de afecto y de fortaleza inigualable. Ahí es que uno se da cuenta que no son solo los discursos los que nos impulsan a ser defensores de los derechos humanos. Es la vida misma, el sentido humanitario, la sensibilidad que uno vive a flor de piel; es el abrazo, es el beso, son las lágrimas de todos esos hombres y mujeres las que me han llenado de motivos para defenderlos, para vibrar y sentir con ellos.
Con el tiempo el Parque Monumento se ha ido llenado de símbolos y lugares de la memoria. En la parte alta de la colina, donde fueron construidos los osarios, fueron trasladados los restos de Tiberio. Era más que justo que aquel hombre que dio la vida por Trujillo tuviera un espacio entre las víctimas. Como homenaje a su párroco, las familias escribieron un libro de la historia de vida de Tiberio. Lo más lindo fue que se negaron a usar computadores, ellos querían escribir esa historia con su puño y letra y así lo hicieron.
En el Parque, también se erige el Muro Internacional del Amor, construido por el artista kurdo Hosyhar Saade. Este muro, símbolo de la resistencia, está conformado por siete nichos que guardan objetos personales de las víctimas y recuerdos de la solidaridad que muchos países hermanos han tenido con Trujillo. Los nichos representan el vientre de una mujer porque portan la vida y aluden a la plenitud.
Así mismo, construimos el Sendero Nacional de la Memoria. Este Sendero tiene 12 estaciones pedagógicas con imágenes, reseñas históricas e interpretaciones éticas que la comunidad ha hecho de 12 masacres cometidas en otras zonas del país. Esta es la muestra de que los trujillenses han trascendido la frontera de su territorio para solidarizarse y luchar junto a otros pueblos que también fueron víctimas de la crueldad.
Con ayuda de otras organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos también pudimos construir el Mausoleo de Tiberio, la Galería de Memoria Palabras de Dignidad y el Salón Infantil Hermanos Mayorga Vargas. Como si fuera poco, la naturaleza nos regaló la Ermita del Abrazo, un lugar donde dos árboles entrelazan sus ramas en un abrazo fraterno de consuelo, de apoyo y de amistad.
Todas estas cosas a uno le hacen caer en cuenta de que la defensa de la vida requiere de mucha creatividad y en eso nos dan una gran lección las mismas comunidades con sus ideas, con sus proyectos, con sus infinitos deseos de construir un país diferente. Afavit floreció alrededor de todas estas propuestas y ha permanecido erguida a pesar de que las amenazas y las intimidaciones no cesan. En 2004, por ejemplo, cogieron a tiros el Muro Internacional del Amor; en marzo de 2014, atentaron contra la profesora de los niños; últimamente, han aparecido grafitis amenazantes: «Muerte a Afavit, a Maritze y a Orlando, perros hijueputas», y, por supuesto, no faltan las llamadas intimidantes en las que nos advierten que el plazo se nos está acabando.
¡Por nada me devuelvo!
Las atrocidades, los atropellos y los incumplimientos del Estado hicieron de Trujillo un pueblo rebelde, consciente de que su dignidad y sus derechos no son transables. Tantos años han pasado desde la masacre y muchos casos todavía se encuentran en total impunidad. Sin embargo, el habernos articulado con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos ha sido muy positivo. Hay que reconocer, por ejemplo, la labor del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Su convicción y su persistencia facilitaron la condena del Alacrán en 2009 y la del Mayor Alirio Urueña en 2013. Pero frente a unas leyes de justicia que son la mayor injusticia en Colombia, muchos casos aún están impunes.
Por esa razón, la memoria ha sido la lucha más grande de Afavit. Trujillo se ha convertido en un caso emblemático de memoria. Para que el viento no se lleve sus historias, para que el olvido no sea la norma, para esclarecer, para sanar, para no repetir y para hacer un llamado a la justicia, la comunidad ha recogido su historia con su puño y letra, y para asegurar la continuidad del proceso hemos fortalecido la organización de los jóvenes y de los niños en torno a la formación en derechos humanos.
Es maravilloso ver como en el transcurso de estos años la comunidad ha crecido en dignidad, como ha recuperado su palabra, como ha cultivado su pensamiento y su consciencia crítica. Esa ha sido, en últimas, la finalidad superior de mi labor como defensora de los derechos humanos: fomentar el crecimiento humano, enseñar y empoderar a las comunidades de sus derechos, impulsarlas a defender, a no dejar ultrajar su dignidad como personas.
Todo lo que he vivido me ha marcado en lo más profundo. He sido testigo ocular de las inequidades, del hambre, de la sevicia, de las injusticias, de la exclusión con la que ha sido tratado gran parte del pueblo colombiano. Pero también he sido testigo de su resistencia, de su capacidad para sobreponerse, para sanar sus heridas. Todas las experiencias, desde El Diamante, en Bucaramanga, hasta Trujillo, en el Valle de Cauca, no solo han sido la mejor fuente de espiritualidad, sino la fuente de mi radicalidad: Mi opción por el empobrecido, por la mujer, por las víctimas de la guerra, por los derechos humanos no tiene vuelta atrás.
Yo nunca he militado en ningún partido político, he sido siempre muy autónoma. No creo en la maquinaria del Estado; creo en el movimiento social y popular porque a lo largo de mi vida he podido constatar la necesidad de organizarnos, de unirnos en torno a un proyecto distinto de nación para que el país no siga estando en manos de unos pocos, para que no sean siempre los mismos los que gobiernan, para que no todo se mueva en función de los intereses económicos y políticos de unos cuantos, intereses que niegan a muchos su derecho al territorio, a vivir una vida en paz y en dignidad.
El Estado cree que dar limosnas es sinónimo de garantizar los derechos humanos. Muchas víctimas, han sido engañadas con ese discurso y están convencidas de que su reparación se limita a una indemnización. Pero comunidades como las de Trujillo, organizaciones como Afavit, saben que sus derechos no son una limosna y que su lucha no termina con una indemnización. Al verlos tan convencidos de ello, al escucharlos decir que sus derechos no prescriben y que sus sueños no son negociables; al escucharlos decir que el pilar de su organización es la lucha por un país diferente, socialmente justo, incluyente, democrático, en paz, ahí es donde confirmo que esta opción de vida ha valido la pena, que es importante soñar y no desfallecer. En cada taller, en cada peregrinación, en cada encuentro, en cada audiencia, en cada reunión, me percato de la madurez política de los hombres y mujeres de Afavit y pienso que aportar a su formación como sujetos políticos y de derechos ha sido lo mejor que he podido hacer.
Con la gente de El Diamante, con los jóvenes de la calle, con los habitantes de La Paz, con las mujeres y los muchachos de Bosa, con las comunidades del Magdalena Medio, del Ariari, de Cacarica, de Apartadó y de Trujillo hemos construido una historia desde abajo. Esto no es historicismo, es historia vivida, sufrida, escrita por el pueblo.
Y como dice el himno que compuse para el proyecto Colombia Nunca Más: «¡Por nada me devuelvo! A donde voy se pasa por desiertos, fronteras y desvelos, pero yo ¡Por nada me devuelvo! La libertad nos llama y este andar no tiene regreso, yo ¡por nada me devuelvo!».
Nota
[1] Centro de Investigación y Educación Popular /Programa por la Paz.
Fuente original: http://blogs.elespectador.com/


