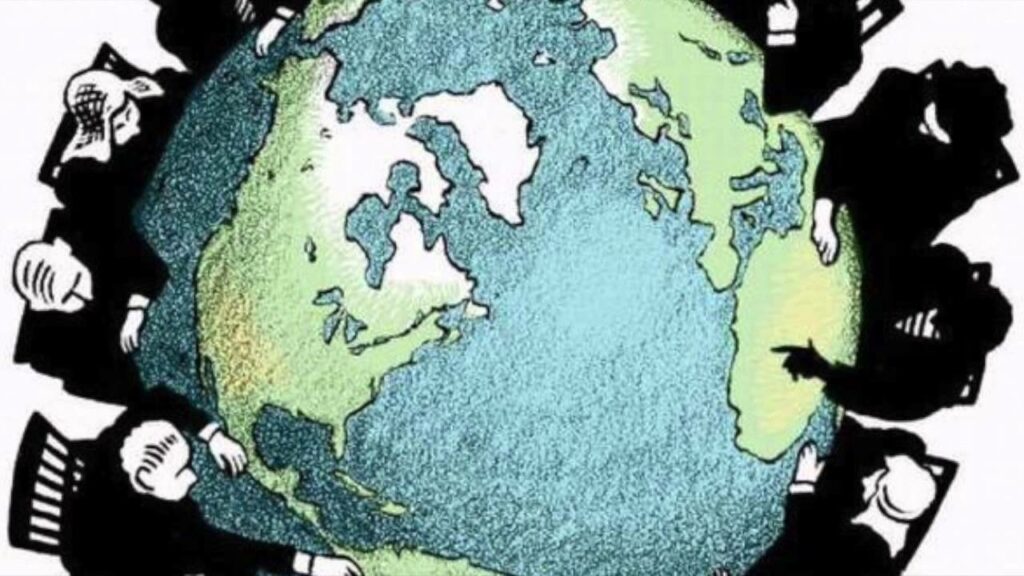«Antes de acusar al “pueblo” de no creer en nada, hay que medir primero el efecto de esta descomunal traición: ha sido dejado a su suerte en un campo raso.»
(Bruno Latour: Dónde aterrizar).
Lo que nos rodea a diario en nuestra vida, que para la mayoría esencialmente consiste en un flujo ininterrumpido de quehaceres, nos resulta invisible. Desde que hemos empezado a conocer trabajosamente algo sobre el arcano microcosmos de nuestro cerebro comenzamos a entender por qué no todo se nos revela en la conciencia, añadiendo la ciencia de los prosaicos ardides químicos a las sugerentes especulaciones de la cuasi mística del psicoanálisis. Ahora sabemos que las neuronas se aburren si el estímulo que reciben permanece constante en intensidad y naturaleza más allá de un determinado lapso de tiempo (de ahí los movimientos sacádicos de los ojos, para que no cesen los cambios en la intensidad de los estímulos visuales recibidos). Este fenómeno tiene su dramático correlato en nuestras emociones; no hay enamoramiento que dure para siempre o –acudiendo a una de las socorridas citas de Oscar Wilde– no hay mejor afrodisíaco que el cambio. Es la explicación de por qué las grandes historias de amor suelen concluir cuando los amantes logran al fin superar todos los obstáculos que se interponen en el camino hacia la culminación de su unión.
El paisaje cotidiano se desgasta inevitablemente. Un amoral imperativo natural que actúa a modo de maldición convierte ese entorno en el que nos movemos habitualmente en un escenario que se torna transparente, que pierde su corporeidad, que queda como olvidado en la trastienda de la consciencia. Está ahí, porque su realidad material tiene la contundencia de lo necesario para la existencia de todo lo demás, pero es como si perdiese, con el desgaste de la mirada que lo reconoce sin notarlo, su significado. El paisaje cotidiano sale así del mundo del sujeto, es decir, pierde su valor semántico o cae a la base de la pirámide jerárquica de los estímulos que llaman su atención.
Este fenómeno de ceguera del paisaje cotidiano se ve aumentado en la actualidad por la omnipresencia de la pantalla, que sustituye el relieve tridimensional y la rugosidad material de los lugares concretos en los que movemos nuestros cuerpos por la ilusoria perfección de su representación bidimensional. Se nos hurta así la perspectiva al descoyuntarse, por el efecto de abducción irremisible de la pantalla, nuestro quicio corpóreo con el espacio. Se crea el espejismo del no lugar y se instila en la mente la asunción de la irrelevancia del sitio donde nos hallamos. Maurice Merleau Ponty, filósofo francés del siglo pasado, dejó dicho que nuestro estar en el mundo es la encarnación, y tanto la percepción como la cognición están encarnadas. Por eso percibimos en perspectiva, porque no podemos dejar de estar en algún sitio. La ceguera del paisaje cotidiano lleva aparejada la pérdida de perspectiva.
Fue otro filósofo del pasado siglo, español en este caso, José Ortega y Gasset, quien hizo de la perspectiva el gozne del que se sirvió para armar su ontología, su concepción de la realidad. En su ensayo titulado La doctrina del punto de vista, publicado hace poco más de un siglo, la búsqueda de la verdad nunca pierde su dimensión humana por mantener en todo momento plena conciencia de la relevancia del punto de vista. De este ensayo es el texto en el que demuestra la realidad de un paisaje, aduciendo como prueba precisamente que cualquiera que tenga percepción del mismo la tendrá en perspectiva. Esa porción –que no deformación– de lo contemplado, a la que cada uno tiene acceso desde su singular lugar, a la que inevitablemente se halla sujeto por su esencial corporeidad, es la realidad. Un paisaje del que no se tiene visión en perspectiva sencillamente no es real. Será una representación, pero no el paisaje vital, es decir, aquel que nos vincula a la vida.
Es para mí una de las paradojas más enigmáticas de nuestro tiempo la constatación de que, justo en el momento histórico en el que más abierto se encuentra el foro público a la posibilidad de exponer los más diversos puntos de vista gracias decisivamente al poderío tecnológico, más poderosas percibo las corrientes que arrastran hacia una homogénea cosmovisión global. Existe una exigencia de permanente convalidación de verdades según criterios refractarios a un examen crítico de los supuestos fundamentales sobre los que se sustenta nuestra predominante civilización global. El muro de la opacidad contra el que se estrella todo impulso de genuino librepensamiento lo constituyen el algoritmo y el dinero, productos ambos del delirio de la abstracción. Juntos imponen irremisiblemente la proscripción de la perspectiva vital que ya han logrado trascender absolutamente en tiempo reciente por obra y gracia de las criptomonedas, resultado de su comunión mística. Así nos negamos el mundo, y simplemente lo damos por supuesto como representación abstracta por la vía de los hechos consumados. La consecuencia es la patológica e indefectible confusión de fines y medios. Su máxima expresión se da en la dimensión económica de la vida, lo que posiblemente nos aboque al colapso. No hay que extrañarse entonces de que prospere el discurso de los así llamados «hechos alternativos» o que triunfe la posverdad en el actual contexto de las «sociedades avanzadas», en el que sus gentes padecen la carencia de verdades vitales, es decir, de aquellas que contribuyen a la comprensión del sentido de sus existencias. De modo que distraerse no es una opción, sino una necesidad.
¿Cabe experimentar una especie de resurrección del paisaje cotidiano mediante la recuperación de la perspectiva vital del lugar? Pasa cuando por ventura se da el contraste de perspectivas. La propia se hace presente por no poderse ignorar cuando se ofrece a otra distinta. Hay que estar dispuesto a atenderla en un ejercicio de honestidad con uno mismo.
La perspectiva es el nervio de la complejidad. Quien se aferra a su verdad personal haciéndose inmune a la duda e impasible al salvífico ejercicio de la crítica negará de entrada su reconocimiento. Pero qué estimulante resulta que la perspectiva extraña se nos revele en toda su desconcertante vitalidad, brotando de la experiencia de quien es un singular punto de vista sobre el mundo que desafía acorazados prejuicios y quiebra prístinos estereotipos.
Hace un par de semanas tuve las suerte de compartir conversaciones con un turista inglés, del que, por circunstancias que no vienen al caso, me convertí en su guía turístico. Esta situación inusual me dio la oportunidad de acceder de primera mano a ese singular punto de vista de alguien que me está dando testimonio de la realidad en el sentido en el que Ortega la concebía, esto es, como el conjunto humanamente inabarcable de todas las perspectivas. Al mismo tiempo, al tener yo que darle explicación de mi lugar de vida, resucitó en mí la verdad de mi paisaje.
Se trataba de un británico que votó en su día a favor del Brexit y que defiende la gestión de su estrambótico primer ministro. Nada que ver con mi punto de vista, pero reconocí en su visión de la realidad una valiosísima perspectiva que me permite comprender un aspecto ineludible de este complejo mundo en el que vivimos. De este modo se enriquece el sistema de significados al que puedo acudir cuando necesito hallar un sentido, aunque sea ajeno a mi mentalidad, para no caer en la más fácil actitud de todas, que es el aislamiento en mi burbuja ante planteamientos no coincidentes con los míos. Por último, es una oportunidad de no perder nunca de vista que siempre hay en las perspectivas más alejadas de las propias algún elemento que, aun no siendo evidente, está para mantener un vínculo fundamental de humanidad, de esencial interés común.
A través de mis charlas con Stephen –que este es el nombre de mi interlocutor británico– tuve una muestra concreta y vital de la herida por la que sangra la globalización. Tiene que ver con la deslocalización, o sea, con la pérdida del vínculo con el lugar y, por ende, la proscripción de la perspectiva y el imperio de la abstracción (del algoritmo y del dinero como ya se ha dicho). Según él la economía británica –como todas las principales del así llamado occidente– se ha convertido en un sistema valetudinario a causa del proceso iniciado en los ochenta del siglo pasado que ha dado con las primeras décadas de nuestro siglo en la desindustrialización de su país (como de otros muchos territorios de Europa; lo padecimos cuando en lo más duro de la pandemia nos vimos sin el material necesario para hacer frente a la crisis sanitaria). En su caso personal ese proceso se traduce en el deterioro visible de unas condiciones laborales, de unas vidas concretas que se desarrollan en un lugar en el abstracto mapa del capitalismo global, en el que todos los lugares son puntos igualmente intercambiables, porque los cuerpos han perdido su valor al margen del que les asigne el mercado; pero que es un lugar concreto desde la perspectiva de la vida de las personas. Él, que había trabajado en la City londinense, que había conocido largas y estresantes jornadas laborales, acabó por mudarse al campo y por convertirse en representante de una fábrica de ventanas. En sus palabras había una continua reivindicación de la manufactura y del trabajo digno que dé sentido a la vida de las personas. Su experiencia es el testimonio que avala las ideas ya expuestas por el filósofo y sociólogo norteamericano Richard Sennett en su libro titulado La corrosión del carácter. Las consecuencias del trabajo en el nuevo capitalismo, libro publicado en 1998, o sea, en pleno auge de la globalización. En él se pone el foco en el fin del trabajo estable sobrevenido con la implantación en nuestras sociedades del paradigma del capitalismo global. Sennett expone, en definitiva, el trauma que supone este fenómeno para la identidad personal, la cual tenía tradicionalmente en la estabilidad laboral y el desempeño de un oficio cultivado a lo largo de toda una vida un importante asiento.
A mi modo de ver, la abstracción de la corporeidad es otro rasgo definitorio de nuestro vigente paradigma económico. Implica el desprecio del lugar salvo por lo que tenga de valor para el intercambio, y conlleva asimismo el repudio del espacio y el tiempo, que son molestias metafísicas en el contexto del comercio global. La manifestación de este nuevo marco ontológico, asumido sin más como imperativo a partir de la práctica de los movimientos financieros que se producen a la velocidad cuasi lumínica que permite la tecnología digital, tiene su muestra ejemplar en Amazon, exponente señero de lo que es un agente disruptor del ecosistema laboral (véase la muy premiada película Nomadland como ilustración dramática). El atractivo de la empresa de Jeff Bezos reside en la pantalla que anula toda perspectiva y que constituye la interfaz infalible a través de la cual superar la insoportable gravedad de los cuerpos que los ata a unas coordenadas espaciotemporales. Lo que le cuesta al mundo de la vida lo que hace una empresa como Amazon queda opacado por la pantalla del ordenador. Se difumina la conciencia de los lugares frente a la magia practicada en virtud de la cual todo llega a nuestras manos obedeciendo puntualmente a nuestro deseo. En un mundo en el que no existe lo que no se ve (porque se supone que la tecnología tiene poder para hacer visible todo cuanto existe), el trabajo se torna así invisible y pierde valor inexorablemente.
El denominado comercio local, en tantos respectos sujeto a su lugar y plasmación material de un oficio, ofrece latente el nervio de la perspectiva, esto es, abre la puerta a un punto de vista singular frente al no lugar que es el gran centro comercial. Los ya internacionalmente conocidos como shopping center consuman la secesión del consumidor con respecto a la tierra y abren un agujero negro en el continuo espaciotemporal de la historia. La genealogía de todo lo que contienen en sus espacios de estética catedralicia deja de ser objeto de interés tras el prodigioso tinglado montado según las directrices propuestas por el marketing 2.0, el que se basa en la ciencia de los datos que los enjambres de consumidores proporcionamos entusiasmados cuando acudimos a los oráculos de internet. Ellos, los que nos quieren vender todo, nos conocen mejor que nosotros mismos, porque ya nada escapa a su vigilancia, ni nuestros más íntimos e inconfesables caprichos.
La convergencia universal que pretende la globalización, en tanto que ha supuesto la expansión a todo el mundo de las nuevas tecnologías que eliminan las distancias, borra la legitimidad de la diversidad de perspectivas. Este proceso que se ha desarrollado y se desarrolla con su innegable dosis de violencia causa forzosamente traumas, pues desquicia la relación de las personas con los lugares que habitan. He aquí en parte el origen de las turbulencias identitarias y de la potente resurrección de los nacionalismos y de la desconfianza creciente hacia las democracias liberales asociadas en gran medida a la traumática implantación del capitalismo global; todo resumido en el llamado «ascenso del populismo», que no es sino el producto de la enajenación que sufrimos cuando se nos niega nuestro lugar en el mundo. El efecto polarizador en el plano político de la cuestión migratoria es su síntoma, resultado a su vez de la patología que padece el sistema inmunitario cultural debido a esa enajenación. El inmigrante nos angustia porque es el trasunto de toda la humanidad a la que se le niega en aras de la eficiencia y del crecimiento económico sin fin su sitio en la tierra.
José María Agüera Lorente es catedrático de filosofía de bachillerato y licenciado en comunicación audiovisual
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.