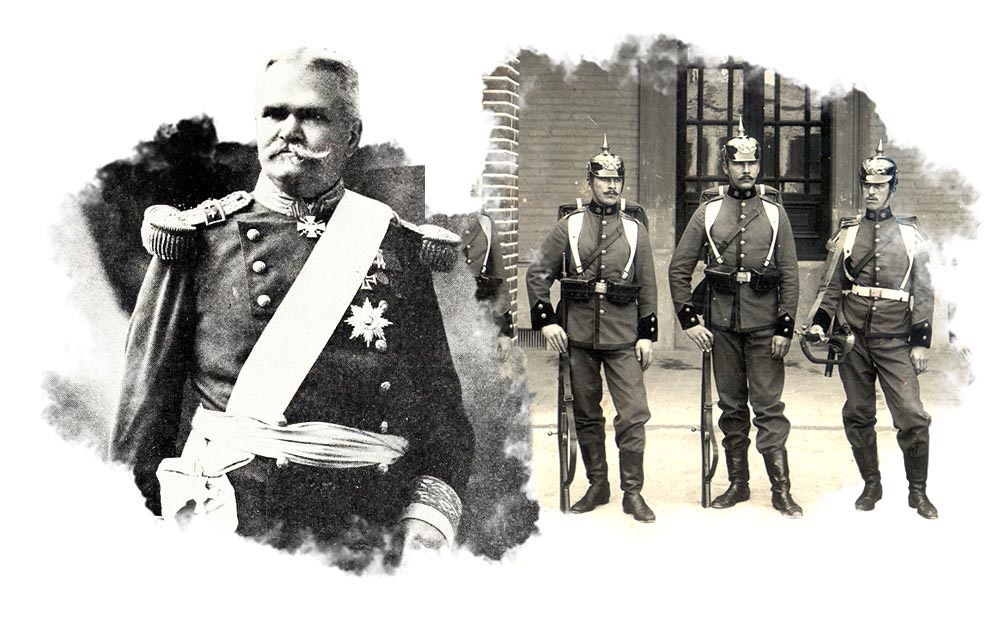«Estamos en absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio. El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su raíz la generación del Poder Electoral.»
Uno de los mitos más notables y persistentes acerca de nuestra historia es que la Constitución de 1925 tuvo un origen y un contenido impecablemente democráticos. Nada más lejano de la realidad. Es cierto que ella fue fruto de un genuino movimiento de una clase media emergente y de algunos sectores oligárquicos por ampliar los estrechos marcos de una república parlamentarista exclusivamente oligárquica que se había impuesto –como fruto de la victoria en la guerra civil de 1891- al régimen virtualmente monárquico existente en el siglo XIX. En definitiva, la Constitución de 1925 coronó una lucha de una clase media arribista que unida a los sectores más lúcidos de la oligarquía comprendieron que la mantención del régimen oligárquico no sólo era muy injusto socialmente y retardatario económicamente, sino que además constituía un grave peligro para la mantención del orden social que se vislumbraba crecientemente amenazado por un proletariado también emergente y contestatario. Más aún cuando en el mundo en general se cernía la amenazante sombra de la Revolución Bolchevique que postulaba su extensión mundial.
De allí que incluso en el pensamiento de los políticos e intelectuales de clase media más críticos de los privilegios de la oligarquía y de las extremas desigualdades sociales constatamos también un gran temor al proletariado y un fuerte afán de neutralizarlo social y políticamente. Así por ejemplo, el fundador de la corriente más de izquierda del Partido Radical, Valentín Letelier, expresaba ¡en 1896! que “ya es tiempo de reaccionar contra esta política egoísta (de liberalismo clásico) que obliga a los pobres a organizarse en las filas hostiles frente al resto de la sociedad. Sólo el abandono en que hemos dejado los intereses populares puede explicar (…) que (…) se estén renovando las luchas de clases, fatales para el funcionamiento regular de la verdadera democracia”; y que “por su posición media entre las clases más egoístas y las más desvalidas, a mi juicio es el Partido Radical el llamado a salvar la sociedad chilena de las tremendas convulsiones que agitan a la sociedad europea. Proveer a las necesidades de los desvalidos es remover la causa del descontento, es acabar con el socialismo revolucionario, es hacer política científicamente conservadora” (Sergio Grez.- La “Cuestión Social” en Chile. Ideas y Debates Precursores (1804-1902); Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Santiago, 1995; pp. 434-5).
Y el también político e intelectual radical “de izquierda” (que fue diputado, senador, ministro, director de la SOFOFA y rector de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María), Armando Quezada, planteaba en 1908 que “ha despertado en los obreros chilenos la conciencia de clase y el espíritu de cuerpo; se han asociado, han cambiado ideas y anhelos, se han creído víctimas de una explotación injusta; y ya no son escasos, en los centros más poblados, los cerebros exaltados y seducidos por los engañosos sueños socialistas” (La Cuestión Social en Chile; Universidad de Chile, 1908; pp. 19-20). Y con una visión muy negativa –e incluso racista- de las clases populares, agregaba: “La gente del pueblo en Chile conserva casi sin atenuación muchos de los instintos subalternos o antisociales de sus progenitores indígenas: (…) instintos sanguinarios (que explican la enorme proporción que hay en Chile de crímenes de sangre), inconciencia del valor de la vida humana, tendencia al pillaje y al robo, etc.” (Ibid.; p. 25). Y todo esto dicho justo después de la ocurrencia de las grandes masacres obreras de Valparaíso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906) e Iquique (1907)…
Por otro lado, varios acerbos críticos de clase media de la oligarquía, mostraban también un profundo temor de los sectores populares, e incluso postulaban restringir el derecho a voto de los más incultos (léase, pobres…) o el sufragio censitario. Así, el profesor Alejandro Venegas (“Dr. Julio Valdés Cange”) planteaba en 1910, como solución para evitar el cohecho, “privar de derechos electorales a todo aquel que no compruebe tener por lo menos los conocimientos que se dan en una escuela primaria elemental, como al que haya sido condenado tres veces o más por ebrio y a todo aquel que no compruebe que gana honradamente su subsistencia” (Sinceridad. Chile íntimo en 1910; CESOC, Santiago, 1998; p. 272). Es decir, ¡haber privado de la calidad de ciudadano a gran parte de los sectores populares de la época! Y todavía más, Venegas postulaba como ideal el sufragio censitario: “Ahora bien, si se considera más democrático el sufragio universal, hágase extensivo este derecho a todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres; pero establézcase el valor proporcional de cada voto, esto es, si la opinión de un analfabeto vale 1, que la de un artesano que ha hecho los cursos completos de una escuela primaria elemental valga por 3, que la de un industrial (trabajador) que ha recibido su título en un establecimiento de enseñanza especial se cuente por 5, que la del bachiller en humanidades se estime por 8, que la de un farmacéutico, dentista o arquitecto, valga por 10, que la de un médico, un abogado, un ingeniero o un profesor de estado pese por 15, que la de un profesor universitario equivalga a 20, que la de un diputado o senador influya por 30, y así de seguida” (Ibid.; pp. 272-3).
Por otro lado, el intelectual crítico, Tancredo Pinochet Le Brun, planteaba en 1917 que “la democracia no aspira al reparto igualitario de la riqueza en la sociedad. Aspira a poner a cada hombre en igualdad de condiciones para que libre su batalla por la vida” (Oligarquía y democracia; Casa editora Tancredo Pinochet, Santiago, 1917; p. 140); que “la democracia no es una cuestión de caridad, de sentimentalismo; tiene sus fundamentos en el propio egoísmo individual” (p. 142); “que hay más democracia en la legislación británica que ha restringido el voto al círculo de las personas adineradas y cultas, que en la legislación chilena que se lo concede a todo el que sabe garabatear su firma” (p. 154); y que “a primera vista podría parecer que un demócrata no debería, sin ir contra los propios principios de la democracia, pedir la restricción de la libertad electoral. Pero la verdad es que esta restricción hay que pedirla en defensa del mismo pueblo y pedir, al mismo tiempo, la educación primaria obligatoria, para que la libertad electoral de que disfrutamos sea una realidad enaltecedora y no una pantomima indecorosa y embrutecedora. Debemos pues restringir el derecho a voto, dejándoselo sólo a los ciudadanos conscientes que tiene el país” (p. 155).
Y el profesor Carlos Fernández Peña (en su prólogo al mencionado libro de Pinochet) señalaba: “Estamos en absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio. El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su raíz la generación del Poder Electoral. Sin pretender llegar a exigir como requisito, como en la ley filipina, ocho años de estudios primarios y cuatro de secundarios, debería exigirse, a lo menos, los dos primeros ciclos primarios o preparatorios y el servicio militar para tener derecho a esto. En segundo lugar, además de los conocimientos, deberíamos adoptar, como en la ley italiana, la adquisición de cierto capital, industria o cultivo de la tierra, que son fuente de patriotismo y de independencia moral, tanto y muchas veces más que los simples conocimientos. Es indudable que la eugénica (sic) y la higiene del sufragio son los solos factores capaces de generar y de hacer funcionar un buen Gobierno, es decir, una organización democrática” (Ibid.; pp. XII-XIII).
Increíblemente, estas propuestas de intelectuales de clase media críticos de la oligarquía buscaban echar abajo ¡una conquista electoral de 1874 de los sectores populares!: la extensión –vía ley interpretativa de la Constitución- del derecho a voto a todos los varones que supiesen leer y escribir, terminando con el sufragio censitario establecido por la Constitución de 1833. Independiente de que en su momento ello no tuviese significación práctica -dada la manipulación total de los resultados electorales por parte de la Presidencia de la República-, ello representaba un inmenso avance, en la medida que se “sanearan” las elecciones de aquella intervención presidencial, como siguió sucediendo hasta 1891; y del cohecho y el “acarreo” de los inquilinos de las haciendas, como sucedió a partir de esa fecha hasta 1958.
Notablemente, la abierta promoción del sufragio censitario, o de la lisa y llana restricción del derecho a voto ya reseñada, iba a coincidir con las propuestas de “El Mercurio” respecto de las disposiciones electorales a ser estipuladas en la Constitución de 1925: “Los constituyentes del 33 estuvieron, con su admirable sentido práctico, muy lejos de adoptar el sufragio universal, y la reforma que lo acogió en nombre de las teorías igualitarias, fue en contra de la realidad de los hechos. Es inconcebible que los casi analfabetos, que apenas saben dibujar su firma y leer malamente, y la gran masa de individuos que venden su voto al mejor postor, porque carecen de dignidad y de verdadero interés en la cosa pública, tengan los mismos derechos electorales que los ciudadanos preparados, honestos y llenos de patriótico interés por la buena marcha del país. El repugnante mal del cohecho es la consecuencia lógica del error de haber dado amplia capacidad electoral a elementos que no lo merecen. Y si fuera posible suprimir completamente el cohecho, se producirían otros males no menos graves: la gran mayoría de los electores, que es la que actualmente vende el voto, o se abstendría de votar, o, lo que sería peor, procuraría elegir para que gobernasen el país a individuos que fueran a satisfacer sus odios y sus aspiraciones de arrebatar a viva fuerza el capital acumulado en que se mueven las industrias y negocios. Y por ese camino habría el peligro de que se llegara al soviet, pero no al soviet dirigido por intelectuales, sino a otro de simples agitadores, sin Dios ni ley. ¿Quiere decir lo anterior que es necesario aceptar el cohecho? De ninguna manera. Es ese un vicio político vergonzoso, deprimente, y que obliga a los partidos a llevar al Congreso, no a sus mejores hombres, sino a los que tienen dinero para afrontar las luchas electorales. Es muy difícil quitar a la gente lo que ya se le ha dado, porque ésta considera semejante cosa un despojo. Hay, pues, que buscar el medio de contrabalancear la influencia de la masa analfabeta e inculta, que vende actualmente su voto, mediante otra mayor influencia de los elementos conscientes, de los que por tener mayor preparación y mayores intereses, tienen también que preocuparse más de la buena marcha de la República. Lógicamente debemos llegar por este camino a la conclusión de que lo que se necesita en Chile es el voto plural. El profesor, el profesional, el jefe de negocios importante, el que contribuye a la riqueza pública, pagando gruesas contribuciones, el jefe de talleres, los padres de familia numerosas que dan también al país la riqueza del factor hombre, etc., deben tener un mayor número de votos que el resto de los ciudadanos (…) Como no es posible, según lo insinuábamos, volver al primitivo sistema de la Constitución de 1833, o sea, la restricción del sufragio, porque heriría derechos ya adquiridos, no queda otro arbitrio que el del voto plural, cuyas ventajas hemos insinuado. Ha dado en otros países resultados espléndidos y sería de esperar que también los diera en Chile” (“El Mercurio”; 8-6-1925).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.