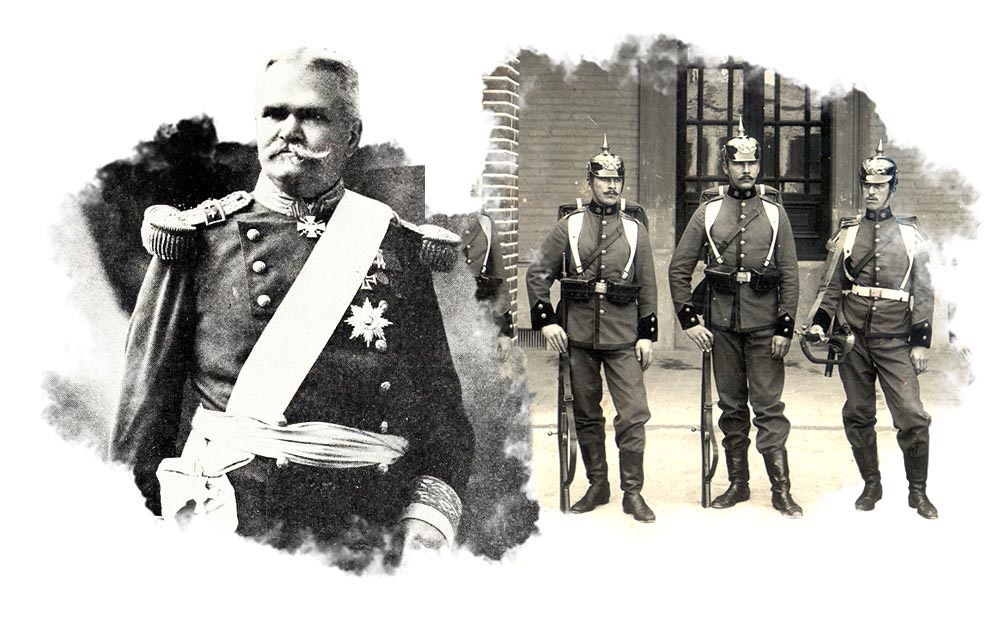La FOCH se fue fortaleciendo a lo largo de 1919 y radicalizó sus demandas en su segundo Congreso efectuado en diciembre de 1919 al postular: “Conquistar la libertad efectiva económica y moral, política y social de la clase trabajadora (obreros y empleados de ambos sexos), aboliendo al régimen capitalista (…) que reduce a la esclavitud a la mayoría de la población. Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la producción industrial y sus consecuencias”
El progresivo debilitamiento del sistema parlamentarista oligárquico, dado su parálisis y estancamiento económico, frente a una emergente clase media que lo cuestionaba, se acentuó especialmente con las elecciones parlamentarias de 1918, que le dieron un resonante triunfo a la Alianza Liberal, combinación de los partidos Radical, Demócrata y de los liberales de izquierda liderados por Arturo Alessandri y Eliodoro Yáñez. A tal punto que, dado que quien gobernaba efectivamente eran los ministerios que contaban con las mayorías parlamentarias, el presidente Juan Luis Sanfuentes (1915-1920) tuvo que designar gabinetes conducidos por la Alianza.
Por otro lado, el temor oligárquico-mesocrático a las clases populares, descrito en los artículos precedentes, se agudizó por el efecto combinado de la mayor emergencia de reivindicaciones obreras (condicionado por la crisis del salitre producto del descubrimiento del salitre sintético y de la crisis económica internacional de la post-guerra mundial) y del gran impacto de la Revolución Bolchevique en Rusia. Ya en 1917 la Federación Obrera de Chile (FOCH) pasó a ser dirigida por el Partido Obrero Socialista dirigido por Luis Emilio Recabarren (que en 1921 se convertiría en el Partido Comunista), ampliando su membresía “a todos los trabajadores de cualquier ocupación” y terminó con su enfoque mutualista, “cambiando sus estatutos para permitir desarrollar tácticas de acción directa en la prosecución de reivindicaciones económicas” (Peter DeShazo.- Urban Workers and Labor Unions in Chile 1902-1927; The University of Wisconsin Press, 1983, Madison; p. 153). De este modo, para 1919 “la FOCH podía movilizar el apoyo de miles de personas para actividades huelguísticas en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago” (Ibid.; p. 154).
Así, el gabinete conducido por el ministro del Interior, Eliodoro Yáñez, en diciembre de 1917 estipuló por un decreto (“Decreto Yáñez”) el establecimiento de mediaciones gubernamentales en casos de huelga, pero sin posibilidad de forzar a las partes a llegar a un acuerdo, y que “contenía una cláusula que implicaba que el ‘derecho al trabajo’ de los empleados debería ser protegido (…) De este modo el gobierno reforzó su derecho a dar protección a los rompehuelgas” (Ibid.; p. 168). A su vez, a fines de 1918 se llegó a un gigantesco fortalecimiento del movimiento obrero con la constitución de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), presidida por el dirigente de la FOCH, Carlos Alberto Martínez (quien años más tarde sería uno de los fundadores y senador del Partido Socialista) y cuyo vicepresidente fue el dirigente anarquista Moisés Montoya. Esta organización no sólo congregó a las diversas entidades obreras existentes (socialistas, demócratas, católicas y anarquistas) sino que también logró la adhesión inicial de algunas organizaciones de clase media, como estudiantes, profesores y empleados bancarios, e incluso organizaciones propias de los diversos partidos políticos. Ella tuvo sus raíces en las históricas luchas de sindicatos, mutuales y del Partido Demócrata de limitar las exportaciones de alimentos para lograr bajar los precios de la carne y cereales.
Así, una manifestación convocada por la FOCH y la AOAN para el 22 de noviembre congregó entre 60 mil y 100 mil personas según la prensa de la época, logrando incluso que, luego del pacífico desfile, el Presidente Sanfuentes y el ministro del Interior (el radical de su ala izquierda, Armando Quezada) escucharan durante media hora el contenido del petitorio, el cual fue leído por el secretario de la AOAN en La Moneda y que contenía duras críticas al gobierno y a la clase oligárquica (Ver Patricio De Diego Maestri, Luis Peña Rojas y Claudio Peralta Castillo.- La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional: Un hito en la historia de Chile; Sociedad Chilena de Sociología, Santiago, 2002; pp. 231-6).
Tal fue el éxito que el Gobierno y el Parlamento, por primera vez en la historia, accedieron rápidamente a satisfacer legislativamente varias demandas obreras destinadas a disminuir los precios de los alimentos, incluyendo la creación de ferias libres en los distintos barrios de la capital. Por lo mismo, ya antes de la manifestación, “El Mercurio” había iniciado una campaña del terror el 14 de noviembre, señalando que “la aspiración a realizar las máximas reivindicaciones sociales significaba no sólo la revolución, sino la destrucción de todo lo existente”. Por cierto, esto respondía también a una sensación de temor ante el triunfo de la Revolución Bolchevique y su impacto en diversos países europeos. Por lo mismo, este temor fue compartido por intelectuales de la clase media como el diplomático y escritor, Emilio Rodríguez Mendoza, que rememoraba en 1929: “El temblor de vaga inquietud, producido por la guerra, llegó hasta nosotros (…) y un día de fines de 1918 desfilaron ante La Moneda y Portales todos los residuos acumulados por el odio y el arrabal. Eran el analfabetismo, la taberna, la raza olvidada, disminuida y detenida, la que pasaba, desgreñada y descamisada (…) La chusma pasaba fluvial y desbordada, inflamando aquella tarde estival con sus banderas llenas de insultos, avanzada inconsciente del bolcheviquismo” (Como si Fuera Ahora; Edit. Nascimento, Santiago, 1929; p. 321).
Dicha campaña del terror se incrementó luego que el 28 de noviembre la AOAN añadió a sus demandas “la introducción de impuestos a la propiedad y a los ingresos, comidas gratuitas para los niños escolares, leyes de salario mínimo, una campaña financiada nacionalmente contra el alcoholismo, como también otras reformas relativas a la exportación de alimentos” (DeShazo; p. 160). Y generó una ola represiva de los diversos poderes públicos. Así, la Corte Suprema envió a todos los jueces del país un comunicado público en que los instaba a instruir sumarios para perseguir los “delitos” de “reuniones tumultuosas en que se amenaza al orden social y la propiedad privada” (De Diego, Peña y Peralta; p. 99). Y el Gobierno logró la aprobación parlamentaria de una ley que prohibió entrar al país a extranjeros que propagaran doctrinas o provocaran manifestaciones contrarias al orden establecido (Ver Brian Loveman y Elizabeth Lira.- Arquitectura Política y Seguridad Interior del Estado 1811-1990; Edic. de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 2002; pp. 82-3). Dicha ley se aprobó con un apoyo casi unánime y sólo con la débil oposición de algunos parlamentarios demócratas.
Más aún, luego de nuevas manifestaciones exitosas de la AOAN y, con la única excepción del Partido Demócrata, el Congreso –a fines de enero de 1919- aprobó declarar el Estado de Sitio por 60 días por primera vez desde 1891 y con la conducción del ministro del Interior radical, Armando Quezada. Y arreció la represión, particularmente en Antofagasta y Puerto Natales. Así, en el norte fueron detenidos y relegados Recabarren y otros dirigentes demócratas y líderes obreros; y se clausuraron instituciones y destruyeron imprentas de diarios afines. Es más, el 8 de marzo, el ex director de La Nación de Antofagasta (cuya imprenta había sido destruida), Luis Mery y el presidente de los demócratas de Antofagasta, José Cordoba, informaban en La Opinión de Santiago, respecto de la represión sufrida en el norte desde fines de 1918, que “las tropas militares sembraron el terror en la Pampa y pueblos al interior de Antofagasta. Especialmente eran perseguidos los socialistas y demócratas (…) Bastaba que un administrador de oficina salitrera denunciara a un obrero como socialista, como demócrata o como agitador (…) para que las tropas militares se lanzaran sobre él y le atropellaran y flagelaran sin miramiento alguno” (De Diego, Peña y Peralta; p. 180). A su vez, en Puerto Natales, luego de una masiva huelga contra los estancieros que ejercían un dominio incontrarrestable sobre la población (Ver Carlos Vicuña.- La tiranía en Chile; Lom Edic., Santiago, 2002; p. 77), hubo fuertes enfrentamientos que dejaron 21 trabajadores y 5 carabineros muertos, y finalmente se desató una durísima represión del Ejército que incluyó torturas y muertes de trabajadores (Ver ibid.; pp. 78-9).
La misma efervescencia social y parálisis económica generaron un conato de golpe de Estado a fines de abril, promovido especialmente por una Junta Militar de oficiales de rango medio que “planteaban exigir legislación del Congreso para mejorar las condiciones de los trabajadores y parar el colapso económico” (Freferick Nunn.- The Military un chilean history; University of New Mexico Press, 1976; p. 122), preocupados de responder a las demandas de cambios de la clase media y de que si no había un mejoramiento de las insoportables condiciones materiales de las clases populares hubiese una revolución social “maximalista” al estilo ruso.
Este intento -que todo indica que tuvo conexiones con Alessandri y otros dirigentes de la Alianza Liberal- fracasó y sus involucrados directos fueron procesados. Y, precisamente, el tratamiento favorable que les dio Alessandri al asumir al año siguiente la Presidencia a aquellos (y particularmente a varios amigos suyos que recibieron altos cargos) ha sido considerado por diversos historiadores y analistas como la demostración más contundente de su involucramiento.
Sin embargo –y pese a que el 29 de agosto aún pudo convocar a una gran manifestación en Santiago- la AOAN se fue desgastando progresivamente y experimentando una pérdida de sus componentes de clase media e incluso de obreros (primero de católicos y luego de anarquistas), hasta que se disolvió en febrero de 1920. En todo caso, ello no significó un debilitamiento del movimiento obrero. De este modo, la FOCH se fue fortaleciendo a lo largo de 1919 y radicalizó sus demandas en su segundo Congreso efectuado en diciembre de 1919 al postular: “Conquistar la libertad efectiva económica y moral, política y social de la clase trabajadora (obreros y empleados de ambos sexos), aboliendo al régimen capitalista (…) que reduce a la esclavitud a la mayoría de la población. Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la producción industrial y sus consecuencias” (De Diego, Peña y Peralta; pp. 199-200).
Además, a fines de 1919 se creó una fuerte organización anarquista (Asociación Obrera de los Trabajadores Industriales del Mundo) vinculada a la Industrial Workers of the World (IWW), con sede en Estados Unidos; que declaró “que los enemigos de los trabajadores industriales del mundo son: el Capital, el Gobierno y el Clero. Contra ellos se dirigirá especialmente nuestra propaganda así en la calle, en el taller como en nuestras propias familias” (Fernando Ortiz Letelier.- El Movimiento Obrero en Chile 1891-1919; Edic. Michay, Madrid, 1985; p. 222) y que postuló “la destrucción del capitalismo y su reemplazo por una sociedad basada en sindicatos industriales agrupados en seis departamentos: agricultura, minería, transporte marítimo, transporte terrestre, manufactura y construcción, y servicios públicos” (DeShazo; p. 154). Y, notablemente, contó con un creciente apoyo de estudiantes universitarios y de la FECH, a través de su respaldo financiero; de artículos en la prensa de la clase trabajadora; del establecimiento de clínicas donde los trabajadores y sus familias recibían atención médica de bajo costo; de la defensa gratuita de líderes laborales arrestados; y de la creación de la Universidad Popular Lastarria. E incluso, varios presidentes de la FECH de la época fueron anarquistas declarados, como Alfredo Demaría y los futuros dirigentes socialistas Oscar Schnake y Eugenio González (Ver DeShazo; p. 158).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.