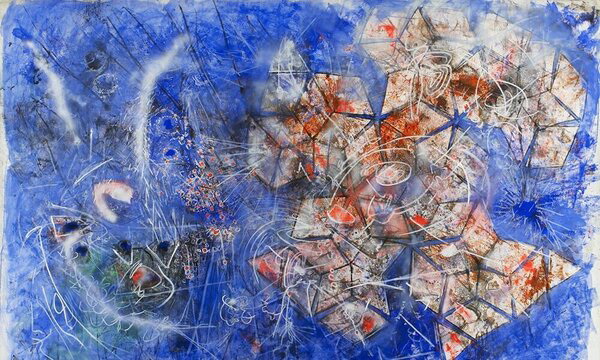Y esta transformación no puede ser el reverso de nada; debe ser el comienzo de algo nuevo que ilumine nuestro camino hacia un Chile donde el pasado no decrete el futuro, sino que lo inspire.
Chile habita un tiempo fracturado, donde los espejos no reflejan sino que distorsionan. La historia no avanza linealmente aquí; se repliega sobre sí misma en espirales perversas, multiplicando versiones alternas de sí misma como un universo paralelo de la historiografía.
En el Arrowverso, el Flash Reverso (interpretado magistralmente por Tom Cavanagh en sus múltiples encarnaciones) es algo más que un villano: es una recursión temporal maldita, el antagonista que siempre vuelve porque está inscrito en la estructura misma del tiempo. No importa cuántas veces lo derroten; regresará con otro rostro, otra táctica, la misma esencia. Siempre regresa en múltiples formas, multiplicándose en versiones alternas de su proyecto autoritario cada vez que parece derrotado. Esta metáfora no es gratuita: el Flash Reverso no solo viaja en el tiempo; corrompe las líneas temporales, creando realidades alternas donde él es el héroe. Kast aspira a algo similar en el plano mnemónico: crear un Flashpoint reverso histórico donde se celebre en vez de conmemorar el golpe de 1973. Imaginen un Chile donde el 11 de septiembre no sea recordado como la destrucción de la democracia, sino como su «salvación». Donde las víctimas no sean honradas, sino justificadas. Donde los archivos del horror se reinterpreten como archivos del orden.
José Antonio Kast, en su tercera candidatura presidencial, opera con esa misma lógica de recursión vacía. Es el Flash Reverso de la política chilena: el mismo personaje con ligeras variaciones, prometiendo lo mismo (orden, mano dura, valores tradicionales, «hacer grande a Chile otra vez»), fracasando de formas apenas distintas, volviendo inexorablemente. Pero a diferencia del Flash heroico que lo enfrenta, no hay héroe equivalente del otro lado. Solo hay Jeanette Jara, candidata que nadie pidió, representante de un Partido Comunista vaciado de contenido histórico, figura construida por omisión más que por convicción.
Esta es la primera de las siniestras simetrías: Kast se presenta como Flash Reverso de Allende, pero no lo es. Allende fue político de oficio, republicano genuino que dio su vida por sus principios, que prefirió morir con fusil en mano antes que traicionar el mandato popular. Kast es apenas su caricatura invertida: oportunista que no ha sacrificado nada, que no tiene principios más allá de la ambición de poder, donde lo que fue esperanza colectiva se convierte en miedo individual, lo que fue internacionalismo en xenofobia.
Pero la ironía más cruel radica en el destino de ambos personajes: mientras la derecha chilena construyó durante décadas el «cuco» de Allende —ese monstruo comunista que devoraría niños y destruiría la familia durante la campaña del terror de 1970—, el verdadero Salvador Allende (el Chicho histórico, el médico que atendía gratis en las poblaciones, el presidente que se negó a huir el 11 de septiembre) se convirtió en una figura de reconocimiento mundial, símbolo de dignidad y coherencia en todo el planeta. Kast, en su versión reversa, encarna lo contrario: no un personaje temido por sus enemigos, sino admirado como modelo por las nuevas derechas globales.
Y la tragedia se acrecienta. Vemos que se alza no solo por un plan externo (ya llegaremos a eso), sino que al fracaso de la izquierda. Es el monstruo que creamos nosotros mismos al traicionar sistemáticamente nuestras propias promesas, al convertirnos en gestores tibios del neoliberalismo, al priorizar la mantención del poder sobre la transformación social. Kast no es causa, es síntoma. Y hasta que no entendamos eso, seguiremos perdiendo.
I. 1952 no es una metáfora, es un manual de instrucciones
Lo que estamos presenciando en 2025 no es un accidente histórico. Es la repetición casi exacta —con variaciones menores— del escenario de 1952: un ex-filocomunista que termina reprimiendo al movimiento popular, el descrédito total de los partidos políticos, la promesa salvadora de orden y seguridad, y el ascenso inexorable del autoritarismo reciclado. Gabriel González Videla promulgó la Ley Maldita en 1948. Gabriel Boric aprobó el uso de la Ley de Seguridad Interior del Estado contra manifestantes en 2022. Los nombres cambian, la traición permanece.
Repasemos los hechos con frialdad clínica. En 1948, González Videla —quien llegó al poder con apoyo comunista— traiciona a sus aliados, ilegaliza al Partido Comunista, abre campos de concentración en Pisagua, y entrega el país a la represión anticomunista más brutal de la Guerra Fría latinoamericana. Cuatro años después, en 1952, Carlos Ibáñez del Campo arrasa electoralmente con su promesa de «barrer» con todos los partidos políticos corruptos. El ciclo se cierra: la traición de la izquierda institucional pavimenta el camino hacia el autoritarismo populista.
Ahora, 2025. Gabriel Boric llegó al poder como símbolo del estallido social, del «nunca más» pinochetista, de la refundación democrática. ¿Qué hemos obtenido? Continuidad económica casi total con el modelo neoliberal, represión selectiva pero efectiva contra el movimiento popular, abandono de las promesas constituyentes, y una gestión que prioriza la «gobernabilidad» —ese eufemismo obsceno— sobre cualquier transformación estructural.
Si las futuras generaciones recuerdan a Boric, no será como un Allende —esa comparación siempre fue obscena y marketera—, ni siquiera como un Aylwin —que al menos tuvo la decencia de construir una transición coherente con sus límites—, sino como un González Videla: el que abrió las puertas al desastre por cobardía política.
Y aquí está la verdadera bomba que nadie quiere detonar: si Jeanette Jara gana la presidencia, no estaremos ante un giro a la izquierda. Estaremos ante un Frei Montalva reverso, la reedición exacta de 1964, pero con los signos cambiados.
II. Jeanette Jara o el eterno retorno del «mal menor»
Pero la ironía más cruel reside en el otro polo. Si Kast es el villano que retorna, Jeanette Jara podría convertirse en algo igualmente paradójico: el Frei Montalva inverso para una izquierda incapaz de articular un proyecto genuinamente transformador y que, acorralada, abraza al «mal menor» con el mismo pragmatismo desesperado con que la derecha moderada abrazó al padre de la DC en 1964.
Las similitudes biográficas son perturbadoras. Frei padre ganó con financiamiento masivo de la CIA, fondos de las democracias cristianas italiana y alemana, y hasta transferencias directas de las coronas danesa y belga. Era el dique contra Allende, el candidato del establishment democrático occidental contra el «peligro rojo». Jara, por su parte, representaría el dique contra Kast.
El paralelismo se profundiza en las estrategias de campaña. La «campaña del terror» anticomunista de 1964 —con sus afiches de tanques soviéticos y sus advertencias apocalípticas— encuentra su eco invertido en el actual «hay que parar el fascismo». Ambos discursos operan desde el miedo, desde la confrontación sin propuesta, desde la idea de que votar no es elegir un futuro sino impedir una catástrofe. Frei no prometía una democracia cristiana vibrante; prometía no ser Allende. Jara, en este esquema, no promete una transformación progresista convincente; promete no ser Kast.
Así Jeanette Jara en 2025 ocupa exactamente ese lugar estructural, pero invertido. Es el «mal menor» para una izquierda incapaz de ganar con un proyecto genuinamente transformador. Su atractivo electoral no radica en proponer cambios profundos sino en defender lo existente: los derechos progresistas que incluso Piñera respetó, el gasto público que mantiene empleada a la militancia, la retórica internacionalista que disimula la ausencia de política interior.
Esto no es equivalencia moral. No es lo mismo. Kast en el poder significaría represión masiva, desmantelamiento acelerado de derechos, violencia política sistemática, alineamiento total con el eje trumpista-bolsonarista-bukeleriano. Jara en el poder significaría administración tibia del desastre, concesiones permanentes al capital, represión selectiva y «quirúrgica», mantenimiento de las estructuras de dominación con rostro amable.
Pero aquí está la tragedia: ninguna de las dos opciones nos saca del atolladero. Una nos hunde más rápido, la otra más lento. Y la izquierda que se conforma con hundirnos más lento, que celebra no caer al abismo como si fuera un triunfo, esa izquierda ya perdió antes de empezar.
III. La campaña del terror: cuando izquierda y derecha comparten manual
Hay una simetría obscena —y reveladora— entre la campaña del terror anticomunista de los años 60 y el actual llamado a «parar el fascismo». Ambas funcionan desde el mismo mecanismo psicológico: movilización negativa, voto del miedo, ausencia de propuesta genuina. No se vota por algo, se vota contra algo. Y esa es la receta perfecta para la esterilidad política.
En los 60, la derecha agitaba el fantasma de Stalin, de los tanques soviéticos, del comunismo totalitario que vendría a quitarte la casa, el auto, la libertad. Hoy, la izquierda agita el fantasma de Pinochet, de la dictadura que volverá, del fascismo que acecha. Misma estructura argumentativa, mismo empobrecimiento del debate político y que, tratando de dar la batalla moral, entrega y propaga miedo donde debería pugnar por el coraje.
¿Y qué pasa con el electorado real mientras tanto? El norte de Chile ya no vota comunista. Franco Parisi —un charlatán con buena estrategia digital— logró conectar donde el PC llevaba décadas de trabajo territorial. Los «autoconvocados» de 2021 eran mayoritariamente anti-derecha pinochetista, es cierto. Pero eso puede no ser verdad en 2025. Esa masa electoral volátil, sin lealtades partidarias, guiada por el desencanto y la rabia, puede girar en cualquier dirección.
Y la izquierda, mientras tanto, sigue paralizada por el miedo a «hacerle el juego a la derecha». Cada crítica interna se vuelve sospechosa de traición. Cada demanda radical se considera irresponsable. Cada propuesta transformadora se pospone para «cuando tengamos más fuerza». Resultado: un movimiento popular que se necrotiza, se canibaliza, se consume en disputas simbólicas mientras las condiciones materiales siguen deteriorándose.
IV. Una victoria jarista sería una victoria pírrica
Digámoslo claro: si Jara gana en 2025, probablemente sea peor para la izquierda que si pierde. Porque una victoria jarista en el contexto actual sería una victoria pírrica, un triunfo vacío que postergaría el ajuste de cuentas necesario con nuestras propias ilusiones.
¿Qué gobernaría Jara? Un país fragmentado, una coalición inestable, un Congreso hostil, un empresariado en pie de guerra, medios de comunicación dedicados 24/7 a sabotear cualquier iniciativa. Y lo más grave: una base social desmovilizada, escéptica, exhausta. ¿Qué transformaciones reales podría impulsar en ese escenario? Probablemente ninguna. Lo que obtendríamos sería cuatro años más de administración defensiva, de concesiones «pragmáticas», de traición lenta pero constante a las expectativas. Jara es incapaz de generar un régimen militar-policial civil como el de Venezuela. No tiene las estructuras de control, ni el apoyo de las Fuerzas Armadas, ni la capacidad de articular una coalición hegemónica. Su proyecto, si llegara al poder, sería frágil desde el nacimiento. Y paradójicamente, esto la convertiría en un Frei Montalva reverso.
Y mientras tanto, la derecha esperaría paciente. Como en Francia con Macron, como en España con Sánchez. Dejar que la centro-izquierda gestione la crisis, que absorba el descontento, que se desgaste en la imposibilidad de cambiar nada sustancialmente. Y luego, cuando el hartazgo sea total, presentarse como la única alternativa real. El thatcherismo del siglo XXI no dice «there is no alternative» como imposición ideológica, lo dice como constatación empírica después de que la izquierda institucional haya demostrado su propia impotencia.
Le Pen en Francia, Abascal en España, Milei en Argentina, Kast en Chile. No son anomalías. Son la consecuencia lógica de que las izquierdas hayan renunciado a transformar y se hayan contentado con administrar. Son el precio que pagamos por nuestra propia cobardía.
V. Los hilos tras la marioneta
La estructura del juego se mantiene intacta, pero sería un error grotesco establecer una simetría entre ambos bandos. Porque si bien es cierto que tanto Kast como Jara responden a equilibrios internacionales más que a proyectos nacionales genuinos, la naturaleza de esos equilibrios es radicalmente distinta.
Kast no tiene al Komintern. Tiene algo potencialmente más peligroso: el Foro de Madrid, el Yunque, y la Political Network for Values (PNfV). Y aquí necesitamos detenernos porque la izquierda chilena, en su afán de parecer seria y no conspiranoica, ha subestimado sistemáticamente lo siniestro de estas redes.
Empecemos por la PNfV, porque es reveladora de cómo opera realmente el poder transnacional de la ultraderecha. Kast no es simplemente presidente de esta organización hoy. Llegó a ella hace más de una década, cuando era un simple diputado, un político marginal en el espectro chileno. ¿Cómo es posible que un diputado de un partido menor en un país periférico termine presidiendo una red internacional de legisladores ultraconservadores? La respuesta es inquietante: porque fue reclutado, cultivado, preparado por estas estructuras.
La Political Network for Values es un organismo que articula a la derecha anglosajona —particularmente estadounidense y británica— con los ultramontanos católicos oligárquicos de España, Italia, Polonia y América Latina. No es un think tank más. Es una maquinaria de coordinación legislativa transnacional que impulsa agendas idénticas en múltiples países simultáneamente: criminalización del aborto, restricción de derechos LGBTIQ+, defensa del «orden natural de la familia», privatización educativa con vouchers religiosos, desmantelamiento de políticas de género.
Pero lo crucial es entender qué significa que Kast haya sido parte de esta red durante más de diez años antes de su ascenso electoral en Chile. Significa que no estamos ante un fenómeno espontáneo de política local. Estamos ante un proyecto planificado, con financiamiento externo, con asesoría técnica internacional, con una estrategia probada en múltiples países. Kast es a Chile lo que Bolsonaro fue a Brasil, lo que Vox es a España, lo que la Lega es a Italia: la franquicia local de una operación transnacional.
El Foro de Madrid no es simplemente una coordinadora de partidos de derecha. Es una internacional del odio, un entramado transnacional que articula al cristofascismo, al supremacismo blanco reciclado, al autoritarismo nostálgico y a los intereses más reaccionarios del capitalismo financiero estadounidense en su fase decadente. Fundado en 2020, reúne a Vox, a Bolsonaro, a Bukele, a los restos del uribismo, a los herederos de las dictaduras latinoamericanas. Su agenda no es conservadora en el sentido tradicional —no busca preservar un orden establecido— , sino restauracionista en el peor sentido: quiere desmantelar todo lo conquistado en materia de derechos desde 1945.
Y detrás del Foro de Madrid está el Yunque, esa organización secreta católica de ultraderecha que opera en las sombras desde los años 50, infiltrada en universidades, en medios de comunicación, en estructuras partidarias. El Yunque no es folklore conspirativo: es una realidad documentada, una red de poder real que ha influido en golpes de Estado, en campañas de desinformación masiva, en la articulación de violencia política. Kast tiene vínculos orgánicos con estas estructuras. No son sus aliados circunstanciales, son su base de sustentación real, mucho más que Chile Vamos.
Porque aquí está el detalle que la prensa liberal no quiere ver: Chile Vamos es una coalición electoral débil, fragmentada, sin proyecto coherente más allá de defender los privilegios del empresariado local. El verdadero sostén de Kast viene de estas redes transnacionales que ven en Chile un terreno fértil para su proyecto restauracionista. Y ese proyecto está alineado perfectamente con la hegemonía estadounidense en su fase decadente, desesperada por mantener el control del continente ante el avance de China y la multipolaridad.
Jara, en cambio, tiene vínculos con el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y los BRICS, es cierto. Y aquí debemos detenernos a examinar qué significan realmente estos organismos más allá de la caricatura que hace la derecha y la mitología que construye cierta izquierda.
El Foro de São Paulo, fundado en 1990 por Lula y Fidel Castro, fue en su momento una respuesta articulada al Consenso de Washington y al neoliberalismo triunfante post-Guerra Fría. Reunió a partidos y movimientos de izquierda latinoamericana con un objetivo claro: resistir la embestida privatizadora y construir alternativas regionales. Durante los 2000, en el apogeo de la «ola rosa», tuvo peso político real. Hoy es una sombra de lo que fue: un club de expresidentes nostálgicos, de partidos burocratizados que administran sistemas que alguna vez prometieron transformar.
El Grupo de Puebla, fundado en 2019, intenta ser una renovación del Foro de São Paulo para el siglo XXI. Incluye a figuras como Pepe Mujica, Ernesto Samper, Rafael Correa, Dilma Rousseff. Su diagnóstico sobre el lawfare, sobre los golpes blandos, sobre la ofensiva de la derecha continental es correcto. Pero su capacidad de articular respuestas efectivas es limitada. Son más un espacio de legitimación mutua que una maquinaria de coordinación política real.
Y sin embargo, estos organismos apuntan hacia algo crucial que la izquierda chilena ha olvidado sistemáticamente: la integración latinoamericana no es un lujo retórico, es una necesidad material para cualquier proyecto de soberanía nacional. Un país de 19 millones de habitantes, por más desarrollado que sea relativamente, no puede enfrentar solo las presiones de los bloques hegemónicos globales. Necesita articulación regional.
Y aquí debemos reconocer algo que enfurece tanto a la izquierda ortodoxa como a la derecha histérica: económicamente, la opción de integrarse a los BRICS no es menor. Es, de hecho, la alternativa más seria que tiene Chile para diversificar su inserción internacional y disminuir su vulnerabilidad frente a los ciclos económicos de Occidente.
Pero la integración latinoamericana requiere organismos efectivos. La CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) fueron intentos serios de construir institucionalidad regional autónoma, sin tutela estadounidense. UNASUR, en particular, logró mediar conflictos, coordinar políticas de defensa, crear el Banco del Sur como alternativa al FMI. Chile, bajo Piñera y luego bajo Boric, dinamitó sistemáticamente estos espacios. Porque la integración real, la que construye capacidades colectivas y reduce dependencia externa, es incompatible con el atlantismo subordinado.
Y este año 2025, marca un aniversario que debería avergonzarnos: hace exactamente 170 años, en 1856, se realizó en Santiago el Congreso Americano, el último estertor del proyecto de Confederación Americana que Bolívar había impulsado treinta años antes en el Congreso de Panamá de 1826. Como recuerda el historiador boliviano Germán A. de la Reza en sus trabajos sobre el unionismo continental, aquel Congreso de Santiago fue el fracaso definitivo del sueño bolivariano de una América Latina unida políticamente.
¿Por qué fracasó? Por las mismas razones que fracasan CELAC y UNASUR hoy: porque las oligarquías locales prefieren negociar individualmente con las potencias hegemónicas, obteniendo privilegios para sí mismas a costa del interés colectivo continental. Porque los nacionalismos mezquinos impiden construir soberanía real. Porque la izquierda, cuando llega al poder, se contenta con administrar lo heredado en vez de transformar las estructuras de dependencia.
Ciento setenta años después del Congreso de Santiago, seguimos fragmentados, seguimos subordinados, seguimos incapaces de construir un proyecto continental coherente. Y mientras nosotros nos peleamos por migajas, China construye puertos, India negocia tratados comerciales, Rusia vende armas, y Estados Unidos articula su red de bases militares y acuerdos de libre comercio que nos atan individualmente a su decadencia.
La Iniciativa de la Franja y la Ruta china ofrece algo concreto: infraestructura, inversión en desarrollo productivo, transferencia tecnológica, acceso a mercados masivos. Y el modelo de desarrollo que propone —infraestructuras primero, desarrollo económico segundo, asuntos sociales y cívicos después— es exactamente lo opuesto al octubrismo ingenuo que exige todo ya, sin entender que la transformación social requiere bases materiales sólidas. Es más pragmático, tiene mirada de largo plazo, prioriza la construcción de capacidades reales sobre la gesticulación moral.
Boric inició acercamientos con India, y esa es una de las pocas cosas rescatables de su gobierno. India representa acceso a un mercado gigantesco que podría disminuir nuestra dependencia enfermiza de China. Más aún, hay lecciones políticas valiosas: los comunistas de Kerala son probablemente el partido comunista más administrativamente exitoso a nivel de Estado subnacional en todo el mundo. Gobiernan con eficacia, mantienen altos índices de desarrollo humano, y lo hacen sin renunciar a su identidad ideológica ni convertirse en gestores tibios del capital. La filosofía del Vasudhaiva Kutumbakam —»el mundo es una familia»— ofrece un marco civilizatorio para pensar la multipolaridad sin caer ni en el imperialismo occidental ni en la subordinación acrítica a nuevos hegemones.
Chile podría reconocerse como parte del Sur Global, construir una diplomacia que tome la lección de Lula —quien maneja con habilidad sus relaciones tanto con Washington como con Beijing sin subordinarse completamente a ninguno— o recuperar a los teóricos chilenos del no-alineamiento activo como Jorge Heine, quien ha trabajado durante décadas en articular una política exterior soberana para países medianos en un mundo multipolar.
Todo esto es posible. Todo esto sería infinitamente preferible a la subordinación explícita al atlantismo decadente. Pero —y aquí viene el «pero» que la izquierda no quiere escuchar—, ¿Alguien cree realmente que una presidencia de Jara haría esto? ¿Que rompería con el FMI? ¿Que desafiaría las imposiciones del Banco Mundial? ¿Que reconstruiría UNASUR? ¿Que impulsaría efectivamente la CELAC? ¿Que construiría una política exterior genuinamente soberana, arriesgando las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea?
La respuesta brutal es no. Porque Jara, como toda la izquierda institucional chilena, se mantiene como vasalla del atlantismo. Su retórica puede sonar contestataria, puede hacer gestos hacia el Sur Global, puede criticar el imperialismo estadounidense en discursos internacionales. Puede incluso firmar algunos acuerdos comerciales con China o India que profundicen lo que ya existe. Puede asistir a cumbres del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, tomarse fotos con Lula y Petro, dar discursos sobre la Patria Grande. Pero en la práctica concreta de gobierno, en las decisiones que realmente importan, ¿Dónde estarían sus lealtades cuando Washington presione? ¿Cuando el FMI condicione créditos? ¿Cuando los medios de comunicación occidentales la acusen de autoritarismo por acercarse demasiado a Beijing?
VI. Lo que la gente realmente quiere (y la izquierda no sabe dar)
La periodista turca Ece Temelkuran lo dijo con una claridad devastadora cuando analizó el ascenso de Erdogan: la gente no quiere discursos grandilocuentes sobre democracia o derechos humanos cuando no puede pagar el alquiler. La gente no quiere seminarios sobre teoría política cuando su salario no alcanza para fin de mes. La gente quiere cosas muy simples y muy concretas: que no le mientan, poder sacar algo digno de su trabajo, y ser tratada con respeto.
Y ahí es donde la izquierda chilena ha fallado estrepitosamente. Hemos confundido la gesticulación moral con la política efectiva. Hemos priorizado las luchas simbólicas sobre las condiciones materiales. Hemos convertido el lenguaje inclusivo en fetiche mientras los salarios siguen estancados. Hemos dedicado más energía a cancelar gente en Twitter que a construir poder territorial real.
La verdad incómoda es esta: la gente común no necesita que la eduquemos sobre sus «falsa conciencia». Necesita que resolvamos sus problemas concretos. Y cuando no lo hacemos, cuando nos perdemos en abstracción y moralismo, la gente —racionalmente— busca a quien sí le hable en su idioma. Aunque ese alguien sea un autoritario.
VII. Recuperar a Allende como político (no como santo)
Si la izquierda chilena quiere tener futuro, necesita hacer algo que le aterra: recuperar a Allende como político, no como mártir. Porque el Allende martirizado es cómodo, es decorativo, es funcional para discursos bonitos y murales conmemorativos. El Allende político es incómodo, es desafiante, es peligroso.
¿Cuáles eran las claves políticas de Allende? Repasémoslas sin nostalgia romántica:
«El pueblo debe defenderse» —, pero defenderse significa construir poder real, no performar resistencia en redes sociales. Significa organización territorial, capacidad de movilización sostenida, construcción de contrapoderes efectivos. Allende no llamaba a la autodefensa para quedar bien en la foto, lo hacía porque entendía que la transformación social genera reacción violenta del poder establecido. ¿Está la izquierda actual preparada para eso? No. Estamos preparados para marchas pacíficas que terminan a las 18:00 hrs para no molestar el tráfico.
Avanzar sin transar —, pero ese «sin transar» no era voluntarismo infantil, era estrategia política. Allende sabía cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. La diferencia es que sus cesiones eran tácticas dentro de una estrategia de transformación clara. Nuestras cesiones actuales son estratégicas dentro de una táctica de sobrevivencia política.
Crear más que evitar —, la UP tenía un proyecto. Podemos discutir si era viable, si era adecuado, si estaba bien ejecutado. Pero existía. Era concreto. Se podía tocar. ¿Qué proyecto tiene la izquierda chilena en 2025? ¿Defender el Estado subsidiario heredado de la dictadura con algunos retoques progresistas? ¿Eso es nuestro horizonte?
Confiar en la ciencia, en la educación, en la dignidad de ancianos e infantes — , Allende, médico de formación, creía verdaderamente en el conocimiento y la educación como herramientas de transformación social. Hoy la izquierda desconfía de la ciencia cuando contradice sus dogmas identitarios, desprecia la educación formal como «reproductora del sistema», y ha convertido a niños y ancianos en mercancías políticas para movilizaciones de ocasión.
Construir desde los territorios —, esto es lo más importante y lo más olvidado. Allende entendía que la transformación social no se decreta desde La Moneda, se construye desde las JAP, desde las juntas de vecinos, desde los sindicatos, desde los cordones industriales. Era un proceso largo, ingrato, que requería presencia territorial constante. Hoy la izquierda hace política en las redes sociales y se sorprende cuando pierde en las urnas.
VIII. La honestidad trágica que nos falta
Necesitamos liderazgo con honestidad trágica. Y expliquemos qué significa eso, porque la frase suena bonita pero vacía.
Winston Churchill —conservador imperialista, racista, responsable de genocidios coloniales— tuvo al menos una virtud política: no mintió sobre el costo de enfrentar el fascismo. Cuando asumió el poder en el momento más desesperado de la Segunda Guerra Mundial, no prometió victoria fácil. Prometió «sangre, sudor, lágrimas y trabajo duro». No movilizó desde la esperanza ingenua sino desde el coraje para enfrentar la realidad tal como era.
La izquierda chilena necesita ese tipo de honestidad. Necesita un liderazgo que sea capaz de decir: «Somos un país roto. La nación está fragmentada. No hay soluciones mágicas. Reconstruir un ‘nosotros’ real tomará décadas de trabajo ingrato. Habrá fracasos. Habrá derrotas. Pero es el único camino que vale la pena recorrer.»
¿Por qué nadie dice eso? Porque es electoralmente suicida. Porque vivimos en la época del marketing político, de las promesas instantáneas, del clientelismo disfrazado de programa. Porque mentir es más rentable que decir la verdad.
Pero aquí está la paradoja: la gente ya no cree las mentiras. Ya no funciona prometer que «todo mejorará» cuando llevan décadas escuchando lo mismo mientras todo empeora. La honestidad trágica podría ser, contra-intuitivamente, más movilizadora que las promesas vacías. Porque al menos sería real. Al menos sería tratarlos como adultos capaces de tomar decisiones difíciles.
Romper el bucle temporal no requiere héroes mesiánicos; requiere instituciones democráticas robustas, Fuerzas Armadas verdaderamente subordinadas al poder civil, y un centro político que recupere la capacidad de negociación y transacción. Requiere dejar de ver a Kast como un monstruo único y entenderlo como síntoma de una enfermedad más profunda: la colonización de nuestra subjetividad por redes transnacionales que explotan nuestros traumas históricos. Requiere dejar de ver a Jara como salvadora o traidora, y entenderla como producto de un sistema que ya no puede generar alternativas auténticas.
Esta es la paradoja chilena: nuestra historia está llena de espejos deformantes, pero también de grietas por donde entra la luz. La pregunta no es si Kast volverá o si Jara ganará; la pregunta es si tendremos el coraje de romper los espejos y construir un futuro que no sea el reverso de nuestro pasado.
Hemos aprendido que la historia no es destino; es lucha. Y en esta lucha, Chile tiene una ventaja histórica: hemos vivido el horror y sobrevivido para contarlo. No debemos repetir el error de creer que el mal viene siempre disfrazado de monstruo; a veces viene disfrazado de solución, de orden, de normalidad. La verdadera resistencia no está en señalar al enemigo, sino en construir alternativas concretas en los territorios, en las instituciones, en las subjetividades. Como enseñó Allende, no se trata de tener el poder, sino de transformar la vida. Y esta transformación no puede ser el reverso de nada; debe ser el comienzo de algo nuevo que ilumine nuestro camino hacia un Chile donde el pasado no decrete el futuro, sino que lo inspire.