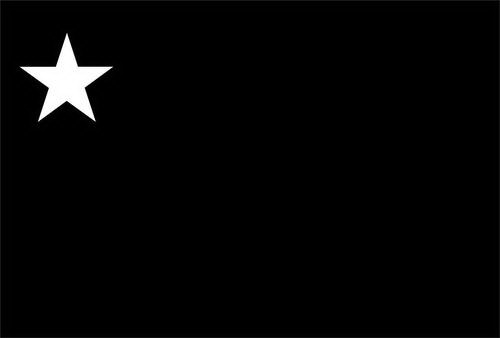El actual gobierno chileno se encamina a ser uno de los dos que ha mostrado las menores tasas de crecimiento económico desde el retorno a las administraciones civiles en 1990: 2,2% en 2022; 0,5% en 2023, 2,6% en 2024 y un estimado 2,5% en 2025, o 1,95% en promedio. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet esta tasa fue de un 1,8%. Las cifras se ubican en el contexto de la caída tendencial del crecimiento durante la última década.
Según el último informe económico del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, la economía regional aumentará un 2,1 % en 2025, con un alza de hasta el 2,4 % en 2026, lo que la convierte en la región de menor crecimiento en el mundo. La baja inversión, el endeudamiento elevado y un entorno externo cambiante constituyen los principales obstáculos y condiciones para la acumulación y reproducción del capital.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional señala que «El aumento de la incertidumbre y los cambios en las políticas están redefiniendo las perspectivas fiscales. Las proyecciones de deuda pública mundial se han revisado al alza, y los aranceles, la incertidumbre, la volatilidad del mercado, el mayor gasto en defensa y los problemas de la ayuda externa están intensificando los riesgos. Los países deben implementar ajustes fiscales graduales en marcos creíbles a mediano plazo para reducir la deuda y constituir reservas frente a la elevada incertidumbre. Las reformas de los principales programas de gasto, como los subsidios a la energía y las pensiones, son fundamentales para reducir las vulnerabilidades fiscales y fomentar el crecimiento. La aceptación de las partes interesadas es esencial para ejecutar estas reformas. Para reforzar el apoyo del público es necesario un diseño estratégico, una comunicación eficaz, redes de seguridad sólidas y confianza en la gobernanza». Como se advierte, la lectura y mandato del FMI (cuya mayor cantidad de capitales destinados al crédito para los Estados proviene de las arcas fiscales de EEUU) ordena e impone con precisión los requisitos para acceder a sus préstamos a los Estados dependientes.
Chile
El actual gobierno chileno se encamina a ser uno de los dos que ha mostrado las menores tasas de crecimiento económico desde el retorno a las administraciones civiles en 1990: 2,2% en 2022; 0,5% en 2023, 2,6% en 2024 y un estimado 2,5% en 2025, o 1,95% en promedio. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet esta tasa fue de un 1,8%. Las cifras se ubican en el contexto de la caída tendencial del crecimiento durante la última década.
Entre 2014 y 2023, la economía chilena creció al 1,9% en promedio, mientras que en la década anterior lo había hecho al 4,8%. La actual administración de La Moneda, en todo caso, destaca por su mediocre desempeño. En el informe de perspectivas económicas mundiales de junio de 2023, el Banco Mundial adjudicaba las recesivas tasas de crecimiento que la economía chilena evidenciaba ese año al impacto de tres trimestres negativos en 2022, los que a su vez habían sido provocadas por el “retiro abrupto de todos los estímulos monetarios fiscales y cuasi fiscales” que el Estado había implementado durante la pandemia, y a la puesta en práctica a partir de 2022 de elevadas tasas de interés y otras medidas que contrajeron la liquidez. (Banco Mundial, June 2023 Global Economic Prospects. En https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/39846).
Los bajos niveles de crecimiento son un efecto directo de la caída sostenida de la inversión. Mientras que en la década de 2000 a 2009, la tasa de crecimiento de la inversión fue cercana al 9%, en la década siguiente –2010 a 2019– se redujo a un 4%. La formación bruta de capital fijo (FBCF o valor de las compras menos las ventas de activos fijos (tecnología productiva)), medida de la inversión, fue negativa en 2023 y en 2024. Destaca, además, un desempeño muy dispar entre la inversión en minería, que ha crecido a lo largo del último lustro, y la que se observa en los demás sectores, que se ha mantenido plana.
Las elevadas tasas de interés del precio del dinero local (fijadas por el Banco Central) y la depreciación del peso frente al dólar han sido dos de los factores que han contribuido al estancamiento en la inversión y en el consumo. El incremento de las tasas de interés de largo plazo impacta en el financiamiento hipotecario para la vivienda y en la inversión, mientras que el alza en las tasas de corto plazo afecta negativamente el consumo de las personas.
Uno de los motivos del alza en el precio del dólar es la avidez de los empresarios chilenos por invertir en el extranjero (fuga de capitales). Parte de esa inversión es especulativa, comprando bonos del tesoro estadounidense, acciones o propiedades. Hasta 2018, la inversión de la industria inmobiliaria se realizaba en un 80% dentro del país y en un 20% fuera; en la actualidad esa proporción se ha invertido. Entre los destinos preferidos se encuentran Estados Unidos, sobre todo Miami, España y Portugal.
Las altas tasas de interés que mantiene el Banco Central de Chile se orientan, en la realidad, a mantener bajo el tipo de cambio del dólar más que para enfrentar de manera directa la inflación. Es que dadas las tasas de interés estadounidenses, que están sobre lo habitual durante la última década, a los empresarios nacionales les es “más atractivo” invertir en bonos del tesoro norteamericano o en otros instrumentos financieros en el extranjero, para lo que deben comprar dólares.
De acuerdo con información tributaria correspondiente al 30 de junio de 2025, el total de inversiones de capitales chilenos en el exterior en 2024, «fue de $154 millones de millones de pesos, o unos $161.000 millones de dólares. Dicha cifra representa la mitad del total del tamaño de la economía chilena”. Los montos han ido creciendo en el tiempo. En 2018 esta fuga de capitales correspondió al 33% del PIB, inferior al 50% actual (El Mercurio, 13 de octubre de 2025. La salida de capitales chilenos aumenta y los montos representan la mitad de la economía del país.) Los destinos privilegiados fueron Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú, Gran Bretaña, Canadá y Luxemburgo. Por tratarse de cifras provenientes de declaraciones de impuestos, es de suponer que los números reales son superiores. El capital, como se sabe, busca rentabilidad por sobre todas las cosas, por lo que cualquier criterio de patriotismo no le concierne.
La productividad del trabajo, que incide en las tasas de crecimiento económico, se ha mantenido estancada o ha caído. La variación de la productividad fue cero en 2024, menos uno en 2023 y menos cuatro y medio en 2022, lo que ha significado que aún no se recupera en relación a su nivel de pre pandemia. En la década de 1990, el incremento en la productividad total de factores (PTF) superaba el 3% anual y aportaba significativamente al crecimiento económico. Entre 2001 y 2005, este aumento bajó a 1,3% de promedio anual, y entre 2006 y 2010 cayó a un 0,2%. Desde entonces se estancó. Inciden en esta situación, sobre todo, la menor inversión en tecnología, las enormes deficiencias en el sistema educacional y la escasa preocupación de los grandes empresarios por capacitar a la fuerza de trabajo que compran. Para ilustrar uno de estos aspectos, la inversión en Chile en investigación y desarrollo corresponde solo al 0,4% del PIB, frente al 2,4% promedio de los países OCDE.
El estancamiento en la productividad incide en el escaso crecimiento, pero se trata de un factor de mediano y largo plazo, y de carácter estructural. En lo inmediato, lo fundamental han sido las políticas de austeridad impulsadas por el actual gobierno: la combinación de una política monetaria excesivamente restrictiva, en la que inciden las elevadas tasas de interés, y un shock fiscal de envergadura, con un corte del gasto fiscal de 24% en 2022.
Los empresarios que dependen del crédito para funcionar, y que comparten todas las premisas del régimen económico, criticaron que el alza de tasas llegó demasiado alto y que se mantuvo en la cima por tiempo excesivo. El Banco Central elevó la tasa rectora por sobre el 2% en octubre de 2021, la llevó a 7% en marzo de 2022 y a 11,25% en octubre de ese mismo año, donde la mantuvo hasta fines de julio del año siguiente. En diciembre de 2023, la tasa estaba aún en 8,25% y bajó del 6% recién en junio de 2024. En diciembre de 2024 era de 5%.
Haciéndose eco de las críticas al nivel tan elevado de las tasas, el diario La Tercera informó en noviembre de 2023 que, según datos de Bloomberg, Chile tenía la quinta tasa de política monetaria real más alta del mundo: “La tasa de política real es muy contractiva. De acuerdo a los datos de Bloomberg, Chile tiene actualmente [noviembre de 2023] una TPM real de 3,9% (TPM nominal de 9% menos inflación de 5,1%), nivel que solo es superado por las tasas reales de Ucrania (12,9%), Brasil (7,6%), Rusia (7%) y México (6,8%). Como referencia, en Estados Unidos esa tasa real llega actualmente a 1,8%; en Alemania a 0,2% y en varios otros países está en terreno negativo, como Irlanda (-2,4%) y Suecia (-2,5%). […] A mediados de 2023 ya se levantaban algunas voces que hacían ver lo restrictiva de la política monetaria. En esa oportunidad varios expertos temían los riesgos de un sobreajuste de la economía, la que ya mostraba cifras negativas”. (La Tercera. Tasa de interés real de Chile es la quinta más alta del mundo y economistas difieren sobre la necesidad de ese nivel. 2 de noviembre 2023. En https://www.latercera.com/pulso/noticia/tasa-de-interes-real-de-chile-es-la-quinta-mas-alta-del-mundo-y-economistas-difieren-sobre-la-necesidad-deese-nivel/6V2VAPKEGZHP7NVMYB34R5HCOQ/#).
Lo cierto es que la política económica de este gobierno ha fracasado. El ajuste fiscal y las elevadas tasas de interés provocaron una cuasi recesión, lo que implicó que los ingresos tributarios del Estado cayeron de manera importante. Ello causó que el equipo económico del gobierno no logró cumplir sus propias metas fiscales. La respuesta fue acudir a otras fuentes de ingresos, como al mencionado fondo de estabilización y también endeudarse públicamente, mediante la venta de bonos soberanos.
La justificación del gobierno y de los partidos que lo integran y que lo respaldan para aplicar esta draconiana política de austeridad neoliberal es la elevada inflación.
La inflación bajó en 2023, pero volvió a subir el año siguiente. Al día de hoy, en el mundo –sobre todo en los países desarrollados–, ha quedado establecido que las causas fundamentales de la inflación se relacionaron más bien con la oferta que con la demanda, principalmente con problemas que surgieron en la producción y cadenas de suministro de diversos bienes y servicios en el período de la pandemia de Covid, de los cuales los más mencionados son los microchips, los automóviles y otros bienes durables.
A aquello se sumó el incremento de los márgenes de ganancia de empresas monopólicas y oligopólicas que subieron a voluntad los precios, aprovechando su sitial de dominación en el mercado, como por ejemplo las distribuidoras de alimentos, las cadenas de farmacias y las importadoras de bienes y servicios;el alza internacional de precios –como del petróleo, el trigo y el aceite de maravilla provocada por el conflicto Rusia / Ucrania–; el fin de los subsidios implementados durante la pandemia y el aumento de las tarifas en numerosos países; el impacto sobre la producción y, por lo tanto, sobre la oferta, de eventos climatológicos extremos en diversas regiones producto de la crisis ambiental; el alza sin retorno de los precios de venta y arriendo de viviendas, dado que en la mayoría de países los propietarios son grandes fondos financieros y otros entes especuladores; y en Chile la devaluación del peso frente al dólar que encareció las importaciones.
Ninguno de los fenómenos enumerados se resuelve o contrarresta con el alza de las tasas de interés y la contracción monetaria, como se ha pretendido hacer en Chile.
Para las pequeñas y medianas empresas las elevadas tasas de interés hacen prohibitivo optar a un crédito, mientras que los grandes empresarios prefieren endeudarse en el extranjero. Además, no solo se ha tratado de un alza en las tasas, sino que también han crecido las restricciones que dejan fuera a una gran cantidad de quienes requieren endeudarse, ya se trate de un crédito de consumo, un crédito hipotecario o un crédito comercial para sortear las necesidades fundamentales.
De fondo se desenvuelve otro fenómeno, el de los impagos y las quiebras que dejan fuera a muchas empresas y personas de la posibilidad de acceder a un crédito. Los impagos han crecido sobre todo en las firmas de menor tamaño y en los sectores del comercio, construcción e industria inmobiliaria, que se encuentran entre los más afectados por la caída del consumo, algo que se debe, a su vez, a la contracción de la actividad económica. Por ejemplo, se ha informado que a fines de 2024 el índice de cuota impaga de las empresas inmobiliarias había alcanzado el valor más alto en los últimos quince años y que las constructoras también habían aumentado su impago bancario hasta niveles preocupantes. La explicación dada es que el alza de costos, una demanda muy débil y condiciones de financiamiento restrictivas derivaron en el aumento de la cantidad de viviendas y oficinas acumuladas, no vendidas (plusvalía no realizada).
En diciembre de 2024, la Cámara Chilena de la Construcción informó que la venta de viviendas nuevas había disminuido un 15% en el tercer trimestre del año y que el número total de viviendas sin vender alcanzaba 105 mil unidades, una situación no registrada en los diez años previos; es decir, ni siquiera durante la pandemia en 2020-2021. Las ventas a nivel nacional alcanzaron el menor registro de las últimas dos décadas en 2022.
En relación a las quiebras empresariales, entre las más grandes, con ingresos anuales superiores a 100.000 unidades de fomento, es decir, 3,8 millones de dólares, en 2023 aumentaron un 27% respecto del año previo. Las quiebras de empresas medianas, por su parte, fueron de un 8,5 % más elevadas que en 2022, mientras que las microempresas fueron las más golpeadas, al aumentar 23,6% la cantidad de quiebras en 2023 comparado con 2022.
Los impagos de créditos y obligaciones financieras de parte de las personas también se han elevado. En marzo de 2024, el Banco Central indicó en cuanto a los créditos de consumo, que la mora está en máximos desde la crisis de 2009. En los créditos comerciales su nivel es el más alto, al menos desde hace 15 años, y respecto de los hipotecarios se registra el mayor nivel desde julio de 2020.
Empleo
La crisis ha afectado al empleo. Según las cifras oficiales, durante 2024 la tasa de desocupación anual promedio fue 8,6%. Entre los ocupados, la tasa de informalidad es 27%. El muy bajo crecimiento económico desde 2022 ha provocado que Chile sea uno de los pocos países en el mundo que aún no recupera la situación del empleo que existía antes de la pandemia (tasa de desempleo de 7,8%). Asimismo, las medidas tomadas por el Estado durante el período 2020-2021 de cuarentenas, cierres de establecimientos, prohibiciones en el normal funcionamiento de la sociedad y represión sanitaria fueron especialmente drásticas en relación a lo que ocurrió en la mayoría de los demás países, lo que condujo a la mayor pérdida de puestos de trabajo en la historia del país, con niveles de desempleo que alcanzaron el 13,1%. La crisis de 1982-1983 había implicado una caída de 6,4% en el empleo, la crisis asiática de 1997, una caída de 3% y la crisis de 2008, una caída de 1,6%.
Según investigaciones de la Fundación SOL, basadas en fuentes oficiales, al término del segundo trimestre del 2025, la mitad de las y los trabajadores en Chile gana menos de $611.000 mil pesos; el sueldo mínimo en el país es de $529.000 brutos; tras cotizaciones de salud, previsión y cesantía, queda en $429.000 líquidos. Para un grupo familiar de tres personas, la línea de la pobreza es hoy de $850.000 líquidos, mientras que el salario mínimo es de $429.000 líquidos. La pobreza en Chile llega a un 22,3 % de la población, casi igual al promedio de los demás países latinoamericanos; la mitad de los trabajadores contratados se salta el almuerzo por sobrecarga laboral y porque los alimentos de calidad son muy caros; la gente que no trabaja en lo que estudió gana la mitad de los que sí se desempeñan en sus profesiones; las mujeres trabajadoras, por la misma labor, ganan un 25 % menos que los hombres; los créditos hipotecarios se pagan en UF, pero los sueldos en pesos. Esto es, los dividendos para la casa propia son cada vez más caros con el tiempo; el promedio de la deuda personal es de casi $2.000.000 de pesos, y el 25% de los mayores de 18 años están morosos, o sea, casi 4 millones de personas.
Otras fuentes indican que, en promedio se necesitan alrededor de $1.500.000 para «vivir tranquilo» en Santiago de Chile, contando los gastos mínimos en vivienda, transporte, alimentos, salud y ocio. Ahora bien, si surgen imprevistos, enfermedades catastróficas y gastos adicionales, otra es la historia.
A su vez, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un análisis de la situación laboral en Chile y publicó las conclusiones en noviembre de 2024 en un documento denominado “¿Cuán atípico es el desempeño del mercado laboral chileno?” que se encuentra en https://www.ilo.org/es/publications/cuan-atipico-es-el-desempeno-del-mercado-laboral-chileno Las conclusiones más importantes comunican que la no recuperación de las tasas de empleo en Chile de acuerdo a las cifras prepandemia, se expresa en que la ocupación se situó en un 55,9% en 2023, en comparación con el 58,3% en 2019. Vale recordar que la tasa de ocupación se calcula sobre el total de la población en edad de trabajar, es decir, sobre una fórmula más real que el cálculo de desempleo que solo considera a la fracción de esa población que trabaja o que busca empleo.
La OIT estima que la explicación del rezago en la tasa de ocupación en Chile está dada por la magnitud de la caída en el empleo que provocaron las medidas de coerción aplicadas por el Estado durante la pandemia que superó a la gran mayoría de otros países en el continente, y por el escaso crecimiento que se dio a partir del año 2022, responsabilidad del actual gobierno que ha implementado una política de ajuste que ha impactado negativamente en el consumo y en la inversión, con un consecuente efecto en el empleo en sectores intensivos en mano de obra, como agricultura, industria, construcción y comercio. Es decir, en ambos casos se trató de políticas claramente anti trabajadores, anti populares y de disciplinamiento social implementadas por la élite.
Durante la pandemia, en comparación con los demás países de América Latina, el PIB chileno no cayó de manera excesiva, la baja se ubicó en el promedio. Por ello, no fueron causas estrictamente económicas las que provocaron la intensidad desmedida de la contracción de la ocupación, que en Chile fue mucho más alta que en la gran mayoría de los países de la región. Como apunta el informe de la OIT, “el impacto de la pandemia en la tasa de ocupación en 2020 en Chile fue mucho mayor que el impacto en el PIB, siendo un caso extremo en la región, al cual solo Costa Rica se acerca”.
Respecto de lo ocurrido el año 2023, el informe de la OIT señala que “La tasa de desocupación en la mayoría de los países ya había regresado a niveles por debajo de los registrados en pre pandemia, con excepción de Perú, Chile y Panamá. No obstante, en el caso de Chile, como se mencionó, lo observado en 2023 se dio en un contexto de nulo crecimiento económico, mientras que el PIB regional en su conjunto creció en torno al 2,2% ese año, lo que facilitó que en 11 países de la región las tasas de desocupación en 2023 continuaran la senda decreciente que empezó en 2021”. (Organización Internacional del Trabajo. 22 de noviembre 2024. ¿Cuán atípico es el desempeño del mercado laboral chileno? En https://www.ilo.org/es/publications/cuan-atipico-es-el-desempeno-del-mercado-laboral-chileno).
Otra característica de la evolución del empleo en el caso chileno es la gran heterogeneidad en la recuperación. Mientras los trabajadores asalariados privados y públicos y los por cuenta propia ya recuperaron sus niveles de empleo pre pandemia, los empleadores, familiares no remunerados y trabajadores en los hogares (domésticos) están muy rezagados. Esto implica que tanto las medidas represivas adoptadas en 2020, como el severo ajuste implementado a partir de 2022, han afectado a esas categorías –propias de pequeñas empresas y de microempresas– más que a otras. El nivel de empleo de asalariados públicos y privados no cayó mucho en 2020, lo que se explica porque tanto el Estado, en sus diversos niveles, como las empresas privadas de mediano y gran tamaño mantuvieron trabajando a su fuerza laboral durante la pandemia. El grueso del impacto de las medidas represivas adoptadas en 2020 cayó sobre los trabajadores informales y, como ya señalamos, los de las pequeñas empresas.
Presupuesto 2026
El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 elaborado por el gobierno central se tramita actualmente en el congreso nacional. El presupuesto fiscal en las democracias liberales es la síntesis del cumplimiento o no de las promesas de campaña de los gobiernos electos.
De igual modo, el presupuesto fiscal de Chile es la ley anual que define los ingresos y gastos del Estado, determinando cuánto y en qué se puede gastar durante el año siguiente. Constituye el principal instrumento de política fiscal, pues refleja las prioridades del gobierno en áreas como salud, educación, vivienda, obras públicas e infraestructura, entre otras, y al mismo tiempo debe resguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En el 2024, el déficit fiscal de Chile alcanzó un -2,9% del PIB, superando la proyección inicial de -1,9%. Una situación similar se observa para 2025, con proyecciones que han pasado de -1,6% a -1,8% y, más recientemente, a -2,2%.
Para contextualizar, el exceso de gasto para este año equivale a una cifra similar a la que se proyecta recaudar mediante la Ley de Cumplimiento Tributario 2026. Este deterioro fiscal ejerce presión sobre la deuda pública, que ya sobrepasa el 42% del PIB, y ha obligado a utilizar recursos en cubrir el déficit que originalmente estaban destinados a otros fines, como los US$3.400 millones provenientes de CORFO en 2023 y los US$2.407 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en 2024. De acuerdo al FMI, la deuda pública no debe superar ni acercarse al 45 % respecto del PIB, de los contrario se encarecen los créditos y aumenta el indicador de riesgo-país para los grandes inversores.
En este marco, la discusión institucional presupuestaria trasciende lo meramente técnico y adquiere una relevancia política y social al buscar conciliar la sostenibilidad fiscal con las crecientes demandas de gasto en áreas sociales como salud, educación, vivienda e infraestructura, y al mismo tiempo se pretende resguardar la credibilidad de las reglas fiscales y la estabilidad macroeconómica, principal preocupación de las clases dueñas de los medios de producción y del capital.
De acuerdo al texto emitido oficialmente por el gobierno, la contracción general del presupuesto 2025 para el sector público equivale a más de un 3% en comparación al presupuesto del año anterior.
El argumento fundamental empleado por el gobierno para dar cuenta de la contracción presupuestaria tiene que ver con el porcentaje de deuda pública emitida hasta ahora, la cual en términos brutos es del 42,3% respecto del PIB del año 2024. En documentos oficiales de la administración de La Moneda, el incremento de la deuda pública se explicaría por el exceso de gastos fiscales en la Pensión Garantizada Universal (PGU), deudas de arrastre provenientes del Covid, vaivenes en los precios internacionales de los minerales (cobre, litio, otros), o sea por el déficit estructural de la balanza de pagos, y la proyección fallida de obtener mucho mayores ingresos vía diversas inversiones y tributaciones.
Esto es, la estrechez fiscal que golpea a las clases trabajadoras y populares está vinculada a las «recomendaciones» del Banco Mundial y el FMI entre otras cosas. Estas entidades productoras de deuda, para prestar barato a los Estados, exige el pago prioritario de los intereses de la deuda pública, a costa de los recursos destinados a la inversión social, así como la ejecución de recortes violentos en el gasto ordinario (compras normales que realiza el Estado), y jamás en el gasto de capital. De lo contrario, aumenta el precio de los créditos por incumplimiento de la «regla fiscal» que impone una deuda pública en torno al 45 % respecto del PIB, y a su vez, funciona como un indicador negativo para la inversión capitalista.
Sobre la deuda pública, se explica que «es preocupante» lo que ocurre: «el Balance Estructural de equilibrio que es necesario para estabilizar la deuda bruta por debajo de su ‘nivel prudente’ de 45 % del PIB» y «el desvío envía una señal desfavorable sobre el compromiso y/o la capacidad del gobierno para cumplir con las metas fiscales y poder erosionar la credibilidad en la regla fiscal». Es decir, a la cartera de Hacienda le interesa por sobre cualquier otro menester social, sostener los índices macroeconómicos y la evaluación de las calificadoras de riesgo estadounidenses, con domicilio en Manhattan, Nueva York.
Vale mencionar que la PGU es un bono que va a los sectores más empobrecidos de la población como una forma de compensar -con un monto que está bajo la línea de la pobreza-, las insuficientes pensiones del sistema de capitalización individual y el negocio privado de las AFP (que opera como mercado y fondo de capitales para los grandes grupos económicos de dentro y fuera del país), aumentando así la subvención del Estado a un modelo previsional reconocidamente ineficiente a escala internacional.
Otro tanto vale señalar sobre la situación de la exportación de minerales. A causa de la inexistencia de industria productiva capaz de dotar de valor agregado al cobre y al litio, otros minerales y energía procesada para el uso interno del país y no sólo para la exportación «en bruto» (como el nitrógeno verde, por ejemplo), sus precios están subordinados a la volátil demanda mundial, en tiempos de proteccionismo económico de las grandes potencias industriales (de hecho, el litio ha caído de precio verticalmente en los mercados internacionales). También es relevante registrar que las denominadas «externalidades negativas» de la industria extractivista en Chile, van a parar al mar y los suelos, destruyendo vida y facilitando incendios feroces y desertificación. En otras palabras, la deuda pública que finalmente paga la mayoría social, no se limita a causas extrañas al mejoramiento de las condiciones de existencia de las comunidades, sino que, además, destruye naturaleza y bienes comunes finitos del país.
También, es importante tener en consideración que el reajuste o no de los salarios de las y los trabajadores del sector público se utiliza como un indicador para el sector privado.
Al respecto, los ministerios que aumentan el gasto en personal en términos reales son Presidencia, Medio Ambiente y Hacienda. En todos los demás ministerios y programas del presupuesto, este gasto cae en términos reales hasta en un 5,4%.
Con todo, para el próximo año, según el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, el gasto en personal promedio cae en términos reales en un 3,5%, pasando en promedio de ingresos de $3.796.000 al mes a $3.664.000 (dotación máxima autorizada en relación al total del gasto en personal). En tanto, no se observan recursos provisionados para el próximo año para una eventual Ley de Reajuste de Remuneraciones, aguinaldo y otros beneficios que se discuten una vez aprobada la Ley de Presupuestos.
Es especialmente relevante que el gobierno indique dónde están los espacios fiscales para financiar los salarios públicos.
La Ley de Reajuste para el año 2025, según el informe financiero que acompañó su tramitación, tuvo un costo fiscal del orden de los US$1.650 millones, considerando sólo reajustes de las remuneraciones y subvenciones, que también se reajustan en el mismo porcentaje del reajuste de las remuneraciones en el marco de esa ley.
Tal como indica el mismo informe, el gasto que irrogue esta ley durante el año 2025 a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público que corresponda para dicho año, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 (gasto en personal) de sus respectivos presupuestos y, si corresponde, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gastos, con excepción de servicio de la deuda pública y, en lo que falte, con transferencias desde la provisión del Tesoro Público de Financiamientos Comprometidos. Sin embargo, en el Presupuesto 2026, dado que en términos reales el gasto en personal se reduce en prácticamente todos los ministerios, no se observan recursos disponibles en esas partidas que puedan costear un reajuste.
En el caso de las otras partidas de gasto, en términos agregados, todas vienen reduciéndose en términos reales, excepto los pagos de intereses de la deuda pública.
El gobierno ha indicado que el reajuste, al menos de las remuneraciones, se financiaría con los recursos que se liberen con una reducción de la dotación efectiva en el sector público. O sea, mientras más despidos, más posibilidades de mejorar el salario de los funcionarios públicos que quedan, a lo que es preciso agregar la reducción sistemática de los trabajadores de planta (en una proporción de 1:5) respecto de los empleados a contrata y a honorarios, mayoría absoluta del sistema.
Autor@s: Cecilia Pérez Aspe, Arturo Mancilla Vergara y Andrés Figueroa Cornejo
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de l@s autor@s mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.