“Era vieja. Eso bastaba para que sus recuerdos fueran considerados defectuosos”.“Es mi pelo —gritó—, y lo llevaré como quiera”.“Otros decidieron por ella qué había sido verdad y qué no”.
La extraña desaparición de Esme Lennox (Maggie O’ Farrell).
Obertura
He comenzado a leer a Maggie O’ Farrell hace poco, y todavía no he podido parar.
Todo empezó, como otras tantas veces, con la sugerencia de una gran amiga.
De nuevo llegó así a mis manos un libro por recomendación de una amiga de toda la vida, de las mejores, una profesora maravillosa, filóloga y consumada lectora. Tienes que leerla, te va a encantar… Empieza por el que quieras, todos son buenos.
Y yo hago caso cuando una amiga como ella me dice eso.
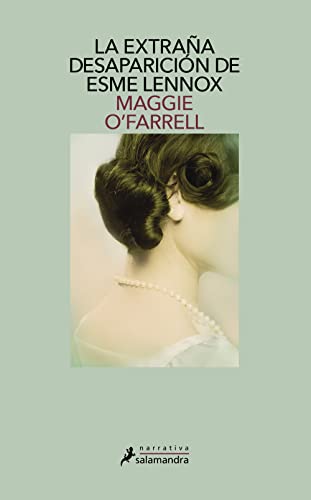
Así que empecé a leer a O’ Farrell con el año nuevo, casi sin querer, con una voracidad creciente que no ha cesado.
Ignorar la voz de las mujeres ha sido una constante en la historia, y en la historia de la literatura, la hegemónica al menos. (Ignorar, que es también segregar, menoscabar, atorar.) Y Maggie O’ Farrell parece tener una especial y deliciosa obsesión por reflejar esa ignorancia, ese atronador silencio literario. Pero no voy a centrar estos párrafos en la obra completa de esta autora porque no es el objetivo aquí ni sería viable. Ni siquiera en ella como novelista. Sobre coordenadas, apenas apuntaré que Maggie O’ Farrell (Irlanda del Norte, 1972) es una de las escritoras contemporáneas más reconocidas y laureadas, con una proyección internacional más que consagrada, recientemente incluso a través del largometraje “Hamnet”, basado en su obra homónima (Hamnet, 2020) y nominado a los próximos premios Óscar.
Como otras veces, el objetivo ahora es mucho menor, una pequeña lupa, un pretexto, una excusa para hablar de otras cosas. Nos servimos aquí de la novela de O’ Farrell titulada La extraña desaparición de Esme Lennox, para pensarla como oda a la voz de las mujeres; cómo esa voz (voces), esa experiencia de las mujeres (las muy jóvenes, las muy mayores, las locas…, todas, en fin, en general) ha sido ocluida, sojuzgada más que olvidada.
Esta obra, que de entrada me atrajo por su título incitador de misterio: ¿extraña? ¿desaparición? Todo eso me gusta, soy una irredenta devota del género negro, de la intriga, lo más parecido que encuentro en versión adulta de los cuentos al amor de la lumbre, los viejos, los ancestrales, los oscuros donde suceden todo tipo de ignominias y terrores.
Breve sinopsis y trama
Una breve sinopsis, sin ánimo de exhaustividad, podría ser la siguiente. Una joven es requerida para hacerse cargo de una anciana familiar de quien no tenía noticia previa y que, según le dicen, lleva encerrada sesenta años en un psiquátrico. La única pariente conocida es ella misma y el loquero cierra sus puertas.
Así es como se encuentran Iris y Esme.
Iris es joven y Esme, vieja. Fue encerrada allí apenas adolescente y, como iremos sabiendo, como ha sucedido tantas otras veces en la historia, lo fue no por un problema mental real e incapacitante, sino porque no se avenía bien a las normas que le eran impuestas, no servía para eso: “Esme hace equilibrios sobre una pierna, como los pájaros que acuden de noche al estanque”; “Se desliza de su silla como un gato y ya no podían pescarla”. Se relatará, para Esme, una corporalidad no disciplinada, móvil, animalizada; su cuerpo, su lenguaje no verbal, no encaja en el régimen normativo de lo que debe ser el cuerpo femenino infantil/burgués: quieto, contenido, legible. Su forma misma de estar en el mundo ya es interpretada como problema, en lugar de diferencia legítima.
O encontramos también:
“—Una señorita debe esperar a que la inviten.
—Sólo quería tocarlo. —Pues, por favor, no toques”; “Tal vez era éste: un almuerzo en que estaba atada a la silla, con la correa tensa en el vientre, porque, tal como su madre anunció a la sala, debía aprender a comportarse”.
A O’ Farrell le encantan los personajes así, imposible no recordar a la Aoife (iletrada, rutilante) de Instrucciones para una ola de calor, o incluso trazar un hilo rojo con su más reciente Retrato de casada, donde se repiten similares patrones de dominación interseccional (machista, edadista…), desprestigio por la edad, por el sexo-género, para con la onírica Lucrecia de Medici que describe, casi impúber. Las mujeres que esquivan la normalidad, la obediencia, de un modo u otro. Las que son difíclmente domesticables. Las silvestres, asilvestradas. (La Agnes en Hamnet requeriría su propio análisis independiente.)
Esme es oficialmente la tía abuela de Iris (quien ni siquiera la conocía hasta entonces), pero, como acabaremos sabiendo, Esme en realidad es la abuela misma. La trama, como le gusta a O’ Farrell y es típico de las clásicas novelas de intriga, se irá desvelando en un sentido invertido para el lector, y lo hará como un destino terrible. Hijos que no nacen o son arrebatados. Hijos robados. Elusivos.
La hermana de Esme, que sí se avenía a las normas, en realidad robará al bebé de esta, fruto de una violación a la que la somete el muchacho con quien querían casarla contra su voluntad. Todo ello, lejos de plantear ningún tipo de consecuencias para él, acaba suponiendo el encierre definitivo de Esme, como castigo general a todos sus desafíos y desobediencias. Y será, sí, su propia hermana la que acabe hurtándole a ese bebé y criándolo como suyo, mientras Esme permanece sesenta años en un hospital que no lo corresponde, que tal vez no debería existir.
La trama en sí no tiene nada que envidiar a las mejores tragedias griegas. Pero, más allá de eso, O’ Farrell destaca siempre por ese trazo, a la vez delicado y aceradísimo, sobre la voz inapresable de las mujeres que no se doblegan, como Esme. Esme ni siquiera es rebelde ex profeso, como un objetivo político o ideológico; es que no puede evitarlo, es así… o así la ve el mundo civilizado: “La señorita Evans le está diciendo a la madre de Esme que ésta ha vuelto a escaparse, que es una criatura imposible, desobediente, mentirosa, que no aprende…”. Pero es que, desde joven, desde niña, Esme no se ha entendido muy bien con ese mundo:
“A Esme no se le ocurre nada, nada en absoluto, que quisiera comunicar a esa gente”; “No está escuchando, o al menos no escucha las palabras, pero sí atiende al rumor colectivo”; “Últimamente no habla con nadie. Quiere concentrarse, no le gusta enturbiar las cosas con la distracción de las palabras”.
Lectura interseccional desde la injusticia epistémica y el edadismo
Esta novela está construida en la recreación de una desacreditación sistemática: la de la palabra de una mujer por razones de edad, tanto al principio por su juventud como al final por su senectud. Y mientras tanto, a lo largo de su adultez, por “estar loca”. Ello admite una lectura radical desde el enfoque de la injusticia epistémica (concepto fabuloso acuñado por Miranda Fricker en 2007), pero también desde la interseccionalidad en general y la crítica al edadismo, a menudo entrelazado con el sexismo y la patologización psiquiátrica.
Como lectores, nos encontramos primero con ese descrédito de Esme porque es vieja y porque está (supuestamente) loca: desde una perspectiva de la normalidad y la normalización, Esme es un equívoco cultural, una aporía. Y leemos en multitud de momentos esa incredulidad estructural hacia ella por su edad y su (presunto) diagnóstico: “No importa lo que diga. Nadie escucha a una anciana loca”. En clave epistémica, aquí aparece de forma explícita la injusticia testimonial: su palabra carece de valor antes incluso de ser evaluada, debido a un prejuicio identitario (edad y locura). No es que se la refute, a Esme: es que ni siquiera se la considera interlocutora válida.
Encontramos también esa patologización de Esme, entre sus recuerdos, como forma de silenciamiento: “Cuando intentaba explicar lo ocurrido, asentían con condescendencia, como si ya supieran que no debía tomarse en serio”. Aquí el descrédito es de un paternalismo rampante: se escucha como trámite, sin asunción o reconocimiento genuinos. La edad, la de Esme, convierte su discurso en algo previsible, irrelevante; esa edad que es prueba por sí sola de auencia de fiabilidad: “Era vieja. Eso bastaba para que sus recuerdos fueran considerados defectuosos”. La vejez se usa como criterio automático de invalidez cognitiva, sin atender al contenido de lo dicho. La memoria envejecida es asumida como escasamente fiable, por definición.
Pero es que, además, sucede una exclusión del espacio de interpretación de la propia vida de Esme: “Otros decidieron por ella qué había sido verdad y qué no”. Esme no solo no es creída, sino que pierde la autoridad para interpretar su propia experiencia. Su relato ya no es suyo: es sustituido por narrativas institucionales. Es el colmo de la rapiña epistémica, de la indignidad, del pillaje moral.
Esta descreencia, esta invisibilización, se presenta en la obra progresiva por envejecimiento: “Con los años se volvió cada vez más fácil olvidarse de que seguía allí”. La pérdida de voz es súbita, brusca en un primer momento con el confinamiento hospitalario obligado de Esme, pero también gradual y estructural después. La edad de Esme produce un borrado social que también es epistémico: dejar de ser vista equivale a dejar de ser escuchada. Dejar de existir para el mundo.
La novela, pues, como se trata de mostrar, es sugerente para leerla como un continuo de injusticia epistémica a lo largo del ciclo vital: Esme es deprestigiada primero por ser demasiado joven (adultocentrismo) y después por ser demasiado vieja (edadismo), con la psiquiatría y la familia como dispositivos centrales de silenciamiento.
Al principio de su vida, así, la juventud es sinónimo de incapacidad moral y cognitiva, y se menoscaba epistémicamente a Esme por ser joven; como después dirá su sobrina nieta, “Estamos hablando de una chica de dieciséis años a la que encerraron sólo por probarse una prenda de ropa”. Y es que esta frase muestra con claridad aquel adultocentrismo disciplinario, rígido: la juventud de Esme convierte su conducta en algo que no precisa de explicación, solo de corrección. No se intenta comprender su punto de vista ni su intención: su edad a secas funciona como marcador de inferioridad epistémica, ni siquiera llega a constituirse Esme como hablante creíble, porque ser joven invalida de entrada su palabra. Por supuesto, aquí no se dice de forma explícita pero también sucede con su género: no es un “chico de dieciséis años” sino una chica. Chica, mujer, femenino. Y eso lo cambia todo.
Esa rebeldía femenina juvenil es reinterpretada, cómo no, a modo de patología. Pero ella se rebela, con los gestos de su cuerpo, con sus posturas, con su aspecto: “Es mi pelo —gritó—, y lo llevaré como quiera”. Ah, esa rebelión capilar…
Esta escena es fundamental. El conflicto no es clínico, es normativo: cuerpo, apariencia, obediencia. La oposición de Esme a ajustarse a los mandatos de género y edad se traduce en desviación, y de ahí, sin solución de continuidad, en locura. Aquí el adultocentrismo se intersecta, como decíamos, con el sexismo: una adolescente no puede ser sujeto de autodefinición. Su palabra sobre su propio cuerpo (de niña, de mujer) carece de autoridad epistémica.
Y el encierro psiquiátrico opera como castigo y silenciamiento, un encierro sin proceso, sin escucha: “¡Padre, por favor! ¡No me dejes aquí!” (“¡Elí, Elí! ¿Lama sabactani?”). Este ruego no recibe respuesta, y eso me parte el alma. Ella, ahí, ni siquiera apela a ningún tipo de razón: está pidiendo auxilio a su papá. Una piedad primaria, básica, de cachorro. Y es ignorada. Por su propio padre. Esme habla, pero no la escuchan: su discurso no tiene destinatario epistémico. El padre, el médico y la institución deciden por ella sin reconocerla como agente cognitivo ni moral.
Pero es que hay más aún, mucho más. La violencia sexual, el descrédito radical de la víctima, esa agresión sexual sin nombre: “Yo no sabía qué estaba pasando. Nadie me explicó nada”. Esme es víctima en una fiesta de una violación, perpetrada por el que la pretende (¿corteja?) como novio, con el beneplácito paterno. Y para ella, no menor que el dolor físico, es la incomprensión: Esme no dispone de los recursos conceptuales para nombrar lo que le sucede (abuso, violación), y nadie se los ofrece. Su experiencia queda epistémicamente mutilada. Ni siquiera sabe exactamente, desde la razón, qué ha pasado, aunque es víctima en todos los sentidos de este atropello. Y no es solo que no la crean, no: es que no existe un marco social en el que su vivencia pueda ser inteligible como injusticia.
Y, como tantas otras veces a lo largo de la historia, cuando se revela el embarazo, este opera como prueba retroactiva de culpabilidad: “La mosquita muerta, dijo una”. Esta frase, abrupta en su brevedad, condensa en un punto toda la lógica patriarcal: el embarazo se interpreta como confirmación de una falla moral, no como posible consecuencia de violencia.
La palabra de Esme queda, una vez más, obturada.
Su cuerpo “habla” contra ella.
Aquí confluyen injusticia testimonial (no se le cree), injusticia hermenéutica (no se reconoce la violación) y, sobre todas las cosas, una violencia epistémica institucional.
Curiosamente, Esme querrá a ese bebé: cuando le nazca (tampoco ahí le explican qué está pasando) ella amará al bebé, y jamás perdonará a su hermana (su propia hermana) que le robe a su criatura. Ahí encontramos, en esta alienación radical llevada a cabo por nada menos que su única hermana, un ejemplo paradigmático de esa sistemática tríada “competencia/deslealtad/traición”, arquetípica del colaboracionismo en contextos de desigualdad, necesidad y exclusión básicas, que tan bien relatara Fanon en los contextos coloniales.
Para las mujeres, toda la historia ha sido un contexto colonial.
Qué costosa la luz.
“Tuvieron que sedarla. No lo soltaba”. En este pasaje devastador sobre el robo de su hijo, sobre la negación de la maternidad como sujeto de conocimiento, la resistencia de Esme es reinterpretada como síntoma, no como acto comprensible de una madre. Su vínculo con el bebé es negado, y con él, su capacidad de comprender y decidir. Aquí se consuma la expropiación epistémica total: no se reconoce su relato, no se reconoce su afecto, no se reconoce su comprensión de lo que está ocurriendo.
No se le reconoce su hijo.
Se le roba su hijo, se le roba su relato, se le roba su vida y su (re)producción misma. Esme desaparece sesenta años hasta que su nieta –aún sin saber que lo es- va a rescatarla, también sin saber que lo hace. O’ Farrell traza así un camino sororal intergeneracional, de parentesco redescubierto y revisitado, en una de tantas sorpresas como su pluma suele engendrar.
Y ahí, como decía, hallamos un hilo de continuismo vital en esa injusticia epistémica radical contra Esme: de joven, desacreditada por ser “demasiado joven” (adultocentrismo); de adulta, anulada por el diagnóstico psiquiátrico; de anciana, silenciada por el edadismo. No hay contradicción, en realidad, sino una dialéctica perfecta: es el mismo prejuicio estructural, adaptado a cada etapa de la vida.
Esme nunca es considerada un sujeto pleno de conocimiento.
(Es decir, un hombre, un señor.)
Esme es considerada… una mujer.
Ester Massó es profesora de filosofía (Universidad de Granada). Miembro
de la Red ESPACyOS (Ética Salubrista para la Acción y la Observación
Social), de la Unidad de Excelencia Científica Filolab, del Proyecto
“Ética y Política de la Salud Pública” y del Laboratorio Iberoamericano
de Ética y Salud Pública.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


