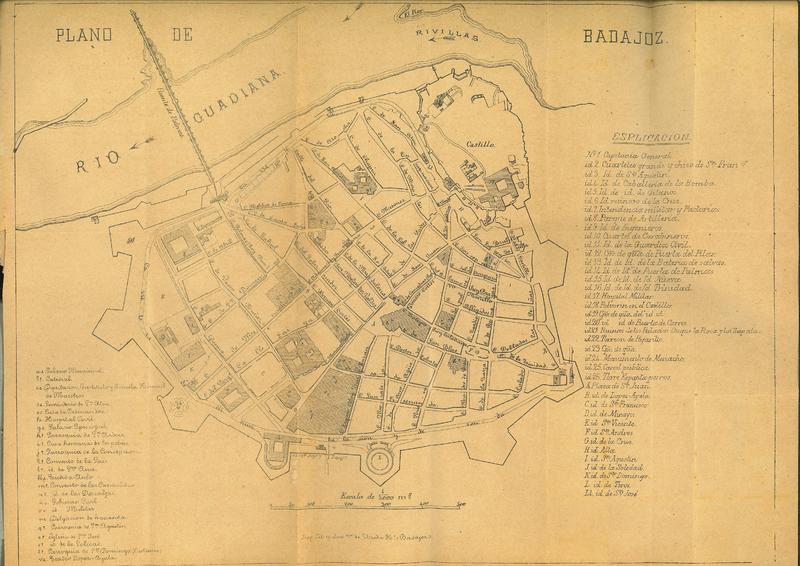Repaso veraniego y calmado a todas las fragilidades, carencias y ausencias que habitan en el pulso cotidiano de la mayor ciudad de Extremadura.
Lo mejor de Badajoz es la gente. Se lo he dicho a mis amigas varias veces, a las que están fuera, a las que están en Badajoz. He hablado con las fruteras, con las cajeras del super, con los autobuseros, con la gente que esperaba en la parada del bus, con las señoras del vestuario de la piscina, con las que esperábamos en la consulta del dentista, con las que esperábamos en la entrevista de la trabajadora social, también con las bibliotecarias que saben mi nombre y me preguntan qué tal estoy cuando llego.
Desde que empezó el verano o incluso un poco antes —es difícil saber cuando empieza el verano en Badajoz— algo ha predominado en nuestras conversaciones. Podría decir que el primer choque con la realidad — fue casi realmente un choque— fue de camino a la parada del bus. Al cruzar la carretera me tropecé con un bache de unos veinte centímetros que no había distinguido en el paisaje negro del asfalto y casi me caigo al suelo. El señor que cruzaba conmigo lo miró como a un viejo conocido y dijo que mucha gente se había tropezado en él, que era muy peligroso.
Después llegó la piscina. Badajoz
es una ciudad de 150.000 habitantes. La única ciudad propiamente dicha
de Extremadura, y sólo tiene cuatro piscinas municipales, que nunca son
cuatro en realidad porque en verano cierran la climatizada de San
Roque, y que deberían ser cinco, pero una lleva en construcción
dieciocho años y probablemente llegue a los veinte. En realidad,
podríamos decir que las piscinas de Badajoz son dos, porque dos son los
lugares a los cuales puedes ir a la piscina, o bien vas a la
Granadilla o bien vas a San Roque.
En junio las conversaciones en el vestuario de la piscina climatizada de San Roque viraron al cierre inminente de ésta por el verano. Muchas de las señoras y yo no teníamos coche. Para ir a la Granadilla hay que coger un autobús que pasa cada media hora. A la ida no está mal, pero a la vuelta hay que tener cronometrado el tiempo en el que sales, por no hablar del ejercicio adivinatorio que supone esperar en verano un autobús en Badajoz, del que hablaré luego.
Abrirían la piscina de verano, pero la piscina de verano abre a las once, tiene veinticinco metros de largo y con los 30.000 habitantes de San Roque que hubiese espacio en ella para algunas nadadoras quedaba completamente descartado. Recogimos firmas, pero las señoras lo decían: “recoger firmas no sirve para nada, no quieren pagar más socorristas, como ellos tienen sus piscinas no les importa”. No sirvió para nada.
Después
les llegó el turno a las bibliotecas. En una comunidad en la que más
de un tercio de la población no puede permitirse ir de vacaciones fuera
y donde los veranos tórridos —hemos tenido tres semanas en las que no
hemos bajado de máximas de 38º— dejan facturas de la luz para temblar,
todas las bibliotecas —excepto la universitaria— cierran sus puertas
por la tarde y abren únicamente de mañanas, de 8:00 a 15:00. Las tardes
son de encierro íntimo, de gasto privado. Muy lejos de la campaña
publicitaria que puebla ahora mismo las calles de Madrid, “Refúgiate en
la cultura”, con un sol apocalípticamente anaranjado que reina sobre
la ciudad. En Badajoz nos refugiamos en nuestros salones, con las
persianas bajadas y con la luz azulada del televisor. No hay otra.
A
estas alturas podríais pensar, bueno, puede que la biblioteca que hay
abierta esté lejos, y puede que la Granadilla esté lejos también, pero
podrías coger un bus. Pues el bus ha sido motivo de llanto silencioso,
y rey indiscutible de mis últimas interacciones con la ciudadanía
pacense. Y es que cuando has decidido asumir que tienes que desplazarte
2,5km en una ciudad en la que las once de la mañana hacen 30º y en la
que la temperatura puede que no baje de 30º hasta las 02.00, llega la
espera indefinible en las paradas, con asientos de metal y techos
transparentes si es que los tienen. Otro conversación que tuve, después
de hacer autostop de Elvas a Badajoz porque no había en doce horas
ningún transporte público que pudiera coger para una ciudad que queda a
10 kilómetros de Badajoz, fue con las pobres señoras que esperaban en
la parada del autobús de El Faro donde a pleno sol, sin ningún árbol
donde refugiarse, tenían que atender la llegada del ansiado bus.
Esperar y esperar como en Esperando a Godot pero sin ni siquiera un
árbol en el que refugiarse.
Con la llegada del verano a Badajoz, la afluencia de las líneas de autobús se ha reducido a la mitad. La afluencia no se puede decir que fuera abundante. El concejal de transporte, José Luis González, con un sueldo de 3.498 euros —y no es de los más altos, el de fiestas cobra 4.373 euros y el alcalde, Ignacio Gragera, 5.377— ha dicho que esto permitiría “optimizar los recursos sin que suponga una merma del servicio”. Por supuesto, el señor José Luis González no ha debido coger un autobús en todo el verano —si es que lo coge alguna vez— porque las historias son escalofriantes. Yo he llegado a estar cuarenta minutos esperando un bus. He tenido que coger taxis, donde la conversación principal ha sido cómo no daban abasto porque debido al retraso las trabajadoras se veían ahora obligadas a coger taxis porque los buses jamás pasaban a sus horas.
Ayer fue el colmo. Cogí un tren en
la estación de Atocha, en los andenes del cercanías —mi humilde y
humillada cabeza extremeña ya ni se sorprende— para ir hasta Mérida, y
de ahí, hacer un cambio de casi una hora para llegar finalmente a
Badajoz. De Madrid a Mérida hay 328 kilómetros, para llegar a Mérida el
tren tarda 4 horas y 40 minutos. Que el tren a Extremadura es
deplorable no es ningún secreto, pero sólo para arrojar algunas cifras,
Ourense está a 489 kilómetros y puedes llegar en 2h 13 minutos. A
Barcelona, que está a 606 kilómetros, en 2h 45, y a nuestra vecina
Córdoba que esta a 370km, puedes llegar desde Madrid en 1h 48 minutos.
Por supuesto esto tiene que ver más con el AVE o con las aves, que con
la cercanía o los cercanías.
Llegué a Badajoz a las 21.30 de la noche. Había salido a las 14.50 de Atocha. Descartados los buses intenté coger un taxi. Había veinte personas esperando delante de la puerta de la estación. En un momento, inocente de mí, pensé que estaban esperando a sus familiares. Al poco me di cuenta de que no era así. El taxi llegaba, las personas se abalanzaban a él, el taxista decía un número de referencia, y ahí nos quedábamos el resto esperando. Una señora dijo que nos organizáramos y compartiésemos taxis. No sé en qué quedó la cosa. Estaba tan triste y cansada que decidí ir a tomarme una cerveza mientras esperaba a que en algún momento se normalizase la cosa.
Dos horas
después el taxista me iba hablando de las quejas de la gente, de la
señora que trabajaba tres horas al día y tenía que pillarse un taxi
para ir al trabajo. “Han puesto muchísimas quejas, al Ayuntamiento, a
Tubasa, pero ya les han dicho que no van a hacer nada”. Todos estos
escenarios conducen a un sentimiento que, habiendo vuelto a
Extremadura, después de más de diez años viviendo fuera (llámese
exilio, sexilio, migración laboral o como quieran llamarlo) he
percibido como una especie de telón de fondo en todas las
conversaciones que he mantenido con mis vecinas de Badajoz: la
resignación y la desidia. Sentimientos extremeños donde los haya y que
tienen que ver con asumir que las cosas son así, que no se puede hacer
nada, o que ni siquiera es tan extraño que funcionen tan mal. Y es que,
como en los campos de concentración, uno termina por acostumbrarse a
todo.
Cosas como que se caiga la pieza del tren pegada con velcro de la que deberías poder colgar tus abrigos, que el tren se pare en medio de un campo mientras anochece y nadie venga a decirte nada, que cojas una vez más, en sustitución del autobús, las bicicletas del servicio municipal y que estén las ruedas pinchadas , que te tuerzas el tobillo, te caigas y te tropieces en el asfalto en los mismos baches en los que tantas se han tropezado antes que tú y que, inamovibles, siguen ahí, o que incluso, con innumerables fachadas históricas a punto del derrumbe en el casco antiguo, al Ayuntamiento no se le ocurra otra cosa en el centro que construir apartamentos turísticos.
5.300 euros cobra el alcalde, más del doble de lo que ya se considera un sueldo alto en Extremadura. Sueldo que, entre otras cosas, señala una ceguera constitucional, porque cómo va a saber una persona que cobra casi 60.000 euros al año lo que necesitan los extremeños cuyos ingresos, en más del 50%, no superan los 20.000 euros anuales? Por supuesto que no le debe parecer descabellado que para optimizar recursos —véase sueldos— tengan que tomar un taxi.
La
piscina de San Fernando es el emblema de la distancia que
constantemente se manifiesta entre los planes de los gobernadores para
la ciudad y las necesidades de las gentes que viven en ella. Una
inversión de casi 5 millones de euros por parte de la Junta para hacer
una piscina baluarte de la modernidad: tejado retráctil para que
pudiese ser utilizada en invierno y en verano. El resultado: lleva
dieciocho años en construcción, no se sabe cuando se terminará y la
gente sigue sin poder disfrutar de unas piscinas en condiciones en una
ciudad en la que la media de temperatura en verano es superior a los 34
grados.
Las ciudadanas de Badajoz hablamos entre nosotras: la cajera con la taxista, la trabajadora social con el autobusero, la bibliotecaria con el electricista que viene a repararle el aire acondicionado… Ahogadas en este calor infernal, asfixiadas lentamente como asfixiado está el Guadiana por el camalote, no cesamos de quejarnos. Pero las palabras solas no bastan para eliminar a la especie que está asfixiando las aguas de nuestro río, y nosotras, buena hora sería ya de que pasásemos a los actos.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/ciudad/un-verano-badajoz