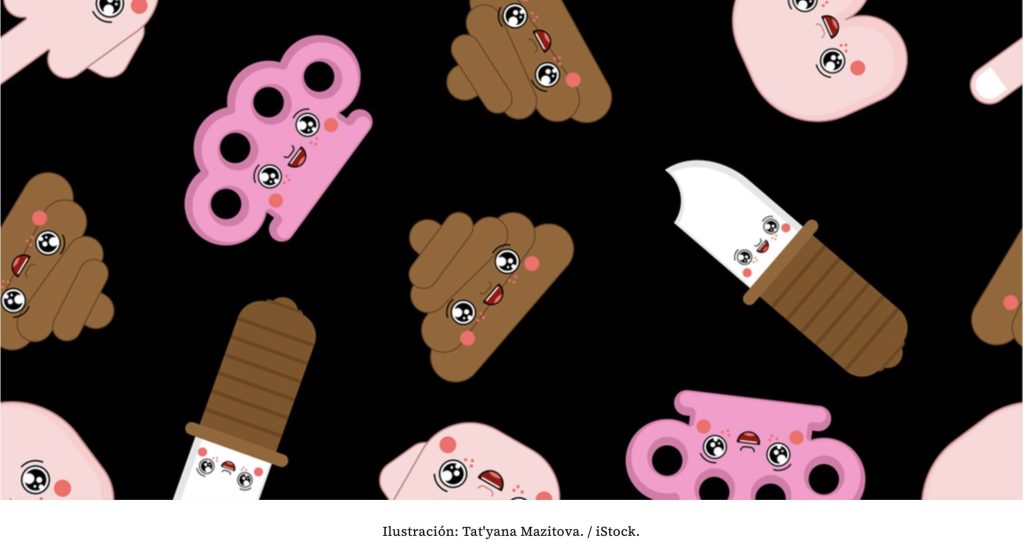Los feminismos han conquistado distintas formas de acción directa para abordar las violencias machistas. Aunque estas tienen sus limitaciones, continúan siendo una herramienta esencial para afrontar agresiones concretas, luchar contra la impunidad de los agresores y construir un consenso en que las violencias machistas no tengan cabida.
La autodefensa feminista remite a un amplio abanico de estrategias de acción directa conquistadas por las feministas desde hace décadas. Sin embargo, tal como se apuntaba hace unas semanas en esta misma revista, actualmente algunas nos sentimos obligadas a defender lo que creíamos que eran consensos sólidos acerca del abordaje de las violencias machistas. Ante debates erráticos y falsas disyuntivas, nos proponemos poner sobre la mesa algunas reflexiones sobre la autodefensa feminista y su potencial transformador. Queremos recordar aquellas herramientas que el movimiento pone a nuestra disposición para responder a las violencias, pero también cuestionar ciertas asunciones que perpetúan la actual cultura de la impunidad.
Antes de hacerlo, queremos situar el debate en su contexto —el movimiento feminista de Catalunya, así como del Estado español— y en la trayectoria militante de las firmantes del texto: partimos de experiencias encarnadas heterogéneas de participación política en diferentes colectivos y movimientos sociales en los que hemos afrontado distintos casos de violencia sexual, tanto en el seno de nuestras organizaciones como fuera de ellas.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de autodefensa feminista?
Aunque no existe una definición canónica, de las prácticas del movimiento feminista se desprende que la autodefensa es el conjunto de acciones desplegadas por quienes han vivido una situación puntual o reiterada de violencia machista, con el objetivo de visibilizarla y combatirla; y que son impulsadas tanto de manera individual como involucrando a la comunidad, sin que medie institución estatal alguna. Hablamos de estrategias como el escrache, el veto, el protocolo de actuación o la denuncia pública (ya sea a través de medios de comunicación, redes sociales, cartelería…).
La autodefensa surge como respuesta a un statu quo androcéntrico que naturaliza la violencia y la falta de libertades sexuales de las mujeres e identidades disidentes. Son herramientas de autoorganización comunitariaque han sido constituidas y han conseguido legitimidad a través de las luchas colectivas feministas: el hecho de que hoy concibamos la posibilidad de que una mujer pueda denunciar una violencia sin tener que exponerse públicamente, y poniendo el foco en la persona que le ha agredido y en la agresión, es fruto de un consenso feminista. Incluso cuando se llevan a cabo de manera individual, estas respuestas a la violencia tienen una génesis colectiva: surgen de las aportaciones teóricas y prácticas del movimiento feminista. Pensemos, por ejemplo, en el hashtag #YoTeCreo, que fue creado por la Asociación de Mujeres de Guatemala y que, como el caso del #MeToo, permitió politizar y hacer públicas experiencias individuales. Asimismo, muchas de estas acciones de prevención, actuación o reparación provenientes de los movimientos de base han permeado también los marcos normativos catalán o español.
En términos de estrategia política, se podrían diferenciar dos dimensiones de la autodefensa feminista: una que alude al interés práctico, que es concreto y está centrado en la persona que ha vivido la violencia; y otra que apunta a un interés estratégico, que busca construir un consenso social en el que las violencias machistas sean reprobadas por la comunidad.
Un elemento clave de la primera dimensión de la autodefensa, más concreta y práctica, es que la agresión ni se cuestiona ni se intenta graduar en términos de impacto de la violencia vivida. El objetivo es garantizar el bienestar de quien ha sido agredida. Por esta razón se recurre a estrategias como el veto al agresor, que evitan que la víctima renuncie a sus espacios de participación política, social o de ocio. Hay quien ve en esta práctica una acción que promueve la cultura del castigo; para nosotras es justamente lo contrario: una estrategia que busca acabar con la impunidad sistemática que expulsa a nuestras compañeras de estos espacios y las relega al aislamiento.
El poder transformador de la autodefensa
Focalicémonos ahora en la dimensión estratégica de la autodefensa, la que remite a la transformación de las condiciones que posibilitan la violencia y promueven su rechazo. Señalar las relaciones de poder que se dan en una comunidad —apuntaladas a través de actos concretos (pero de raíz estructural) que vulneran las libertades y derechos de una parte de la misma— es un paso fundamental para acotar y revertir esas violencias y construir así comunidades feministas. Frente a esta idea de teoría política básica, leemos atónitas que el hecho de definir colectivamente lo que no está permitido en un espacio político no es transformador. Sin embargo, a lo largo de la historia los movimientos sociales se han dedicado precisamente a eso: a ejercer presión —en muchos casos de manera violenta— para que situaciones que eran aceptadas como naturales dejaran de serlo, a menudo arrancando privilegios e incomodando de manera explícita a quienes los ostentaban. Cuando en un espacio sancionamos de cualquier modo una conducta y la calificamos de injusta (por machista, por racista, por capacitista…), estamos de facto transformando ese espacio a partir de cuestionar los consensos que hasta ese momento lo articulaban, para que ciertas situaciones no vuelvan a repetirse o se atajen de manera más efectiva y justa en el futuro.
Contra esta y otras tantas estrategias de autodefensa feminista han proliferado todo tipo de piruetas discursivas que no solo eximen a los agresores de su responsabilidad y consolidan nuevos escenarios de impunidad, sino que culpabilizan al movimiento feminista y lo acusan de destruir comunidades o de no querer mejorarlas. ¡Pero son los agresores quienes rompen nuestros espacios (y a nosotras), y no quienes nos defendemos de ellos o exigimos justicia! Lo que nosotras rompemos es la cultura del silencio y, con ello, cuidamos nuestras comunidades. Muchos de estos discursos pintan al feminismo como un movimiento esencialmente castigador que se dedica a “linchar” o a “legitim[ar] la falsa creencia de que el endurecimiento del derecho penal es la solución a los problemas sociales”. Como si las feministas nos limitáramos a señalar acciones individuales más o menos “punibles” en vez de tratar de transformar el mundo. De nuevo, esto es sencillamente falso: el movimiento feminista dedica la mayor parte del tiempo a hacer pedagogía (a través de asambleas, encuentros, formaciones, manifestaciones, artículos, materiales, campañas…) y a abogar por la transformación de la sociedad en clave de género interseccional. Todo ello, a sabiendas de que el patriarcado (como el resto de sistemas de opresión) es un fenómeno estructural y, por supuesto, de que la cárcel no es en ningún caso la solución a nuestros problemas (los sesgos de género, de clase y racistas tanto del poder judicial como de las prisiones han sido extensamente expuestos por los feminismos de base). Pero aceptar esta premisa no implica desresponsabilizar a los individuos concretos que se sirven de privilegios estructurales para ejercer violencia.
Tachar de “punitivista” o de “linchador” un veto, un escrache o cualquier intento de visibilizar y acabar con la impunidad de las violencias machistas nos parece argumentativamente tramposo y políticamente estéril. Alternativamente, creemos que el compromiso activo con una transformación social robusta solo puede dar frutos cuando se acompaña de una mayor “densidad ética” en los espacios que no constituyen el ámbito penal. En otras palabras: una crítica a la intervención estatal debería plantear simultáneamente la necesidad de comprometernos más con el abordaje de las violencias en aquellas situaciones en las que pueda evitarse la intervención del estado.
Estructuralismo selectivo: el nuevo ‘antipunitivismo’ y la cultura de la impunidad
En un artículo reciente, cuestionamos la dicotomía que divide a las feministas entre buenas (comprensivas, dialogantes o conciliadoras) y malas (vengativas y castigadoras). No pocas autoras han señalado el modo en el que a las mujeres se nos niega la expresión de la ira y de la rabia, mientras los hombres ostentan el monopolio de la violencia. Según escribíamos este artículo, se nos abría un debate: algunas reivindicábamos el uso del término “venganza”; otras respondíamos “¿es estratégico emplear este concepto? Y, si lo hacemos, ¿entenderán a qué nos referimos o pensarán que estamos haciendo apología de la violencia?”, “¿conectarán nuestros argumentos sobre la violencia con la genealogía feminista y de los movimientos sociales o creerán que queremos hacer juicios arbitrarios y quemar a los agresores en la plaza pública?”. Estos temores son una muestra de la doble vara de medir que existe hoy en varios debates políticos. Mientras algunos santifican a Luigi Mangione por matar al CEO de United HealthCare, nosotras tememos ser tachadas de desmesuradas por defender que hacer un escrache en la presentación de un libro a un denunciado es una estrategia de lucha legítima en un contexto de infradenuncia, silencio e impunidad.
Como señalábamos también en el artículo, observamos que el nuevo y autodenominado “feminismo antipunitivista” presenta la violencia sexual como un mero “error” o “conflicto” entre individuos, al tiempo que niega la agencia de quienes la ejercen por estar sometidos a una estructura patriarcal. Nos sorprende de veras el carácter selectivo de su estructuralismo. Se presenta a los agresores como víctimas de una estructura sobre la que no pueden actuar, a la vez que se espera que las mujeres digan que “no” a pesar de que la misma estructura patriarcal les ha enseñado a no responder a la violencia. Nos llama la atención cómo, al tiempo que se niega la agencia masculina, se acusa a algunas feministas de negar la agencia de las mujeres cuando ponen sobre la mesa la construcción social del deseo o los mecanismos de huida o disociación ante una situación traumática. Más allá de esta contradicción, no está de más recordar que el análisis de las estructuras y de la manera en la que producen determinadas subjetividades no debería eximir a los individuos de responsabilidad. (¡Nadie exime a los multipropietarios de su responsabilidad por estar imbricados en la estructura capitalista y productivista!).
Limitaciones actuales de la acción colectiva para abordar las violencias
También creemos importante desromantizar los procesos colectivos. Es obvio que las instituciones están atravesadas por lógicas machistas, racistas y clasistas; pero los espacios autónomos también lo están. En muchas ocasiones, incluso cuando existen protocolos, estos espacios (re)producen dinámicas patriarcales, no cuentan con herramientas internas para velar por su cumplimiento, ni estos son avalados por todo el mundo, ni se goza de confidencialidad, ni la credibilidad de las víctimas está garantizada. Por otra parte, la popularidad, el estatus dentro del colectivo o del tejido social activista, así como la red de amistades juegan un papel clave a la hora de desvirtuar las herramientas colectivas, lo cual en muchos casos lleva a quienes han sufrido violencia a utilizar estrategias más confrontativas que no eran su opción prioritaria.
A diferencia de otras violencias en las que el agresor se percibe como distante y despersonalizado, en el caso de las agresiones sexuales a menudo hablamos de hombres cercanos a nosotras. Lejos de la épica de los violadores como monstruos, alimentada por las noticias sensacionalistas y por la extrema derecha, quienes ejercen la violencia aquí son personas con las cuales podemos compartir vínculos (incluso una amistad o una relación sexoafectiva). En este caso, y si queremos evitar que el estado sea el único agente con voz y voto para abordar las violencias, ¿estamos dispuestas a ser unas “feministas aguafiestas” y responder a nuestros amigos cuando tienen actitudes que, aunque no constituyan un delito, no deberían repetirse en un mundo feminista?
Por otro lado, hay situaciones que los colectivos no pueden abordar por falta de formación y experiencia: la gestión de una violación, por ejemplo, requiere de competencias técnicas que exceden los límites de lo que puede asumir un colectivo autónomo. Cuando nos referimos al abordaje de las violencias machistas, no debemos olvidar que las violencias del tipo “punta del iceberg” (violación, asesinato) siguen existiendo, y que no siempre tenemos las herramientas para abordarlas. Tal como ha señalado la abogada Laia Serra, “más allá de la crítica compartida hacia la vía penal —reproductora de discriminaciones y de violencias— debemos admitir que hoy en día nuestro nivel de autoorganización no puede cubrir con solvencia y estabilidad en el tiempo las necesidades de la persona agraviada”, como el propio acceso a la protección y a “consecuencias vinculantes, entre ellas una cierta reparación”.
En la línea de lo anterior, nos parece curiosa la insistencia en asociar los procesos de autodefensa feminista a las presuntas violencias “de baja intensidad” (tocamientos indeseados, miradas insistentes, agresiones verbales…). Cabe recordar que los casos a raíz de los cuales existen los protocolos tienen más que ver con violaciones con fuerza física que con tocamientos de culo en una fiesta. Que creamos en un continuum de las violencias sexuales (¡como ya teorizaba Liz Kelly en los ochenta!) y queramos politizarlas todas no significa que no podamos graduar la proporcionalidad de la respuesta. Basta de tutelar al movimiento feminista y de acusarlo de no saber distinguir entre mal sexo y agresión, entre conflicto y abuso, entre un beso no consentido y una violación en grupo.
Las ‘canceladas’ somos nosotras
La autodefensa feminista tiene que ver con garantizar la libertad sexual de las mujeres en sentido amplio y la no repetición de las agresiones. Por ello, más allá de que tenga sentido trabajar con el agresor en algún punto del proceso —por ejemplo, para que reconozca y repare la violencia ejercida—, no es objetivo de la autodefensa feminista atender a quienes cometen una agresión sexual. Si el acompañamiento parte de la victimización del agresor o de la minimización de la violencia ejercida y de su impacto en la víctima, el proceso no solo no contribuye a la reparación, sino que refuerza la impunidad. Aunque el movimiento feminista ha generado herramientas para que los agresores reconozcan su posición de poder y la naturaleza desigual de las relaciones de género (por ejemplo, con manuales como este), el foco de la autodefensa es siempre la persona agredida.
Muchas hemos “acompañado” a agresores, en el sentido de trabajar para que, en aquellas acciones que no pueden (¡ni deben!) escalar al ámbito penal, estos hombres acepten lo que ha sucedido y garanticen la no repetición —lamentablemente, y según nuestra experiencia, en la mayoría de los casos este reconocimiento de la agresión no se da, por lo que no se generan las condiciones de posibilidad para este acompañamiento—. Pero no queremos ni hacerlo solas ni estar obligadas a ello en un contexto donde, además, esta disposición cuidadora y empática se exige solo a las mujeres —al tiempo que no se espera de los amigos hombres del agresor que se hagan cargo de la situación.
En este sentido, hay quien sostiene que los feminismos han ido demasiado lejos en sus estrategias de autodefensa porque hay hombres que sufren consecuencias desproporcionadas (depresión, pérdida de oportunidades laborales, etcétera). A propósito de esto, nos preguntamos: ¿tenemos datos? ¿Sabemos cuántos hombres están siendo “castigados” y “cancelados” por culpa de los presuntos excesos del feminismo? ¿Quiénes son? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué porcentaje? Viendo lo efectiva que es la supuesta “cultura de la cancelación”, en la que Woody Allen sigue haciendo películas y Rammstein llenando estadios, nosotras queremos recordar que en la inmensa mayoría de casos las “canceladas” y las punidas somos nosotras cuando decidimos hacer visible la violencia: sufrimos represalias en el ámbito laboral, familiar, institucional o comunitario y nos vemos forzadas a abandonar los espacios en los que militamos, vivimos o socializamos por miedo. Por no hablar de las secuelas físicas y mentales que dejan las violencias sexuales inherentes a nuestra socialización de género y que se dan desde las etapas más tempranas de nuestra vida.
Cuando una superviviente da el paso de confrontar y denunciar una agresión, sabe que ello conllevará innumerables consecuencias indeseadas —incluso que sea el agresor quien, tras la acción de respuesta, la denuncie por injurias o calumnias—. En no pocas ocasiones, la persona que ha sufrido la agresión es tildada de vengativa por señalar la violencia y exigir justicia. Se espera de ella y de su entorno una actitud pedagógica y dialogante que puede llegar hasta los límites del absurdo: con presiones para que no denuncie, para que no hable de ello en público o incluso para que empatice con el agresor y escuche su versión de los hechos; todo ello de la mano de personas “expertas” cuya perspectiva parece ir más encaminada a sanar la mala conciencia del agresor que a reparar a su víctima. Ante este chantaje, recordamos: no tenemos la obligación de responder a las agresiones sexuales con pedagogía.
La autodefensa puede mejorarse y reimaginarse. Y, por supuesto, debemos seguir pensando colectivamente cómo superar sus limitaciones actuales, así como aprender de las luchas y estrategias de las compañeras de contextos no eurocéntricos. Sin embargo, hasta el día en el que podamos renunciar a ella, es imprescindible defenderla —en todas sus formas— como herramienta clave de acción y transformación feminista.