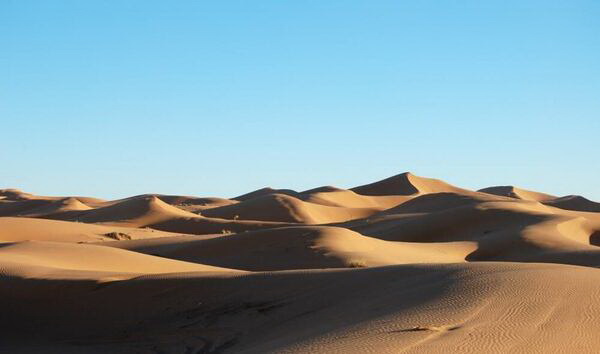Mientras el mundo celebra la transición energética, Marruecos consolida su liderazgo en hidrógeno verde aprovechando la ocupación ilegal del Sáhara Occidental. Proyectos millonarios, apoyo de potencias internacionales y un modelo de explotación que excluye al pueblo saharaui muestran que la energía del futuro puede reproducir los viejos patrones de colonialismo en pleno siglo XXI.
En los últimos años se habla cada vez más del hidrógeno verde como la gran alternativa energética del futuro. Una fuente limpia, producida a partir de energías renovables, que aparece como promesa para descarbonizar la economía mundial. Y una vez más, África se ubica en el centro de esta nueva transición energética, no como beneficiaria directa de sus frutos, sino como proveedor de recursos y territorios para satisfacer las necesidades del Norte global.
Este lugar de África como “granero energético” del planeta no es nuevo. Ayer (aún hoy lo siguen siendo) fueron el oro, el caucho, el uranio, el coltán o el petróleo. Pero en el nuevo horizonte energético, hoy más que nada son el sol, el viento y la capacidad de producir hidrógeno verde. La lógica, sin embargo, se mantiene: el continente es incorporado a las cadenas globales de valor bajo esquemas de dependencia y control externo. A esta nueva forma de extracción podemos llamarla colonialismo verde o colonialismo energético, porque bajo la bandera de la sustentabilidad se reproducen viejas relaciones de dominación.
En este marco, Marruecos busca presentarse como pionero en África en la producción de hidrógeno verde. Lo hace con el respaldo de la Unión Europea y de potencias como Alemania y Francia, interesadas en asegurar suministros alternativos que les permitan reducir su dependencia del gas ruso y de otras fuentes fósiles. Se calcula que Marruecos podría convertirse en uno de los mayores exportadores africanos de hidrógeno verde en la próxima década, gracias a megaproyectos de infraestructura financiados con capital extranjero.
Pero hay un aspecto central que suele omitirse: muchos de esos proyectos se ubican en el Sáhara Occidental, un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975 y reconocido por Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización. Allí, sobre tierras y costas que pertenecen al pueblo saharaui, se están instalando parques eólicos y solares que serán la base para producir el hidrógeno verde que Marruecos pretende exportar hacia Europa.
De esta manera, la ocupación marroquí del Sáhara Occidental adquiere una nueva dimensión: no sólo se trata de un enclave militar y político, sino también de una plataforma energética destinada a integrarse a los mercados europeos. La explotación de recursos en un territorio ocupado, sin el consentimiento del pueblo saharaui, constituye una violación flagrante del derecho internacional. Sin embargo, grandes empresas energéticas y gobiernos occidentales eligen mirar hacia otro lado, priorizando sus intereses estratégicos y su agenda verde.
El colonialismo energético se expresa aquí con total crudeza: un territorio ocupado, un pueblo al que se le niega el derecho a decidir sobre sus propios recursos, y unas potencias extranjeras que se benefician de la “transición ecológica” a costa de reproducir esquemas coloniales. Marruecos, al mismo tiempo, utiliza estos proyectos para legitimar su control sobre el Sáhara Occidental, presentándose como socio confiable y proveedor de energía limpia para Europa.
En el fondo, lo que está en juego es quién se beneficia y quién paga el costo de la transición energética global. Mientras en el Norte se habla de descarbonización y sostenibilidad, en el Sur persisten el despojo y la dependencia. El caso del Sáhara Occidental revela la otra cara de la energía verde: la cara del colonialismo verde, que convierte al continente africano en un laboratorio de proyectos que rara vez consideran los derechos y las necesidades de sus pueblos.
Por eso, cuando se hable de hidrógeno verde, conviene preguntarse: ¿de qué transición hablamos? ¿Una transición que reproduce desigualdades y ocupaciones coloniales, o una transición justa que respete la soberanía de los pueblos? Esa tensión será uno de los grandes debates geopolíticos de los próximos años y África, una vez más, está en el centro del tablero.
Marruecos y el hidrógeno verde: colonialismo energético del Sáhara Occidental, proyectos y apoyos internacionales
Marruecos se ha consolidado como un actor central en la emergente carrera global por el hidrógeno verde, proyectando su liderazgo no solo dentro del continente africano, sino también como proveedor estratégico hacia Europa y Asia. El hidrógeno verde, producido mediante electrólisis del agua usando fuentes renovables como la solar y la eólica, se presenta como una alternativa clave frente a los combustibles fósiles. Sin embargo, detrás del discurso de transición energética sostenible, se esconde un patrón de apropiación de territorios y recursos que recuerda las formas clásicas de colonialismo, esta vez bajo la etiqueta de colonialismo energético.
El Plan Nacional de Hidrógeno Verde de Marruecos contempla inversiones por más de 15.000 millones de dólares en plantas de electrólisis, parques eólicos y solares, con el objetivo de alcanzar una producción potencial de 20 millones de toneladas anuales (IRENA, 2023). Gran parte de estas instalaciones se ubican en el Sáhara Occidental ocupado, donde la ocupación marroquí desde 1975 permite la explotación de territorios estratégicos sin control saharaui. Entre los proyectos más avanzados se encuentran:
– Parque Eólico de Boujdour: capacidad instalada de 500 MW, destinado en gran parte a exportación hacia Europa.
– Planta Solar de Dajla: proyecta generar 1,2 GW de energía renovable para electrólisis de hidrógeno y consumo local limitado.
– Plantas de electrólisis complementarias: permiten producir hidrógeno verde líquido para transporte y exportación a Alemania y España.
Marruecos ha logrado atraer el interés y financiamiento de potencias internacionales, consolidando un entramado que combina inversión, política y control territorial. Alemania, a través del programa H2Global, comprometió inicialmente 1.000 millones de euros, mientras Francia asegura la participación de sus empresas estratégicas, como TotalEnergies, y respalda la integración de estos proyectos en su plan post-nuclear. España, con vínculos históricos y comerciales, avala las políticas marroquíes de control sobre el Sáhara Occidental, especialmente a través de contratos de transporte marítimo y conexiones energéticas. Además, empresas como Siemens, Enel Green Power y Acciona participan en la instalación de infraestructura tecnológica, mientras fondos del Golfo financian proyectos complementarios de almacenamiento y logística.
El esquema que Marruecos despliega refleja un colonialismo energético contemporáneo: el Sáhara Occidental aporta el territorio y la energía, mientras la tecnología, propiedad intelectual y valor agregado permanecen en manos de inversores y corporaciones extranjeras. Las estimaciones de exportación indican que más del 70% del hidrógeno producido será destinado a mercados europeos, principalmente Alemania, Francia y Países Bajos, reforzando la dependencia energética del Norte y consolidando la posición estratégica de Marruecos.
De esta manera, la narrativa verde sirve como instrumento de legitimación internacional, consolidando la ocupación y bloqueando avances del Frente Polisario y la RASD en foros internacionales, pese a que la ONU reconoce al territorio como pendiente de descolonización. La convergencia de inversiones, proyectos de gran escala y apoyo político internacional convierte al Sáhara Occidental en un laboratorio de colonialismo energético del siglo XXI, donde la transición ecológica y la explotación de recursos naturales se entrelazan con la geopolítica global.
Impacto social y resistencias: Sáhara Occidental y Marruecos
La explotación de hidrógeno verde y otros recursos en el Sáhara Occidental no ocurre en un vacío social ni político. Las comunidades saharauis enfrentan desplazamiento, marginación económica y exclusión de los beneficios generados en su propio territorio. Los recursos naturales, tanto tradicionales como energéticos, son controlados por el Estado marroquí y las corporaciones extranjeras, mientras la población local permanece relegada a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) o a las periferias urbanas de las ciudades ocupadas, con acceso limitado a empleo y educación técnica relacionada con los megaproyectos energéticos.
La resistencia saharaui se mantiene viva en múltiples frentes. A nivel internacional, el Frente Polisario y la RASD continúan litigando en tribunales europeos y promoviendo sentencias contra acuerdos pesqueros y de explotación de minerales que incumplen el derecho internacional. En el terreno local, manifestaciones y actos de protesta buscan visibilizar la ocupación y exigir autodeterminación, pese a la militarización y la presencia constante de fuerzas de seguridad marroquíes.
Paralelamente, dentro de Marruecos, la explotación económica del Sáhara Occidental y la concentración de poder en torno a Mohamed VI han provocado tensiones sociales internas. Se registran protestas en el Rif, Casablanca y otras regiones, motivadas por desempleo, desigualdad y represión política. Estas manifestaciones son respondidas con fuerza desproporcionada por el régimen: al menos 15 muertos y cientos de detenidos, según reportes de ONGs de derechos humanos. El control sobre los medios, la persecución judicial y la censura digital se suman a la estrategia de mantener estabilidad política mientras se consolida el modelo de colonialismo energético en el Sáhara.
En este contexto, el colonialismo del siglo XXI se evidencia no solo en la apropiación de recursos, sino también en la represión de resistencias locales —tanto saharauis como marroquíes— que cuestionan la legitimidad de un modelo económico y geopolítico construido sobre ocupación, dependencia internacional y acumulación de capital energético y tecnológico por parte de Marruecos y sus socios extranjeros.
La dimensión económica del colonialismo
– Pesca: Más de 100.000 toneladas de pescado al año se extraen de aguas saharauis bajo acuerdos con la UE, pese a sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (2016, 2018, 2021) que los declaran ilegales.
– Minería y agricultura: Fosfatos de Bou Craa, arena, productos agrícolas de invernadero y otros minerales se exportan a Europa y Estados Unidos, consolidando a Marruecos como intermediario económico, mientras los saharauis quedan excluidos.
– Infraestructura y comercio: Carreteras, puertos y zonas industriales en Dajla y Boujdour facilitan la exportación de recursos y energías renovables.
– Turismo y legitimación cultural: Dajla se promueve como destino turístico para reforzar la narrativa de normalidad, invisibilizando la lucha del pueblo saharaui.
El colonialismo marroquí se sostiene en gran medida gracias al apoyo de potencias extranjeras. Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí en 2020 como contrapartida por la normalización con Israel. España, antigua potencia colonial, respaldó públicamente la propuesta de autonomía del Sáhara, alineándose con Bruselas y Washington. Francia bloquea resoluciones de la ONU que cuestionan a Rabat. La MINURSO, establecida en 1991, sigue sin mandato en derechos humanos y no logró organizar un plebiscito de autodeterminación.
La convergencia de estas dinámicas demuestra que la transición energética global, lejos de ser neutral o pacífica, puede reproducir patrones históricos de dominación y exclusión, consolidando un sistema donde los pueblos locales —tanto saharauis como marroquíes críticos— pagan el costo social y político de los megaproyectos y la diplomacia energética internacional.
Geopolítica internacional y colonialismo energético
La expansión de Marruecos como proveedor de hidrógeno verde no puede entenderse sin situarla en el marco de la geopolítica internacional. La ocupación del Sáhara Occidental y la explotación de sus recursos estratégicos se han entrelazado con los intereses de potencias globales que buscan asegurar suministros energéticos en el contexto de la transición ecológica y la crisis climática. Europa, principalmente Alemania y Francia, se ha convertido en un actor central en este entramado. Berlín, mediante el programa H2Global, asegura un flujo constante de hidrógeno para cubrir sus objetivos de descarbonización industrial, mientras París se posiciona tanto como inversor estratégico como garante de la estabilidad política del reino alauita, en línea con sus históricas relaciones con Marruecos. España, por su parte, actúa como socio logístico y comercial, avalando los proyectos y facilitando conexiones marítimas y energéticas que consolidan el control marroquí sobre el Sáhara Occidental.
A esta dinámica se suman actores extraeuropeos. Estados Unidos ha reforzado su respaldo diplomático a Rabat, incluyendo el reconocimiento de la soberanía sobre el territorio saharaui como parte de su estrategia de alianzas en el norte de África y la normalización con Israel. China, interesada en expandir la Franja y la Ruta, observa en los proyectos de energía renovable una oportunidad para integrar tecnología y capital en un corredor estratégico hacia Europa, asegurando influencia sobre las futuras cadenas de suministro de hidrógeno verde. La convergencia de estos intereses transforma al Sáhara Occidental en un espacio de disputa internacional donde la explotación de recursos energéticos se convierte en una herramienta de diplomacia y control geopolítico.
La narrativa verde que Marruecos proyecta en foros internacionales funciona como un escudo frente a cuestionamientos de la ONU y la comunidad internacional sobre la ocupación. Los megaproyectos energéticos se presentan como vectores de desarrollo y sostenibilidad, mientras en realidad consolidan la dependencia de Europa y otros socios respecto a la infraestructura y el capital marroquí. Así, la transición energética se entrelaza con la reproducción de estructuras coloniales contemporáneas: África provee territorio, recursos y mano de obra, mientras la tecnología, la inversión y el valor agregado permanecen en manos extranjeras, en un sistema que mantiene invisibilizada la soberanía saharaui y limita cualquier cuestionamiento interno en Marruecos.
El resultado es un tablero donde la geopolítica energética, la ocupación territorial y la diplomacia internacional se combinan para sostener un modelo de explotación y control que recuerda, en sus efectos y relaciones de poder, a los antiguos esquemas coloniales, aunque bajo la bandera de la sostenibilidad y la transición verde.
El rostro descolonial del Sáhara Occidental frente al colonialismo verde
El impulso marroquí hacia el hidrógeno verde, presentado como ejemplo de modernidad y transición energética, es en realidad una nueva capa de colonialismo sobre el Sáhara Occidental. Bajo el discurso de la sostenibilidad se esconde un modelo que priva a los saharauis de la posibilidad de decidir sobre sus propios recursos, los excluye de los beneficios económicos y perpetúa una ocupación ilegal que ni la ONU ni los organismos internacionales han sabido o querido revertir. En este sentido, el llamado “colonialismo verde” no es más que la reedición del despojo colonial bajo una narrativa adaptada al siglo XXI.
Desde una perspectiva descolonial, el problema no radica en la apuesta por energías limpias, sino en la manera en que se imponen sin consulta a los pueblos que habitan los territorios, en beneficio de potencias extranjeras y de una élite local aliada a los intereses globales. Marruecos no puede presentarse como líder de la transición energética africana mientras mantiene una ocupación militarizada sobre el Sáhara Occidental, reprime a su propia población cuando protesta por derechos sociales básicos y se apoya en la complicidad de socios europeos y estadounidenses que priorizan la seguridad energética sobre la justicia y la autodeterminación.
El futuro de la transición energética en África no debería depender de proyectos diseñados para sostener estructuras coloniales. Una verdadera alternativa verde y emancipadora pasa por el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su destino y por un modelo energético que no reproduzca dependencias, sino que fortalezca la soberanía de los pueblos. De lo contrario, el hidrógeno verde y las renovables corren el riesgo de convertirse en una nueva máscara de un viejo sistema: el del saqueo colonial. Frente a esta realidad, la lucha saharaui y la resistencia de los pueblos africanos marcan el camino hacia una transición que sea no solo ecológica, sino también profundamente descolonial y liberadora.
Beto Cremonte. Periodista, docente en Comunicación Social y analista internacional en geopolítica en torno de aristas antiimperialistas, anticoloniales y con una mirada desde el Sur Global.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.