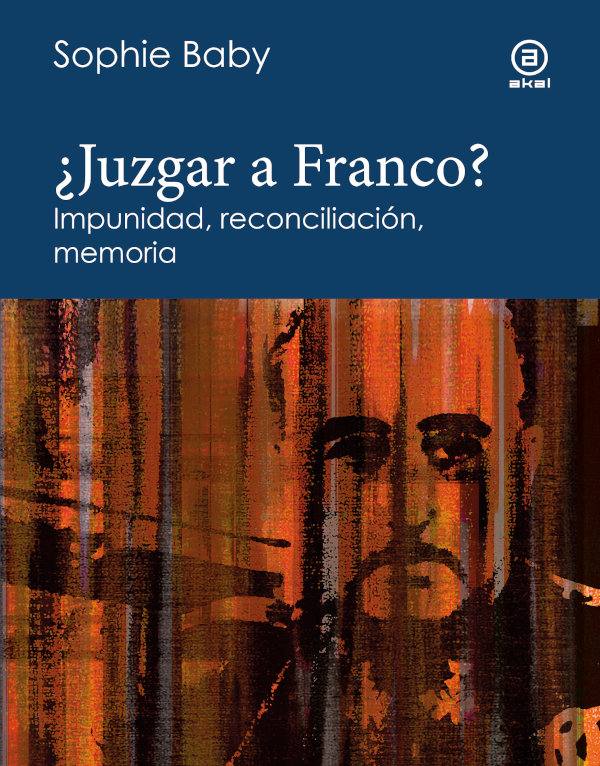El Estado español “se ha presentado, al mismo tiempo, como modelo de reconciliación democrática, caso flagrante de impunidad y país de movimientos pioneros en la reivindicación de una justicia universal”; es el punto de partida de la obra ¿Juzgar a Franco? Impunidad, reconciliación, memoria, de la historiadora Sophie Baby, publicada por Akal (con traducción de Pablo Batalla) en septiembre.
En un libro anterior, El mito de la transición pacífica. Violencia y política en España (1975-1982), editado por Akal en 2021, la profesora en la Universidad de Bourgogne Europe (Dijon, Francia) documenta -en este periodo- 890 acciones violentas de extrema derecha, con el resultado de 68 víctimas mortales; la mayor parte de las muertes (38) fueron ocasionadas -en el contexto de la guerra sucia– por el Batallón Vasco Español, Antiterrorismo ETA (ATE) o la Triple A.
Sin embargo, en Juzgar a Franco,la autora resalta cómo el modelo establecido de Transición española recibió loas en América Latina y en la Europa del Este (tras el derrumbe del Muro de Berlín, en 1989); este proceso gradual de reformas políticas tuvo como adalides a Juan Carlos I de Borbón, quien juró el acatamiento de los Principios del Movimiento Nacional en su proclamación como monarca (noviembre de 1975); a Adolfo Suárez (UCD) y a Felipe González (PSOE), con el apoyo de las internacionales socialista, democristiana y liberal, entre otros actores; se trataba de forjar el gran consenso.
Así, en la batalla por la memoria democrática, uno de los obstáculos con los que se topan los movimientos es la Ley de Amnistía aprobada en octubre de 1977, que condonaba los delitos “de intencionalidad política” cometidos antes del 15 de diciembre de 1976.
Se da la circunstancia que una sentencia del Tribunal Supremo -en febrero de 2012- cerraba la vía judicial para la investigación de los crímenes del franquismo; entre otros argumentos, la resolución judicial apuntaba que la Ley de Amnistía “tuvo un evidente sentido de reconciliación pues la denominada ‘transición española’ exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo en sus diferentes posturas”.
Sophie Baby cita las Aportaciones de Amnistía Internacional al informe de seguimiento del Relator Especial sobre la Verdad, la justicia y la reparación, de 2021, que señalan -desde finales de 2016- cerca de un centenar de resoluciones (judiciales) de archivo de causas relacionadas con violaciones de los derechos humanos; según la plataforma CEAQUA, el 75% de las resoluciones apelaban a la Ley de Amnistía.
Tal vez algunas consecuencias del modo de fraguar la Transición colearan décadas después; el 24 de octubre de 2019, los restos del dictador se enterraron en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo, tras ser exhumados del Valle de los Caídos; antes tuvo lugar una dura batalla judicial entre el gobierno socialista y la familia de Franco, que concluyó con una sentencia favorable del Tribunal Supremo.
“Si se trataba de sacar los restos del dictador de la tumba que él mismo se había construido, a costa de tantas vidas humanas, ¿por qué tantas precauciones, por qué tanta solemnidad digna de un antiguo jefe de Estado al que no se trataba de rendir homenaje?”, se pregunta la investigadora, que asimismo da respuesta al título del libro: “Franco no ha sido juzgado, ni lo será jamás”.
Del ideario del autócrata, que pervive en la memoria de la represión, da cuenta la entrevista concedida a Jay Allen en Tetuán, el 27 de julio de 1936 (nueve días después del golpe fascista), publicada en el diario londinense News Chronicle; a las preguntas del periodista norteamericano, Franco respondió que tomaría Madrid para librar a España del marxismo “a cualquier precio” (incluido el de vidas humanas).
La autora de ¿Juzgar a Franco? resalta cómo, frente a la narrativa dominante de la reconciliación, surgió en el año 2000 un movimiento cívico por la recuperación de la memoria democrática, que tuvo dos correlatos legislativos en las leyes de la memoria de 2007 y 2022 (gobiernos de Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez); en 2000 se constituyó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), vinculada a la exhumación de una fosa común en el municipio de Priaranza del Bierzo (León), donde se hallaban los restos de 13 republicanos civiles asesinados por falangistas en octubre de 1936.
Pero, ¿en qué consistió el mito de la Transición? Sophie Baby subraya que, por una parte, se produjo la ruptura simbólica con un pasado de enfrentamientos fratricidas entre españoles; a ello se agregó la apuesta por un orden liberal-democrático y europeísta, legalista y alejado de radicalismos; una cambio político “de la ley a la ley”, afirmó el presidente de las Cortes Españolas tras la muerte de Franco, Torcuato Fernández Miranda.
Un ejemplo de las renuncias en el periodo fue la aceptación de la corona y de la bandera rojigualda por parte del PCE, en abril de 1977; la decisión fue comunicada en una rueda de prensa por el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, pocas fechas después de la legalización del Partido.
Este modelo reconciliador, de consenso, se podía hallar en la declaración emitida por el gobierno socialista de Felipe González, en julio de 1986, con motivo del 50 aniversario del golpe militar:
“La guerra civil española es definitivamente historia, parte de la memoria de los españoles y de su experiencia colectiva. Pero no tiene ya -ni debe tenerla- presencia viva en la realidad de un país cuya conciencia moral última se basa en los principios de la libertad y la tolerancia”.
Con todo, se alzaron voces críticas con el rumbo que -previsiblemente- adquiriría la Transición; Sophie Baby cita algunos artículos de la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, asociada a los exiliados españoles durante el franquismo, que se editó -en París y Barcelona- entre 1965 y 1979.
Es el caso de La oferta de la junta democrática. Lenin ha muerto, texto de Francisco Lasa (pseudónimo del periodista y escritor, Luciano Rincón); o Contra la reconciliación, del profesor especializado en Economía y ecologismo, Joan Martínez Alier; los dos artículos se publicaron en Cuadernos de Ruedo Ibérico, en el número de enero-junio de 1975.
Y en el número siguiente (junio-diciembre de 1975), la revista publicó una reflexión titulada El franquismo sin Franco y la oposición democrática, en la que concluía del siguiente modo:
“Hoy la oposición política antifranquista, convertida por la muerte del dictador en ‘oposición democrática’, ya no habla de reformas agrarias, de nacionalizaciones de bancos e industrias de base, ni de exigencia de responsabilidades a los implicados en la represión bajo el franquismo”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.