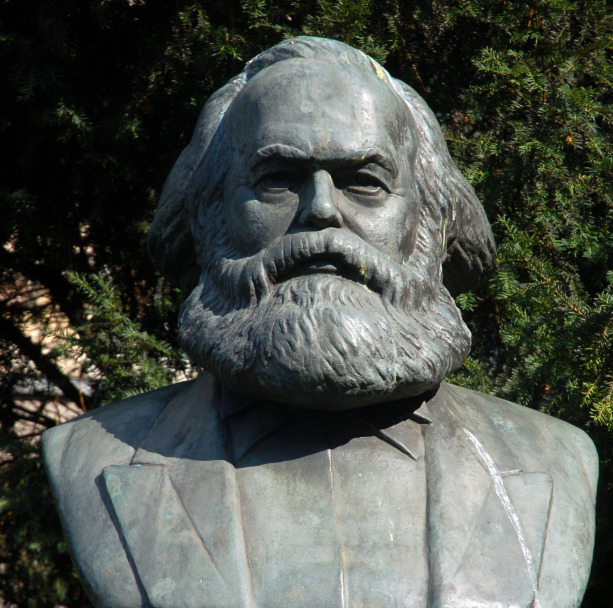En esta nueva entrega del Centenario Manuel Sacristán Alfredo Apilánez, economista, profesor de ciencias sociales, activista y escritor reflexiona sobre el Sacristán ecologista y en el Sacristán renovador de la izquierda.
Me centraré, dentro del casi infinito «poliedro Sacristán», en las dos aristas que tienen que ver con su condición de pionero del ecologismo social y con su posición acerca de la necesidad de renovación radical de la izquierda transformadora.
En primer lugar, haré una breve enumeración de las razones por las cuales siguen siendo vigentes las aportaciones de Sacristán.
A continuación, haré una breve selección de sus ideas claves en los dos ámbitos, estrechamente relacionados, de la renovación de la izquierda y del ecologismo social.
Por último, plantearé algunas leves enmiendas a sus posiciones en relación a la situación de las fuerzas antagonistas en medio de la creciente degradación de la organización social capitalista.
1)¿Por qué sigue teniendo interés y vigencia el pensamiento de Sacristán?
La respuesta se podría dar parafraseando las palabras que él dedicó a Gramsci, cuando se convirtió en un lugar común rendirle pleitesía y querer convertirlo en una moda: «Gramsci es un clásico, o sea, un autor que tiene derecho a no estar de moda nunca y a ser leído siempre. Y por todos».
En concreto, en los ámbitos del pensamiento ecologista y de la izquierda transformadora, ¿cuáles son las razones que lo convierten en un pionero?
-La primera razón sería su evolución, en sentido contrario a la abrumadora mayoría de los intelectuales marxistas y de izquierdas en general de su época, desde su destacada militancia comunista antifranquista -fue miembro del comité ejecutivo del PSUC hasta 1969- hasta un replanteamiento radical del significado de la izquierda política y social basado en la necesidad de volver a 1848, es decir, de superar las artificiales divisiones entre las distintas corrientes. El cuestionamiento descrito no se funda solo en la involución de las organizaciones de izquierdas -v.gr. la crítica que realiza del eurocomunismo- y de los regímenes despóticos del llamado socialismo «real», sino también en las consecuencias de la degradación acelerada de la organización social capitalista, ejemplificada en el ecocidio y que Sacristán registra con una perspicacia impactante.
Miguel Manzanera Salavert hace un resumen de esa evolución, destacando su aproximación al anarquismo:
«Después de haber sido dirigente del PSUC, Sacristán abandonó su puesto en la dirección en 1969 acusándola de oportunista y reconoció lo justo de la crítica anarquista al poder político, descubriendo el carácter dogmático e ideológico que había tomado el materialismo histórico en su uso por el Estado soviético –idea que compartió con Lukács–»[1].
– En segundo lugar, aunque estrechamente relacionado con lo anterior, Sacristán constata la necesidad de renovar profundamente la tradición de la izquierda incorporando los nuevos problemas civilizatorios -ecologismo, feminismo y pacifismo, aunque quizás el único realmente nuevo sea el primero, debido al ecocidio rampante- pero sin perder un ápice de su carácter revolucionario o anticapitalista. Se da cuenta asimismo premonitoriamente de la extrema gravedad de la cuestión ecológica y de la urgente necesidad de incorporarla a una perspectiva transformadora. Véanse, como botón de muestra de esa pulsión renovadora, la fundación de las revistas Materiales y Mientras Tanto.
Estos dos rasgos convierten a Sacristán en un pionero, una rara avis, alguien adelantado a su tiempo que desbroza senderos no transitados. La prueba es que, como trataré de argumentar, la mayor parte de sus intuiciones y reflexiones han sido extraordinariamente certeras. Un motivo, en mi opinión, digamos pragmático, de esta frescura y capacidad de percepción de la realidad, en ocasiones incluso masoquista por lo que suponía de autoinmolación, sería que siempre voló por libre, nunca hizo carrera ni tuvo una posición acomodada. Es probable que esta «limpieza de miras», el hecho de no tener vinculación orgánica con ningún estamento académico-corporativo -no tener que defender el «cocido»-, de ser un poco «perdedor» -como Gramsci, el Che, Gerónimo o Miguel Hernández-, le ayudara a pensarlo todo con esta libertad.
2) ¿Cuáles son las principales ideas, de enorme fecundidad y candente actualidad, que fundamentan la revisión a fondo de la tradición de la izquierda que hizo Sacristán?
a) Idea de derrota de la izquierda social y política y necesidad de volver a empezar de nuevo, superando las divisiones, pero sin renunciar en ningún caso a dar la batalla.
Sacristán percibió con nitidez el impacto devastador de la contrarrevolución neoliberal sobre las organizaciones tradicionales del movimiento obrero, la destrucción de la cultura obrera y la progresiva retirada de la izquierda institucional hacia posiciones no ya reformistas sino incluso socialliberales. La transición posfranquista es un buen ejemplo: Pactos de la Moncloa, referendum de la OTAN, reconversión industrial, eurocomunismo, etc.
Sin embargo, y a pesar de la derrota y del pesimismo de la inteligencia, afirma la necesidad de volver a empezar de cero:
«Hay que empezar por una autoafirmación moral. Saber que en medio de esta espantosa derrota material, de todos modos, lo que ofrecen quienes están rigiendo el cambio social en estos momentos, no es más que la exacerbación de los horrores que estamos viendo, la exacerbación del hambre en el tercer mundo, del desarrollo de tecnologías destructoras del planeta, etc, sin olvidar el punto del etcétera que más importa, a saber, la amenaza de guerra. Los únicos valores positivos siguen estando donde estaban, en esa izquierda social por derrotada que esté. Desde esos valores hay que volver a empezar otra vez como si hubiéramos perdido, que de hecho lo hemos perdido, disculparme la brutalidad de viejo con la que he decidido hablar esta noche aunque sea brevemente, como hemos perdido lo que empezó en 1848.
El lado positivo de todo esto sería que si hay que empezar como en 1847, entonces habría que empezar como si no estuviéramos divididos en las distintas corrientes del movimiento de renovación social, como si todos fuéramos socialistas, comunistas y anarquistas, sin prejuicios entre nosotros, volviendo a empezar de nuevo, a replantearnos cómo son las cosas, en qué puede consistir ahora el cambio, y sobre todo al servicio de qué valores, admitiendo de una vez que lo que hay en medio lo hemos perdido».
Sacristán apunta asimismo a la necesidad perentoria de fusión de las dos tradiciones históricas del movimiento obrero:
«En mi concepción, el anarquismo podría identificarse con el principio del placer del pensamiento revolucionario; el marxismo representaría el principio de realidad. Aunque eso no sea más que una broma didáctica. En cualquier caso, en estos momentos la necesidad de empezar una nueva época del pensamiento revolucionario es tan visible, que lo mejor sería que las disputas de escuela pasaran a último lugar. Y, por otra parte, siempre es bueno hablar sin palabras terminadas en “ismo” enfrentándose directamente con los problemas»[2].
Y esto lo afirma no solo frente a la traición reaccionaria o a la deriva reformista de muchos antiguos revolucionarios, sino también respecto a la actitud de dar la espalda al mundo de muchos intelectuales que dejan de luchar y se acomodan en la melancolía de la derrota:
«Los cambios de pesimismo, que es muy frecuente encontrar tanto en Madrid como en Barcelona entre intelectuales procedentes de la izquierda marxista, pueden verbalizarse de muchos modos. El que más interesante me resulta es el de aquellos que teniendo a sus espaldas bastantes años de pelea ideológica por lo menos y, muchas veces, incluso de política orgánica, un buen día deciden que el mundo no presenta ya ninguna esperanza, que lo único que se puede hacer es prepararse a bien morir para cuando estallen los primeros cohetes, y que entonces a lo que hay que dedicarse es no ya a teoría sociológica ni a problemas más concretos, como por ejemplo el de la energía o el de la contaminación, sino que más vale leer simplemente poesía, algo de filosofía, lo más especulativa posible, y esperar el final»[3].
-b) En segundo lugar, y a partir de esta necesidad de volver a empezar, de renovación radical de la izquierda, sin rendición por la derrota, Sacristán plantea la «cuestión de la eficacia» -el problema del poder- en relación con las dos principales estrategias de lucha del marxismo y del anarquismo, y la necesidad del cambio molecular, de empezar desde abajo, precisamente en la línea de los nuevos movimientos pos 68:
«En la tradición marxista, a la que me parece que pertenecemos los dos, era corriente al menos en ambientes de discusión, así como suele decirse de marxismo vulgar, añadir a un discurso como el tuyo, «y la prueba es que el anarquismo nunca consiguió nada». Lo que pasa es que a estas alturas habría que añadir «y la contraprueba es que nosotros tampoco». Tampoco la tradición marxista ha conseguido nada, nada en ese sentido trascendental, de mutación total, porque claro que en otros campos sí, anarquistas y marxistas han conseguido cosas; sin ninguna duda, la situación de las clases trabajadoras en el mundo industrial no sería ni siquiera higiénicamente la que es sin esa tradición. Pero lo sustancial, el cambio de mundo que se esperaba, ese igual no se ha producido cuidando la eficacia que descuidándola. Quiero decir que, si se me permite la frase un poco provocativa, la eficacia ha sido tan ineficaz como la ineficacia. Ha habido cambios técnicos en la detentación del poder y nada más, con gran desesperación de los más clarividentes protagonistas del cambio. Seria hora de decir de una vez que Lenin murió deprimido, convencido de haberlo hecho mal y que todo había fracasado»[4].
En esa misma intervención hace una defensa de las «pequeñas agregaciones» que realizan el «cambio molecular», en la más aquilatada tradición libertaria:
“Cuando la gente que tenemos convicciones ecologistas propugnamos lo pequeño, por decirlo de la manera más ‘cursi’, las pequeñas agregaciones, no estamos pensando sólo a lo Gramsci, y eso es ya importante, que esa es ya una manera de cubrir el planeta, empezar por las moléculas, sino que además estamos pensando que hay que evitar que la dinámica de las grandes agregaciones vuelva a hacer lo que está haciendo hasta ahora con la individualidad. Es decir, hay además una afirmación positiva, que es sustancial, la de que la pequeña agregación es un tipo de cultura que preferimos a la vista de lo que está pasando con las grandes agregaciones”[5].
Sin embargo, es obvio que no ignora la cuestión clave: el problema del poder -o el de la organización- y la dificultad de fusionar las moléculas con las cuestiones planetarias que suscita la catástrofe ecológica:
«Un ejemplo que Harich, que es un hombre muy autoritario, saca siempre a relucir porque, claro, es el mejor para él: la mayoría de los ecologistas, salvo pocas excepciones, somos partidarios de la pequeña comunidad y de la pequeñez en general, pero a menudo muchos ecologistas cometen el error de no reconocer que esto lleva implícito un problema y ver que solución puede tener, federativa o como sea, a saber: la protección ecologista de los grandes espacios y de las grandes entidades planetarias como el océano, que es el gran argumento de Harich. Usted, me dice, crea comunas, va creando comunas, y ¿cómo protege el Atlántico? Esto está lleno de problemas políticos sin ninguna duda, pero en estas cosas hay que ser según la vieja frase de Romain Rolland, que repetía Gramsci: hay que reconocerlo con pesimismo intelectual y reaccionar con optimismo de la voluntad. A menos de apagar e irse»[6].
-c)Necesidad de transformación de la vida cotidiana: «poner telar en casa»
Hay dos cuestiones que tienen estrecha relación con el asunto del ecologismo. En primer lugar, Sacristán insiste en la necesidad de desarrollar actividades innovadoras en la vida cotidiana y en los modos de convivencia:
«Atenerse a plataformas de lucha orientadas por el ‘principio ético-jurídico’ comunista debe incluir el desarrollo de actividades innovadoras en la vida cotidiana, desde la imprescindible renovación de la relación cultura-naturaleza hasta la experimentación de relaciones y comunidades de convivencia»[7].
Y, en segundo lugar, señala la necesidad de la supresión de la insaciabilidad de las necesidades y de los bienes no comunistas -en clara referencia al imperativo categórico kantiano-:
“Es un terreno en el que no hay más remedio que expresarse en términos que les pueden parecer un poco utópicos, pero que hay que tener la decisión de no ponerse colorado por ello: mientras la gente siga pensando que tener un automóvil es fundamental, esa gente es incapaz de construir una sociedad comunista, una sociedad no opresora, una sociedad pacífica y una sociedad no destructora de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se trata de bienes esencialmente no comunistas, como diría Harich (…). Esto conlleva un corolario para el militante de izquierda en general, obrero en particular, comunista más en particular: el ponerse a tejer, por así decirlo, el tener telar en casa: no se puede seguir hablando contra la contaminación y contaminando intensamente”[8].
Este principio esencial de contención y racionalidad se basa en el criterio de la moderación en el consumo de los valores de uso -«de nada en demasía»- frente a la insaciabilidad del valor de cambio, de la riqueza capitalista:
«En los Grundrisse se dice que lo esencial de la nueva sociedad es que ha transformado materialmente a su poseedor en otro sujeto y la base de esa transformación, ya más analítica, más científicamente, es la idea de que en una sociedad en la que lo que predomine no sea el valor de cambio sino el valor de uso, las necesidades no pueden expandirse indefinidamente, que uno puede tener indefinida necesidad del dinero, por ejemplo, o en general de valores de cambio, de ser rico, de poder más, pero no puede tener indefinidamente necesidad de objetos de uso, de valores de uso»[9].
Incluso la acuciante necesidad del cambio molecular y de hábitos personales la llega a comparar, provocadoramente, con las conversiones religiosas:
«Todos estos problemas tienen un denominador común que es la transformación de la vida cotidiana y de la consciencia de la vida cotidiana. Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión».
En coherencia con lo anterior, defiende el utopismo comunitario y austero de Fourier, de los falansterios, muy por encima del utopismo industrialista de Owen y Saint-Simon:
«En cambio, de los socialistas utópicos Fourier me interesa muchísimo ahora, Saint-Simon poquísimo, Owen también poco, Cabet y los menores casi nada, Babeuf bastante. Pero el que más Fourier».
E incluso aboga por ciertas formas de acción directa, prefigurando las tácticas de movimientos actuales como las Sublevaciones de la Tierra o Extinction Rebellion:
«Las cuales pueden ir desde protestas civiles propias incluso de asociaciones de consumidores, por ejemplo, contra las autopistas, contra las tarifas de las compañías eléctricas hasta acciones ocasionalmente más enérgicas, como intentos no violentos de sabotaje, de bloqueo no violento de instalaciones o de su funcionamiento»[10].
-d) Obsolescencia ecológica del empleo industrial -empleos no comunistas- y conflicto sindicalismo-ecologismo.
En relación con lo anterior: si hay bienes no comunistas, también hay empleos no comunistas. Esta aporía provoca un conflicto inevitable -y crecientemente agudo- entre ecologismo y sindicalismo que Sacristán registra con enorme perspicacia:
“Los nuevos problemas que han dado pie a los movimientos ecologistas imponen a menudo revisiones bastante traumatizadoras de ciertos puntos de vista tradicionales en la izquierda”[11].
Ahí había, por tanto, un amplio sector de clase obrera cogido entre la espada y la pared, entre la espada de los nuevos problemas y la pared de la conservación del puesto de trabajo tradicional.
Para ilustrar lo anterior, se refiere en varias ocasiones al ejemplo del fallido intento de prohibición de la industria del amianto en Alemania.
“El gobierno Schmidt preparó a finales de los años 70 un proyecto de ley que preveía la abolición en cuatro años de la industria del asbesto. Una de las más cancerígenas que existe. El proyecto de ley fue retirado por la presión conjunta de los empresarios y los obreros del asbesto, temerosos de perder sus empleos y decididos, evidentemente, a preferir el cáncer de pulmón a un período duro que, desde luego, no habría sido de hambre física, sino sólo de transitoria reducción del nivel de vida, es decir, de lo que la mentalidad burguesa llama nivel de vida”[12].
3) Manuel Sacristán como pionero del ecologismo social:
En cuanto al asunto ecológico propiamente dicho, Sacristán se dio cuenta muy pronto de que el carácter de omnívoro biofísico del capitalismo neoliberal había superado la «línea de no retorno» y, por tanto, su compulsión a pasar por encima de sus límites en pos de contener, agónicamente, su degradación, abocaba a la sociedad humana a enfrentarse a su propia supervivencia: “la especie de la hybris, del pecado original, de la soberbia, la especie exagerada”[13].
«Tras el 68 y la invasión de Checoslovaquia, Sacristán comprendió que el marxismo debía renovarse. Empezó a pensar en problemas nuevos, los que él llamaba “postleninianos”: la cuestión nuclear, la guerra y, sobre todo, la relación de la humanidad con la naturaleza (…). Su lección para hoy es clara: no hay emancipación posible sin cuestionar el productivismo y sin articular lucha de clases y ecologismo»[14].
«Efectivamente, sus inquietudes nacen con el Informe del Club de Roma de 1972, a partir del cual comienza a interesarse por el problema ecológico. Todo este mundo mental que se está abriendo camino en los 70, en los 80 ya está mucho más asentado en su cabeza, y es uno de los ejes de la revista mientras tanto»[15].
a) Cuestionamiento del productivismo del marxismo tradicional. Pero también rechaza tirar al «niño con el agua sucia», es decir, a diferencia de lo que ocurre con la economía ecológica, Sacristán mantiene la vigencia del núcleo del pensamiento de Marx amén de defender los «Atisbos político-ecológicos de Marx», basados en la noción de metabolismo socionatural.
El trasfondo «milenarista» del productivismo marxiano se basa en la necesidad de agotar las contradicciones de la sociedad vigente antes de dar el salto cualitativo hacia el socialismo.
«No tenemos ninguna garantía de que la tensión entre las fuerzas productivo─destructivas y las relaciones de producción hoy existentes haya de dar lugar a una perspectiva emancipatoria»[16].
«Por el contrario, habría que entender que un programa socialista no requiere hoy (quizá no lo requirió nunca) primordialmente desarrollar las fuerzas productivas, sino regularlas, desarrollarlas o frenarlas selectivamente»[17].
«Marx parte de una convicción, muy pesimista, a saber, que en el momento de construir una sociedad socialista el capitalismo habrá destruido completamente la relación correcta de la especie humana con el resto de la naturaleza (entendiendo por «correcta», pragmáticamente, la relación adecuada para el sostenimiento de la especie). Y entonces asigna a la nueva sociedad la tarea –dice literalmente— de «producir sistemáticamente» ese intercambio entre la especie humana y el resto de la naturaleza, entendiendo como básica ley reguladora de la producción en una forma adecuada a lo que llama […] «pleno desarrollo humano». La sociedad socialista queda así caracterizada como aquella que establece la viabilidad ecológica de la especie»[18].
Es decir, habría que detener la destrucción capitalista -el colapso- antes de que elimine completamente la posibilidad de «producir sistemáticamente» una vida digna en un planeta habitable.
-b) Esto lleva a otra cuestión clave: el papel del aparato científico-técnico actual en el socialismo:
“No hay antagonismo entre tecnología (en el sentido de técnicas de base científico-teórica) y ecologismo, sino entre tecnologías destructoras de las condiciones de vida de nuestra especie y tecnologías favorables a largo plazo a ésta. Creo que así hay que plantear las cosas, no con una mala mística de la naturaleza”[19].
E insiste en esa ambigüedadintrínseca de la tecnociencia contemporánea con ejemplos concretos:
«Por otra parte, lo característico de la tecnociencia contemporánea (como de todo conocimiento, en realidad) no es una supuesta bondad o maldad, sino su constitutiva ambigüedad práctica. La misma ingeniería genética, por ejemplo, en la que se pedía una moratoria pensando en los riesgos de su manejo de ciertos virus y en la pesadilla, aún lejana, de intervenciones políticas en el equipo genético humano, es una de las principales esperanzas en la lucha contra el cáncer[20].
En conclusión, no tiene sentido especular con el problema de la técnica porque en definitiva se trata de nuevo de la «cuestión del poder»:
«Pues el problema de las técnicas no parece grave en absoluto. El problema del poder se plantea de un modo todavía más crudo al movimiento ecologista porque no es una cuestión de técnicas. Incluso en el punto más difícil, el punto energético, la cosa parece salvada. Yo estoy dispuesto a rectificarme, tampoco soy un ingeniero, soy un ignorante, que académicamente se llama filosofo, pero todo hace pensar que el problema no son las técnicas»[21].
E incluso anticipa, con carácter premonitorio, una crítica del green new deal, del intento fallido y contraproducente de reverdecer el capitalismo sin transformarlo:
«Nos parece mala la civilización montada sobre el despilfarro energético aunque fuera montada sobre enormes concentraciones de plantas solares. Porque toda gran producción energética pone en peligro el planeta y es un riesgo irresponsable con la 2ª ley de termodinámica. Como comunistas que somos no podemos aceptar grandes centros de concentración de capital y poder porque es un obstáculo a esa vieja aspiración de una sociedad emancipada y comunitaria»[22].
-c) En relación de nuevo con el problema del poder, Sacristán afirma taxativamente la necesidad de un ecologismo revolucionario. Podríamos por tanto decir que el único «decrecimiento» posible será poscapitalista y que sin esa «revolución» el decrecimiento es un brindis al sol: poner el carro delante de los bueyes. Como muestras de su concepción profundamente democrática y descentralizada de la transformación ecológica, véanse las polémica con Harich, acerca de la salida autoritaria, y con Rudolf Bahro, acerca del liderazgo del aparato científico-técnico, de los intelectuales.
«No es posible conseguir mediante reformas que se convierta en amigo de la Tierra un sistema cuya dinámica esencial es la depredación creciente e irreversible. Por eso lo razonablemente reformista es, también en esto, irracional»[23].
«Me parece que cada vez gana más terreno en el ecologismo la conciencia de que un programa ecologista en serio tiene que ser un programa socialmente revolucionario. Lo que ocurre es que «revolucionario» me parece a mí que en este caso puede querer decir tres cosas o tres grandes familias de soluciones. Hay una que se injerta muy bien en la tradición comunista, revisándola. Bueno, comunista en un sentido muy general, comunista y anarquista, lo que en el siglo pasado se llamaba socialismo, que incluía a los anarquistas. Y luego hay, en cambio, dos soluciones autoritarias que no me parecen absurdas, aunque yo sea partidario de esta primera. Una es un autoritarismo de izquierdas, a lo Harich, que es quien lo ha formulado explícitamente, que recogiera de las tradiciones socialistas del XIX muchos elementos, por ejemplo la admisión de muchas zonas de autonomía local, muchas agregaciones sociales pequeñas, comunas, pero, en cambio, organizado todo eso bajo una férrea autoridad, delimitando los campos de autonomía. Y luego hay una posible solución de autoritarismo ecologista conservador o reaccionario»[24].
En conclusión, Sacristán se ubicaría más bien, por su rechazo al estatismo, a las «grandes agregaciones» -el Partido- y su defensa de las «pequeñas agregaciones» y del «cambio molecular», en la tradición del ecologismo social, del comunismo anarquista de cariz libertario, antes que en el ecosocialismo marxista.
4) Leves críticas a los planteamientos de Sacristán:
-En primer lugar, su confianza, a pesar de todo, en la pervivencia del carácter como sujeto transformador del movimiento obrero, concebido como los «sustentadores de la especie», «aquellos que crean la vida social». En este punto Sacristán parece vacilar. Mientras que, por un lado, es consciente de la crisis del trabajo, de la degradación del empleo, del conflicto ecologismo-sindicalismo y de la necesidad, en definitiva, de construir un sujeto más integral, no centrado solo en la clase trabajadora, por el otro, mantiene la confianza en que la clase obrera es el agente principal.
Sin embargo, la fuerza combinada de la degradación del trabajo -sus crecientes toxicidad y absurdidad-, provocada por la contradicción insoluble entre la continua innovación tecnológica «ahorradora de trabajo» y la dependencia de la explotación laboral por parte del «vampiro de trabajo vivo», llevan a la «obsolescencia» acelerada de la mayoría de los empleos primermundistas, improductivos y precarios. La lucha por la supervivencia que provocan las despiadadas políticas neoliberales y la necesidad de agarrarse al empleo como a un clavo ardiendo llevan asimismo al abandono completo de la pulsión emancipadora e incluso a la deriva reaccionaria de amplias capas de las clases trabajadoras. En definitiva, las luchas antagonistas no se desarrollan ya dentro de la fábrica: vivienda, antidesarrollismo, defensa del territorio, feminismo. En estas luchas participan, como es obvio, mayoritariamente trabajadores, pero no como clase obrera que lucha por la liberación de las cadenas de la explotación «dentro de la fábrica» sino como sujetos oprimidos -junto con otros muchos- por la agresión del capital en todos los órdenes de la vida social y natural. El conflicto se desplaza de la producción al consumo, a la calidad de vida, a la defensa del territorio, las luchas de las mujeres, el precariado, de las huelgas a los disturbios, etc.
De ahí que las predicciones de Sacristán acerca de la pervivencia del «sujeto» tradicional -incluso llega a defender la necesidad de luchar desde dentro de las propias organizaciones sindicales y políticas clásicas- no se verificaran:
«Y, segundo, porque la clase social más imprescindible para la supervivencia es, en mi opinión, necesaria para el cambio. De modo que ni veo en la capa de los intelectuales un agente suficiente ni veo la posibilidad de que se produzca un cambio social cualitativo o importante sin las clases que más decisivamente aguantan la subsistencia de una sociedad»[25].
«Yo creo que la nueva problemática no cambia la vieja concepción del movimiento obrero revolucionario, según la cual el agente del cambio social está en las clases trabajadoras (si es que llega a haber un agente con consciencia y voluntad), principalmente en el proletariado urbano»[26].
Quizás habría queperder la esperanza histórica en que el ámbito laboral -la lucha de clases en sentido clásico- sea emancipatorio y, como muestra el siguiente paso del texto clásico de crítica del marxismo tradicional de Moishe Postone, darle la vuelta al argumento, dado que los trabajadores dependen en realidad del crecimiento capitalista:
«Más aún, ya que el trabajo está determinado como un medio necesario para la reproducción individual en la sociedad capitalista, los trabajadores asalariados siguen dependiendo del «crecimiento» del capital incluso cuando las consecuencias de su trabajo, ecológicas o de cualquier otra clase, funcionan en detrimento de ellos mismos o de los demás»[27].
Sin embargo, Sacristán también es agudamente consciente de la «crisis del trabajo» y de la contradicción de fondo que implica:
«Por otra parte, las soluciones que inmediatamente se ofrecen, como de un modo natural, a los problemas ecológicos más graves chocan también con las tradiciones del movimiento obrero primario, pretérito, es decir, con las tradiciones sindicales»[28].
En una conferencia de 1963 -“Studium generale para todos los días de la semana”- Sacristán describe con extraordinaria perspicacia la contradicción central de la producción en el capitalismo, la contradicción entre la riqueza de valores de uso y el menguante valor generado para el capital, y la crisis del trabajo que provoca:
“El filósofo alemán Georg Klaus, basándose en un célebre texto de una carta de Marx, ha trazado un interesante cuadro especulativo al respecto: imagínese que en una sociedad de este tipo irracional se renueva totalmente la técnica del proceso de producción mediante la automatización, etc. Quedan entonces liberadas enormes energías humanas que no tienen ya aplicación al trabajo mecánico y que, por tanto, sólo pueden desarrollarse económicamente y racionalmente accediendo al trabajo creador, a la administración de la sociedad. Pero esa dirección comunitaria está en contradicción con la estructura del dominio de clase que es propio de la sociedad en que vivimos y que se toma en el ejemplo. Entonces, si no se produce una victoriosa reacción de los casualmente liberados del trabajo mecánico, la sociedad irracional tiene aún una salida irracional para preservar el poder de la case dominante: puede recurrir al gigantesco despilfarro de mantener a los antiguos trabajadores mecánicos en una situación de proletariado parasitario, alimentándoles, divirtiéndolos y lavándoles el cerebro gratuitamente a cambio de tenerles alejados de la dirección de la sociedad. Georg Klaus recuerda que en Roma se ha dado algo parecido…”.
-En segundo lugar, y a pesar de las esperanzas de Sacristán de una aproximación simbiótica entre economía ecológica y ecologismo revolucionario, el incumplimiento de su confianza en el surgimiento de un ecologismo revolucionario y el carácter reformista y antimarxista de la economía ecológica han frustrado, en mi opinión, esa alianza.
La economía ecológica se ha desarrollado -a diferencia del planteamiento enriquecedor de Sacristán, ponderando los atisbos ecológicos de Marx- en oposición o ignorando el marxismo. Y el decrecimiento, incluso el ecosocialista o libertario, ha dado lugar en la mayoría de los casos a posiciones reformistas y a propuestas inconsistentes: renta básica universal (propuesta estrella del decrecimiento), la propuesta idealista de acabar con el «interés compuesto» (Antonio Turiel) o la propuesta, idealista también, del 100% de reservas bancarias -impidiendo la creación de dinero y la especulación financiera- (José Manuel Naredo). Por otro lado, el marxismo ecológico de Bellamy Foster, Saito o Malm sigue en general con la visión leninista de la estrategia estatista, de la confianza estéril en las transformaciones «desde arriba» y el olvido de las transformaciones «desde abajo», de la transformación radical de la vida cotidiana. Se mantiene pues la división entre ecologismo social y ecologismo político.
Conclusión:
De todo lo expuesto se puede concluir afirmando de nuevo la candente vigencia de la feraz contribución de Sacristán y el cumplimiento asimismo de su lúgubre pronóstico acerca del drástico empeoramiento de la situación: fascismo y ecocidio. Parece que por desgracia se va cumpliendo su aciaga visión de irnos convirtiendo en un «inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo»[29].
El carácter premonitorio de sus intuiciones queda plasmado en el siguiente paso:
“La necesidad de esas medidas ecologistas en gran escala –necesidad que se hará sentir un día u otro, si antes no producimos una catástrofe para nuestra especie– va a sugerir (está sugiriendo ya) la instauración imperial de un gran poder mundial más o menos totalitario y autoritario. La única respuesta de izquierda a ese grave riesgo consiste en construir una alternativa a la vez plausible científicamente e inspirada en motivos comunistas primigenios, es decir, lógicamente anteriores a la división entre marxistas y anarquistas: motivos de comunismo libertario”[30].
Y su descripción de cuáles serían los rasgos de una posición comunista no podría tener mayor vigencia:
«En general, la posición política comunista que se ha apuntado tiene, sobre todo, campos que explorar. He aquí una breve relación de los principales: la acentuación de la destructividad de las fuerzas productivas en el capitalismo, señalada enérgicamente por Marx en el Manifiesto Comunista, en los Grundrisse, en El Capital, etc., pero escasamente atendida en la tradición del movimiento; la crisis de cultura, de civilización, en los países capitalistas adelantados, con una vulnerabilidad que ayer se puso bien de manifiesto en el segundo gran apagón de Nueva York, y con la natural tendencia del poder a una involución despótica para hacer frente a esa vulnerabilidad de la vida social; los persistentes problemas del imperialismo y el Tercer Mundo; y, por terminar en algún punto, la espectacular degeneración del parlamentarismo en los países capitalistas, augurio también (esperemos que falible) de una nueva involución de esas sociedades hacia formas de tiranía»[31].
No es de extrañar, en fin, como explica con una anécdota su más insigne discípulo Francisco Fernández Buey, que ante la crudeza y la lucidez que tenían los planteamientos de Sacristán, muchos se sintieran intimidados ante su honestidad y coherencia:
«En otros momentos se ha ido imponiendo con tiempo una previsión hecha al día siguiente de su muerte por Xavier Rubert de Ventós en un artículo que escribió en La Vanguardia [28/VIII/1985]. La traigo aquí a colación porque me impresionó en el momento en que fue publicada y porque, en cierto modo, creo que Rubert acertó. Decía Rubert de Ventós que «su falta», la ausencia de Manolo, «nos deja a todos un poco más libres para seguir no haciendo lo que debemos».
Hago votos por que, a medida que avanza imparable por doquier la destrucción capitalista, nos convenzamos de la necesidad de no seguir «no haciendo lo que debemos», y sigamos el ejemplo de «ir en serio» que dejó el maestro Sacristán.
Notas
- «Manuel Sacristán, ecologista», El Salto, 14-1-2022.
- «Entrevista en La Vanguardia», 1983
- Debate en el Centre de Treball i Documentació sobre el 23-f-1981
- «¿Por qué faltan economistas en el movimiento ecologista», Debate final. 1979.
- Ibid.
- Ibid.
- «A propósito del eurocomunismo». Resumen de la intervención en el debate del “Curso sobre problemas actuales del marxismo» en la Escola d’Estiu organizada por “Rosa Sensat”.
UAB, 15-7-1977. - «Tradición marxista y nuevos problemas». Conferencia de 1983.
- Ibid.
- «Una conversación con Wolfgang Harich y Manuel Sacristán». Mientras Tanto, No. 8 (1981).
- «Entrevista con la revista Naturaleza». 1983.
- «Manuel Sacristán habla con Dialéctica». 1983
- Sacristán, M. (1987): Pacifismo, ecología y política alternativa, Icaria,
Barcelona. - «Entrevista con Salvador López Arnal y José Sarrión», El Salto, 5-IX-2025.
- Ibid.
- Entrevista con Dialéctica, op. cit.
- Tradición marxista y nuevos problemas, op. cit.
- «Algunos atisbos político-ecológicos de Marx». Mientras Tanto, 21, diciembre 1984.
- Entrevista con Naturaleza, op. cit.
- Entrevista con Dialéctica, op. cit.
- ¿Por qué faltan economistas…?, op. cit.
- “Manuel Sacristán o el potencial revolucionario de la ecología”, Entrevista en Tele/Expres, 2-6-1979
- «Comunicación a las jornadas de ecología y política», Murcia, 1979.
- ¿Por qué faltan economistas…?, op. cit.
- Comunicación a las jornadas de ecología y política, op. cit.
- Una conversación con Wolfgang Harich…, op. cit.
- «Tiempo, trabajo y dominación social». Moishe Postone, 1993.
- Una conversación con Wolfgang Harich, op. cit.
- Carta de la redacción. Número 1 de Mientras Tanto, 1979.
- «M.A.R.X. Máximas, aforismos y reflexiones con algunas variables libres». El Viejo Topo, 2003, p. 363.
- «A propósito del eurocomunismo», op. cit.
Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.com/2025/09/26/un-sacristan-anarquista/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.