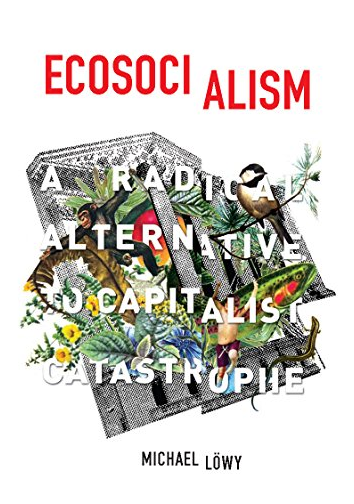
La necesidad de la planificación económica en cualquier proceso serio y radical de transición socio-ecológica cada vez está más asumida, en contraste con las posiciones tradicionales de los partidos verdes, partidarios de una variante ecológica de la economía de mercado, es decir, de un capitalismo verde.
En su último libro, Naomi Klein señala que cualquier respuesta seria a la crisis climática debería «recuperar el dominio de un arte denostado durante los decenios de férreo liberalismo: el arte de la planificación». Desde su punto de vista, esto supone una planificación industrial, un plan para el uso de los suelos, la planificación agrícola, un plan de empleo para las y los trabajadores cuyas tareas hubieran devenido obsoletas con la transición [ecológica], etc. «Por tanto, se trata de volver a aprender a planificar nuestras economías en función de nuestras prioridades colectiva y no en función de criterios de rentabilidad» 1/
Planificación democrática
La transición socio-ecológica hacia una alternativa ecosocialista implica el control público de los principales medios de producción y una planificación democrática: Si se quiere que las decisiones referentes a las inversiones y a los cambios tecnológicos sirvan al bien común de la sociedad y respeten el medioambiente, tienen que ser sustraídas a la banca y a las empresas capitalistas.
¿Quién ha de tomar esas decisiones? A menudo, la respuesta de los socialistas era: las y los trabajadores. En el libro III de El Capital Marx definió el socialismo como una sociedad en la que «los productores asociados regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la naturaleza». Sin embargo en el Libro I encontramos un punto de vista más amplio: «una asociación de hombres libres que trabajan con medios de producción colectivos» 2/. Se trata de una concepción mucho más apropiadas: la producción y el consumo se tienen que organizar racionalmente no solo por las y los productores, sino también por las y los consumidores y, de hecho, por el conjunto de la sociedad; es decir, la población productiva o no productiva: estudiantes, la juventud, las mujeres (y hombres) en el hogar, las personas jubiladas, etc.
En este sentido, el conjunto de la sociedad será libre de decidir democráticamente las líneas de producción que se tienen que privilegiar y el nivel de recursos que deben ser invertidos en la educación, la sanidad o la cultura. El precio de esos bienes ya no se determinará en función de la ley de la oferta y la demanda, sino que será establecido en la medida de lo posible en función de criterios sociales, políticos y ecológicos.
Lejos de ser despótica en sí misma, la planificación democrática constituye el ejercicio de la libertad a decidir del conjunto de la sociedad. Un ejercicio necesario para emanciparse de las leyes económicas y de las jaulas de acero alienantes y reificadas en el seno de la estructura tanto capitalista como burocrática. La planificación democrática vinculada a la reducción del tiempo de trabajo supondría un progreso considerable de la humanidad hacia lo que Marx denominaba «el reino de la libertad»: el incremento del tiempo libre constituye de hecho una condición para la participación de los trabajadores y trabajadoras en la discusión democrática y la gestión, tanto de la economía como de la sociedad.
Los partidarios del mercado libre utilizan incansablemente el fracaso de la planificación soviética para justificar su oposición radical a toda forma de economía planificada. No necesitamos discutir sobre los logros o los fracasos de la experiencia soviética para saber que se trataba, sin ninguna duda, de una forma de «dictadura sobre las necesidades», por citar la expresión de György Márkus y sus colegas de la escuela de Budapest: un sistema no democrático y autoritario que otorgaba el monopolio de las decisiones a una reducida oligarquía de tecno-burócratas. No fue la planificación la que llevó a la dictadura; fue la creciente limitación de la democracia en el seno del Estado soviético y la instauración de un poder burocrático totalitario tras la muerte de Lenin la que condujo a un sistema de planificación burocrática totalitaria cada vez más autoritaria y no democrática. Si es cierto que el socialismo se define como el control del proceso de producción por parte de los trabajadores y trabajadoras y de la población en general, la Unión soviética bajo Stalin y sus sucesores no tenía nada que ver con esta definición.
El fracaso de la URSS muestra los límites y las contradicción de una planificación burocrática en la que la ineficacia y el carácter arbitrario son flagrantes; por ello no se puede utilizar como argumento contra la puesta en pie de una planificación realmente democrática. La concepción socialista de la planificación significa sobre todo la democratización radical de la economía: si es verdad que las decisiones políticas no pueden dejarse en manos de una reducida élite de dirigentes, ¿por qué no aplicar el mismo criterio a las decisiones de carácter económico? La cuestión del equilibrio entre los mecanismos del mercado y los de la planificación es sin duda un tema complejo; durante las primeras fases de una nueva sociedad, es verdad que el mercado tendrá aún un peso importante, pero a medida que progresa la transición hacia el socialismo, la planificación será cada vez más importante.
En el sistema capitalista el valor de uso no es más que un medio –y a menudo una artimaña- subordinada al valor de cambio y a la rentabilidad, lo que explica el porqué en nuestra sociedad existen tantos productos sin sentido alguno. En una economía socialista planificada, la producción de bienes y servicios no responde más que al criterio de su valor de uso, lo que conlleva consecuencias a nivel económico, social y ecológico cuya dimensión es espectacular.
Desde luego, la planificación democrática afecta a las grandes opciones económicas y no a la administración de los restaurantes, de los ultramarinos, de las panaderías, del pequeño comercio o de las empresas artesanales o de servicios a nivel local. Del mismo modo, hay que señalar que la planificación no es contradictoria con la autogestión de los trabajadores y trabajadoras en sus centros de trabajo. Por ejemplo, mientras que la decisión de transformar una fábrica de coches en una de autobuses o de tranvías corresponderá al conjunto de la sociedad, la organización y el funcionamiento interno de la empresa tendrá que ser gestionada democráticamente por los propios trabajadores y trabajadoras. Se ha debatido mucho sobre el carácter centralizado o descentralizado de la planificación, pero lo fundamental es el control democrático del plan a todos los niveles: local, regional, nacional, continental y, esperemos, planetario, porque los temas que tienen que ver con la ecología (como la crisis climática) son mundiales y no se pueden abordar más que a ese nivel. Esta propuesta se podría denominar como planificación democrática global. Incluso a ese nivel, se trata de una planificación que se opone a lo que de forma reiterada se define como planificación central dado que las decisiones económicas y sociales no serán adoptadas por un centro cualquiera, sino que serán determinadas democráticamente por la población concernida.
Por supuesto, existirán tensiones y contradicciones entre los espacios autogestionados y las administraciones locales o sectores sociales más amplios; serán necesarios mecanismos de negociación para resolver los conflictos de este tipo, pero al final corresponderá a los sectores sociales más amplios, y solo en caso de que sean mayoritaria, imponer la decisión. Para dar un ejemplo: una fábrica autogestionada decide depositar los residuos tóxicos en un río, cuya polución afectará a la población de toda la región. En esas circunstancias, y tras un debate democrático, se puede decidir parar la producción de esa fábrica hasta encontrar una solución satisfactoria para controlar los residuos. Idealmente, en una sociedad ecosocialista, la propia plantilla de la fábrica tendrá una conciencia ecológica suficiente como para tomar decisiones peligrosas para el medio ambiente y para la salud de la población local. Sin embargo, el hecho de introducción mecanismos que garanticen el poder de decisión de la población para la defensa de los intereses generales, como el ejemplo precedente, no conlleva que las cuestiones relacionadas con la gestión interna no se deban someter a la ciudadanía a nivel de la empresa, de la escuela, del barrio, del hospital o del pueblo.
La planificación ecosocialista se debe basar en el debate democrático y pluralista en todos los niveles de decisión. Las y los delegados de los órganos de planificación serán elegidos, en base a los partidos, a plataformas u otra forma de organización política, y las propuestas irán dirigidas a quienes conciernan. Dicho de otro modo, la democracia representativa tiene que enriquecerse y mejorarse mediante la democracia directa que permite a la gente decidir de forma directa -a nivel local, nacional y, finalmente, internacional- entre las distintas propuestas. De ese modo, el conjunto de la población adoptaría las decisiones sobre, digamos, la gratuidad del transporte público, los impuestos sobre los vehículos para financiar el transporte público, las subvenciones a la energía solar para que sea competitiva en relación a la energía fósil, la reducción del tiempo de trabajo a 30, 25 o menos horas semanales, aún cuando ello conlleve una disminución de la producción.
El carácter democrático de la planificación no la hace incompatible con la participación de expertos y expertas cuyo papel no consiste en decidir, sino en presentar argumentos –a menudo diferentes e incluso opuestos- en el proceso de toma de decisión democrático. Como señaló Ernest Mandel: «Los gobiernos, los partidos políticos, los consejos de planificación, los científicos, los tecnócratas o quienes quieran pueden realizar propuestas, presentar iniciativas o tratar de influir en la gente… Sin embargo, en un sistema multipartidario, tales propuestas nunca serán unánimes: la gente optará entre alternativas coherentes. De ahí que el derecho y el poder efectivo de tomar decisiones tiene que estar en manos de la mayoría de las y los productores y consumidores, de la mayoría ciudadana y de nadie más. ¿Hay alguna pizca de paternalismo o de despótico en este planteamiento?» 3/.
La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿qué garantía existe de que la gente tomará las buenas decisiones, las que protejan el medio ambiente, incluso si el precio a pagar es modificar en parte sus hábitos de consumo? Esa garantía no existe; solo tenemos la perspectiva razonable de que la racionalidad de las decisiones democráticas triunfará una vez abolido el fetichismo de los bienes de consumo. Es verdad que el pueblo se equivocará, que realizará de opciones que no son las buenas, pero ¿los expertos no cometen los mismos errores? Es imposible concebir la construcción de una sociedad nueva sin que la mayoría del pueblo haya alcanzado una toma de conciencia socialista y ecológica grande fruto de sus luchas, de su autoeducación y su experiencia social. Así pues, resulta razonable estimar que los errores graves –incluso decisiones incompatibles con la necesidades medioambientales- serán corregidas. En todo caso, nos podemos preguntar si las alternativas –el implacable mercado, la dictadura ecológica de los expertos– no son mucho más peligrosas que el proceso democrático con todos sus límites…
Cierto, para que la planificación funcione son necesarios grupos técnicos y ejecutivos que puedan implementar las decisiones adoptadas, pero su capacidad de decisión estaría sometida al control permanente y democrático ejercido por los niveles inferiores en los que la administración democrática se realiza mediante la autogestión de los trabajadores y trabajadoras. Desde luego, es inconcebible pensar que la mayoría de la población emplee su tiempo libre a la autogestión o a reuniones participativas. Como señaló Ernest Mandel: «La autogestión no conlleva la supresión de la delegación, sino la combinación entre la toma de decisiones por la ciudadanía y el control estricto de los delegados por sus respectivos electores « 4/.
Un largo proceso no exento de contradicciones
La transición del progreso destructivo del sistema capitalista al ecosocialismo es un proceso histórico, una transformación revolucionaria y permanente de la sociedad, de la cultura y de las mentalidades; y la política, en el sentido amplio que hemos definido más arriba, se encuentra de forma innegable en el centro de ese proceso. Es importante precisar que esa transformación no se puede dar sin un cambio revolucionario de las estructuras sociales y políticas y sin el apoyo activo al programa ecosocialista de una amplia mayoría de la población. La toma de conciencia socialista y ecológica es un proceso en el que los factores decisivos son la experiencia y las luchas colectivas de la población, que a partir de confrontaciones parciales a nivel local progresen hacia una perspectiva de cambio social radical. Esta transición no sólo desembocará en un nuevo modo de producción y una sociedad democrática e igualitaria, sino también en un modo de vida alternativo, una verdadera civilización ecosocialista más allá del imperio del dinero y sus hábitos de consumo artificial inducido por la producción, así como la producción ilimitada de bienes inútiles o perjudiciales para el medioambiente.
Algunos economistas estiman que la única alternativa al productivismo es la de poner fin al crecimiento global o reemplazarlo por un crecimiento negativo, que en Francia se conoce como decrecimiento. Para hacerlo sería necesario reducir drásticamente el excesivo nivel de consumo de la gente y renunciar, entre otras cosas, a casas individuales, a la calefacción central y a las lavadoras con el fin de reducir a la mitad el consumo energético. Como estas y otras draconianas medidas de austeridad corren el riesgo de ser muy impopulares, ciertos abogados del decrecimiento contemplan la idea de un tipo de «dictadura ecológica» 5/. Frente a estos puntos de vista tan pesimistas, algunos socialistas desarrollan un optimismo que les lleva a pensar que el progreso técnico y la utilización de energías renovables permitirán un crecimiento ilimitado y la prosperidad de forma que cada cual reciba según sus necesidades.
Desde mi punto de vista, estas dos escuelas comparten una concepción puramente cuantitativa del crecimiento –positivo o negativo- y del desarrollo de las fuerzas productivas. Pienso que existe una tercera concepción que me parece más adecuada: una verdadera transformación cualitativa del desarrollo. Esto implica poner fin al despilfarro monstruoso de recursos que provoca el capitalismo; un sistema basado en la producción a gran escala de productos inútiles y/o perjudiciales. La industria armamentística es un buen ejemplo, al igual que todos esos productos, con sus obsolescencia programada, fabricados en el sistema capitalista que no tienen otra utilidad que generar beneficios para las grandes empresas.
Así pues, el problema no está en el consumo excesivo en abstracto, sino sobre todo en el tipo de consumo dominante cuyas características principales son: la propiedad ostentosa, el despilfarro masivo, la obsesiva acumulación de bienes y la adquisición compulsiva de pseudo-novedades impuestas por la moda. Una sociedad nueva orientaría la producción a la satisfacción de las verdaderas necesidades, comenzando por las que se podrían calificar de bíblicas: agua, alimentación, vestidos y vivienda, e incluyendo servicios esenciales como la salud, la educación, la cultura y el transporte.
Es evidente que los países en los que estas necesidades están lejos de ser satisfechas, es decir, los países del hemisferio sur, deberán desarrollarse mucho más –construir ferrocarriles, hospitales, saneamientos y otras infraestructuras- que los países industrializados, pero ello tendría que ser compatible con un sistema de producción basado en las energías renovables y, por tanto, no perjudiciales para el medioambiente. Esos países necesitarán producir gran cantidad de alimentos para su población sacudida por el hambre, pero –como señalan desde hace años los movimientos campesinos organizados a nivel internacional en la red Vía Campesina-, se trata de un objetivo más fácil de alcanzar a través de la agricultura campesina biológica basada en unidades familiares, cooperativas o granjas colectivas que mediante los métodos destructivos y antisociales de la industria del agronegocio cuyo principio es la utilización intensiva de pesticidas, de ingredientes químicos y de organismos genéticamente modificados (OGM).
El odioso sistema actual de la deuda y la explotación imperialista de los recursos del Sur por los países capitalistas e industrializados sería reemplazado por el impulso del apoyo técnico y económico del Norte hacia el Sur. No sería necesario –como parece que creen determinados ecologistas puritanos y ascéticos- de reducir en términos absolutos el nivel de vida de la población europea o norteamericana. Simplemente sería necesario que esta población se desprenda de los productos inútiles, de los que no satisfacen ninguna necesidad real y cuyo consumo obsesivo es impulsado por el sistema capitalista. Reduciendo el consumo de esos productos, el nivel de vida sería redefinido y daría lugar a un modo de vida que, en realidad, es más rico.
¿Cómo distinguir las necesidad auténticas de las necesidades artificiales, falsas o simuladas? La industria de la publicidad –que ejerce su influencia sobre las necesidades a través de la manipulación mental- ha penetrado en todas las esferas de la vida humana en las sociedades capitalistas modernas. Todo se forja según sus reglas; no solo la alimentación y la ropa, sino también áreas como el deporte, la cultura, la religión y la política. La publicidad ha invadido las calles, los buzones, las pantallas de televisión, los periódicos y todo nuestro paisaje de una forma insidiosa, permanente y agresiva. Este sector contribuye directamente a hábitos de consumo ostensibles y compulsivos. Además, conlleva un despilfarro enorme de petróleo, de electricidad, de tiempo de trabajo, de papel y de substancias químicas (entre otras materias primas), que son pagadas en su totalidad por las y los consumidores. Se trata de un sector de producción que no solo es inútil desde el punto de vista humano, sino que está en contradicción con las necesidades sociales reales. Si bien la publicidad es una dimensión indispensable para una economía de mercado capitalista, no tendría ningún sentido en una sociedad de transición hacia el socialismo. Sería reemplazada por la información sobre los productos y servicios suministrados por las asociaciones de consumidores. El criterio para diferenciar una auténtica necesidad de una necesidad artificial sería su permanencia tras la supresión de la publicidad. Está claro que durante un determinado tiempo persistirán los viejos hábitos de consumo, porque nadie tiene el derecho a decir a la gente cuáles son sus necesidades. El cambio del modelo de consumo es un proceso histórico y reto educativo.
Algunos productos, tales como el coche individual, plantean problemas más complejos. El vehículo individual constituye un problema público. A nivel planetario, producen anualmente la muerte o la mutilación de cientos de miles de personas; contaminan el aire de las grandes ciudades –con nefastas consecuencias sobre la salud de la infancia y de las personas mayores- y contribuyen considerablemente a la crisis climática. Por otra parte, el coche satisface necesidades reales en las condiciones actuales del capitalismo. En las ciudades europeas en las que las autoridades se preocupan por el medio ambiente, experiencias locales –que cuentan con el apoyo mayoritario de la población- muestran que es posible limitar progresivamente la utilización del coche particular para privilegiar el autobús o el tranvía. En un proceso de transición hacia el ecosocialismo, el transporte público y gratuito –tanto de superficie como subterráneo- se ampliaría enormemente, en tanto que las calles estarían protegidas para las y los peatones y ciclistas. Consecuentemente, el coche individual ocuparía un lugar mucho menos importante que en la sociedad burguesa, en la que se ha transformado en un fetiche promocionado por una publicidad intensa y agresiva. El coche es un símbolo de prestigio, un signo de identidad -en EE UU, el permiso de conducir es reconocido como carnet de identidad-; ocupa un lugar central en la vida personal, social y erótica. En esta transición hacia una nueva sociedad será mucho más fácil reducir de forma drástica el transporte de mercancías por carretera –responsable de trágicos accidentes y de un nivel de contaminación muy grande- y ser reemplazado por el transporte ferroviario: solo la absurda lógica de la competitividad capitalista explica el actual desarrollo del transporte de mercancías por carretera.
Frente a estas propuestas, los pesimistas responderán: sí, pero las personas se motivan por aspiraciones y deseos infinitos que se tienen que controlar, analizar, rechazar e incluso reprimir si fuera necesario. Y en ese caso, la democracia podría sufrir determinadas restricciones. Sin embargo, el ecosocialismo se basa en una hipótesis razonable que ya planteó Marx: la prevalencia, en una sociedad no capitalista, del ser sobre el tener; es decir, la primacía del tiempo libre sobre el deseo de poseer innumerables objetos; la realización personal por la vía de actividades culturales, deportivas, lúdicas, científicas, eróticas, artísticas y políticas.
El fetichismo de la mercancía incita a la compra compulsiva a través de la ideología y la publicidad propias del sistema capitalista. Nada demuestra que ello forme parte de la «eterna naturaleza humana». Ernest Mandel lo ponía de relieve: «La acumulación permanente de bienes cada vez más numerosos (cuya utilidad marginal decrece) no es un rasgo universal ni permanente del comportamiento humano. Una vez satisfechas las necesidades básicas, las motivaciones personales evolucionan hacia actitudes y propensiones auto-gratificantes: preservación de la salud y de la vida, protección de la infancia, desarrollo de relaciones sociales enriquecedoras…» 6/.
Como hemos señalado más arriba, esto no significa, sobre todo durante el período de transición, la ausencia de conflictos: entre las necesidades de protección medioambiental y las necesidades sociales, entre las obligaciones ecológicas y la necesidad de desarrollar infraestructuras básicas -sobre todo en países pobres-, entre los hábitos populares de consumo y la falta de recursos… Una sociedad sin clases sociales no supone una sociedad sin contradicciones ni conflictos. Estos últimos son inevitables: resolverlas será el papel que tendrá que desarrollar la planificación democrática a través de debates abiertos y pluralistas que permitan a la sociedad adoptar las decisiones en una perspectiva ecosocialista, libre de las presiones del capital y el beneficio. Una democracia común y participativa como esa es el único medio no para evitar que se cometan errores, sino para corregirlos colectivamente.
Soñar con un socialismo verde o, como dicen algunos, de un comunismo solar, y luchar por ese sueño no significa que se abandona el esfuerzo por lograr reformas concretas y urgentes. Si bien o hay que hacerse ilusiones sobre un capitalismo limpio, al menos hemos de tratar de ganar tiempo e imponer a los poderes públicos algunos cambios básicos como la moratoria general sobre los OGM, la reducción drástica de las emisiones de gas de efecto invernadero, la estricta regulación de la pesca industrial y de la utilización de pesticidas y substancias químicas en la producción agroindustrial, un mayor impulso del transporte público, la sustitución progresiva de los camiones por los trenes…
Estas demandas eco-sociales urgentes pueden conducir a un proceso de radicalización a condición de que no se acomoden a las exigencias de la competitividad. En base a la lógica de lo que los marxistas denominan programa de transición, cada pequeña victoria, cada pequeño avance parcial conduce inmediatamente a un exigencia superior, a un objetivo más radical. Las luchas en torno a objetivos concretos son importantes, no solo porque las victorias parciales son útiles en sí mismas, sino porque contribuyen a la toma de conciencia ecológica y socialista. Además, estas victorias favorecen la actividad y la autoorganización por ab abajo: dos condiciones necesarias y decisivas para lograr una transformación radical, es decir revolucionaria, del mundo.
No habrá transformación radical mientras las fuerzas comprometidas en un programa radical, socialista y ecológico no sean hegemónicas en el sentido en que lo entendía Antonio Gramsci. Por una parte, el tiempo es nuestro aliado, porque trabajamos por el único cambio capaz de resolver los problemas medioambientales, cuya situación no hace sino agravarse con las amenazas –como la de la crisis climática- que cada vez están más cerca. Por otro lado, el tiempo es limitado, y en algunos años –nadie puede predecir cuántos- los daños pueden ser irreversibles. No hay razones para el optimismo: el poder de las élites actuales en cumbre del sistema es inmenso y las fuerzas radicales de oposición son modestas. Sin embargo, constituyen la única esperanza que tenemos para poner freno al progreso destructivo del capitalismo.
Notas:
1/ N. Klein, Plan B pour la planète : le New Deal vert, Paris, Actes sud, 2019, p. 117.
2/ K. Marx, El Capital, Siglo XXI, Tomo III, p. 398 y Tomo 1, p. 51.
3/ E. Mandel, Power and money, Verso, Londres, 1991, p. 209.
4/ E. Mandel, Power and money, op. Cit., p. 204.
5/ El filósofo alemán Hans Jonas (Le principe responsabilité, Éd. du Cerf, 1979) evocó la posibilidad de una «tiranía bondadosa» para salvar la naturaleza y el ecofascista finlandés Pentti Linkola (Voisiko elämä voittaa. Helsinki, Tammi, 2004) es partidario de una dictadura que impida el crecimiento económico.
6/ E. Mandel, Power and money, op. cit., p. 206.
Traducción: viento sur


