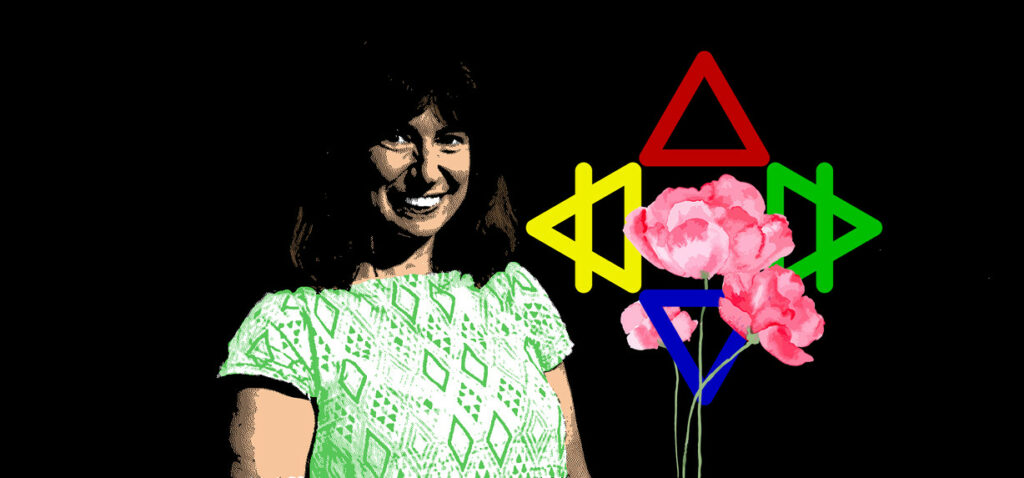Esta cartilla de alfabetización ecosocial recoge en forma de libro (Arcadia, 2021, 142 pp.) cinco artículos publicados originalmente en ctxt durante el verano de 2020. En su conversión de artículos a capítulos, los textos han sido editados, ampliados y enriquecidos con ulteriores reflexiones y experiencias personales. Comenzaré también aquí con un preámbulo personal: leí los cinco artículos aquel verano horrible de 2020 que mi madre no llegó a vivir. Se nos fue con 56 años, en mayo. Nada hacía esperar que algo semejante pudiera pasar. No sufría ninguna enfermedad: sencillamente se cayó después de dar un paseo con mi padre y ya no se levantó. Estaba a pocos metros de la casa en la que nos crió a mi hermana y a mí, en nuestro pueblito en El Bierzo. Ella era el núcleo de la familia, el centro de los más esmerados y cariñosos cuidados; y allí, en nuestra casa en nuestro pueblito berciano, nos reunimos para cuidarnos en aquel verano horrible –y allí seguimos yendo para prolongar la línea de sus cuidados.

En aquel contexto leí por primera vez estos textos sobre los que ahora vuelvo. Uno de ellos (el cuarto) traza una sugerente distinción entre el fuego de las brasas del hogar, el fuego limitado de los cuidados, que «alimenta, abriga, calienta e ilumina» (p. 100), y el fuego descontrolado y devastador del incendio. Esa distinción captura de forma precisa el contenido del libro, que a la descripción del incendio capitalista –que está, de facto, en guerra con la vida, con el fuego del hogar (p. 109)– suma una vindicación vigorosa y sencilla de los medios para enfrentarlo desde lo colectivo, para cuidar en común de la vida desde las brasas de la vida en común. Compruebo al volver sobre estos textos el sesgo inevitable de mi primera lectura –la herida de la pérdida, el dolor de la familia superpuesto a años de palos de ciego para traducir en construcción, tejido y esperanza la angustia por la creciente herida de nuestro planeta– hacia las llamas descomunales del incendio, cuando las protagonistas son aquí, indudablemente, las brasas.
Ese protagonismo es el protagonismo de lo político, que en la era de las consecuencias no puede por menos que implicar, junto a la protección de todas las vidas –en términos humanos: garantía de vivienda, suministro básico de energía, alimentación saludable, relaciones significativas–, el reajuste del metabolismo ecosocial dentro de los límites biofísicos del planeta, «de modo que la continuidad de la vida, no sólo para los seres humanos sino también para el resto de los seres vivos que habitan la Tierra, sea un proyecto viable» (p. 12). Se trata de un proyecto político que ha de llevarse a término en un momento en el que la inevitabilidad del decrecimiento material de la economía convive con el fuerte arraigo de un imaginario social más capaz de atisbar la posibilidad de una vida sin aire que la de una vida fuera de un sistema socioeconómico dependiente del crecimiento perpetuo (p. 66). La incompatibilidad entre aquella inevitabilidad y este imaginario habrá de resolverse estimulando nuevas formas de racionalidad –relacionales, cooperativas, recíprocas–, nuevas sensibilidades e identidades –ecodependientes e interdependientes– y, en fin, «una conciencia terrícola que permita que las personas sepan y sientan que son vida, agua, aire, fuego y tierra», que se reconozcan como «partes de una red formada por tierra, plantas, bacterias y luz» y compartan «horizontes de deseo compatibles con los límites físicos del planeta y la justicia» (pp. 15-16).
El conglomerado al completo de crisis que se nos agolpan –energética, económica, alimentaria, ecológica, sanitaria– no es otra cosa que el testimonio del choque con esos límites, el producto del divorcio entre los tiempos de los ciclos naturales y los tiempos de los ciclos de la economía capitalista. El del agua es el primero de esos ciclos y esos límites analizados en estas páginas. Una vez presentado el ciclo, sus ritmos, sus límites, el divorcio se ejemplifica mediante sucesivas ruinas extractivistas específicas, del Mar de Aral, la cuenca del río Colorado, el lago Poopó o el Chad al desastre del Mar Menor. Todas esas ruinas son al tiempo ecológicas y humanas, biofísicas y culturales, y todas ellas son el resultado de una cultura incapaz de «sentir hasta qué punto somos agua» (p. 36) y de «un gobierno de las cosas despegado de la tierra y de los cuerpos, que se orienta por el cálculo y la maximización de beneficios y que borra cualquier posibilidad de organizar la vida en común de forma cuidada, protectora, precavida o cautelosa» (p. 32). No podremos revertir ese resultado sin abandonar esa cultura y ese gobierno, del mismo modo que no podremos comprenderlo mientras cada episodio particular siga presentándosenos desgajado de esa cultura y ese gobierno, como una tragedia puntual y aislada a ser subsanada mediante más de lo mismo —megaproyectos extractivos tecnoutópicos: «inversiones verdes», en neolengua.
Dos de los insertos añadidos al texto original destacan en este primer capítulo: el que pone en paralelo las brasas de Ecologistas en Acción con «el propio trabajo de cuidado en las casas» (p. 29), y el que hace lo propio con las de la solidaridad con que iniciativas como las de Jornaleras de Huelva en Lucha plantan cara a los «cimientos injustos, ecocidas, patriarcales y coloniales» sobre los que se alza la lógica de la explotación capitalista (p. 39).
El cambio climático ha hecho que nuestra atmósfera aparezca en el centro del relato mediático sobre la crisis ecosocial en curso. El segundo capítulo de Los cinco elementos lleva por título «Aire», y el aire que en él se nos describe es, desde luego, el de la compleja dinámica histórica y la rica trama de interrelaciones de la que forma parte nuestra atmósfera. No obstante, se trata sobre todo del aire que respiramos, el que transporta nuestras músicas y nuestras historias.
En un precioso inserto al texto original, la autora nos explica que entiende su activismo, justamente, como «un contar historias», mezclando «datos, textos, narraciones, experiencia, informes, emociones, libros, poemas… [para] devolverlos en forma de relato. Lo más riguroso posible, lo más veraz posible, tan duro como sea preciso, tan bello como sea posible» (p. 49). Su abuela, que murió casi centenaria en el año de la pandemia, fue su maestra en este arte del relato: a ella debemos agradecerle que Yayo Herrero esté «llena de palabras» –y que llene tanto con ellas.
Este aire que transporta nuestras palabras es también, claro, el aire que respiramos, y «la civilización industrial se ha erigido clavando cimientos, engranajes y pernos en los pulmones de los mineros y otros trabajadores en las fábricas. Tiene contraída una deuda impagable con quienes se dejaron la vida arrancando minerales de la tierra y respirando su polvo» (pp. 59-60). El movimiento obrero debe mucho a las luchas de los mineros, pero la pugna salarial y la reivindicación de mejoras en las condiciones de trabajo pueden terminar por encontrar acomodo en la lógica económica capitalista y, así, dejan aún intocada la brutal contradicción entre salud y beneficios. Por su parte, «que el aire que exigimos trece veces por minuto sea limpio para todo el mundo, que el clima no expulse a grandes sectores de población o que la prosperidad de unos no esté correlacionada con el despojo –en términos biofísicos– y la enfermedad de otros, esos triunfos, no se conquistan sin poner patas arriba la normalidad de la racionalidad económica vigente» (p. 63).
Arrancar minerales de la tierra no es, desde luego, la única actividad extractiva, del mismo modo que no son sólo los pulmones de los mineros los únicos damnificados por esas actividades: la agricultura industrial ha convertido el trabajo cíclico por antonomasia en una nueva avenida del extractivismo, tratando los suelos como si no tuvieran su propia dinámica, como si fueran ilimitados. Pero tampoco la irracionalidad del extractivismo agroindustrial es el único trampantojo por medio del cual llegan nuestras sociedades a representarse al ser humano –el ser del humus, del suelo– como un ser independiente del suelo, de una tierra dividida «entre zonas de sacrificio –de extracción, producción y de recepción de residuos– y espacios de consumo». Con esa zonificación también «las personas se dividen entre las que están protegidas, en mayor o menor medida, por el poder económico, político y militar divorciado de la tierra, y la población sobrante, desterrada y sin derechos» (p. 76).
«Tierra», el tercer capítulo, explora ese divorcio en el contexto material de la lucha de los movimientos por la defensa del territorio contra el expolio y la devastación, pero también –rescatando ideas de «Ciencia ficción supremacista», publicado en ctxt en febrero de 2021– en esa arena cultural en la que vienen medrando ideologías de fuga tecnocientífica completamente ajenas a nuestra condición humana. En el extremo más desbarrado de estas ideologías encontramos los extravíos del imaginario de la colonización extraterrestre. Fomentado por una nueva clase de capitalistas espaciales, ese imaginario da pábulo a la idea de que somos seres todopoderosos llamados a conquistar el espacio y someter a nuestro capricho las leyes de la naturaleza, cuando somos, de hecho, seres humanos, terrícolas, seres vulnerables, sometidos a aquellas leyes y dependientes de una biosfera asimismo vulnerable dentro de cuyos límites está por ver si logramos aprender a vivir –mientras, se nos invita a fantasear con emancipaciones y mudanzas extraterrestres que, a pesar de sernos presentadas como proyectos heroicos e ilusionantes, no constituyen sino elocuentes ilustraciones de las taras culturales que encontramos a la raíz de la grave encrucijada que hoy arrostramos.
El cuarto de estos Cinco elementos es el fuego. El mito ilustra con elocuencia el recorrido seguido en este punto. «Prometeo robó el fuego a Hefesto (…) y se lo regaló a los humanos (…). No lo supieron usar bien» (pp. 99-100). «Se necesitó más de un millón de años para que los homínidos perdieran el miedo al fuego, medio millón más para aprender a encenderlo, miles de años para aprender a aplicarlo y controlarlo, unos decenios para que quienes creen tenerlo dominado lo quemen todo» a expensas de una racionalidad instrumental «pirómana e incendiaria» (p. 109). Se sabe que esa razón de la sinrazón «destruirá las condiciones básicas de vida, que lo incendiará todo» (p. 113), pero esperamos pasivos la intervención milagrosa del deus ex machina del más de lo mismo, el mesías tecnológico que vendrá a cambiarlo todo para que todo siga igual. No es difícil predecir qué sucederá si continuamos rezándole a ese Dios, encerrados cada uno frente a nuestro televisor. Tampoco es difícil recoger en una sola frase la única alternativa viable: «construir comunidad con conciencia de clase y de especie y sentido de pertenencia a la vida» (p. 132), participando en iniciativas capaces de abrir grietas en el muro de lo que hoy se concibe como políticamente factible. «Cualquier escala –la casa, el barrio, el pueblo, el sindicato, el museo, la escuela…– es buena» (p. 111).
La vida, esa «increíble rareza que dura ya unos 3.800 millones de años» (p. 115), completa la tétrada clásica de «elementos». La ilusión de que podemos habérnoslas de espaldas a esa rareza, apropiándonos de ella como quien se apropia de un vehículo que habrá de conducirle siempre más y más allá, esa ilusión es la causa del accidente que estamos viviendo. El delirio del crecimiento económico perpetuo sobre una base física limitada es el segmento más visible de esa ilusión. «La vida empezó en una sopa primigenia, pero como dice José Manuel Naredo, una economía que ha cortado el cordón umbilical con la tierra, la convierte prematuramente en un puré crepuscular» (p. 128). La alfabetización ecológica capaz de restablecer ese cordón no bastará para calmar esos delirios y superar esas ilusiones, pero sin esa alfabetización seguiremos abocados al desastre.
La claridad y la fuerza poética de esta cartilla de alfabetización son, quizá, los mejores argumentos en su favor. No podremos evitar los escenarios peores si no logramos avanzar hacia una nueva cultura de la Tierra, si no conseguimos extender una nueva forma de sentir y comprender nuestra posición en la red de relaciones de la que formamos parte, la red sin la que no somos. Necesitamos, desde luego, urdir con cuidado tramas teóricas capaces de integrar las ciencias del sistema Tierra, la economía, la sociología y el resto de las ciencias humanas si queremos avanzar en esa dirección, pero lo primero que necesitamos, y con urgencia, es comunicar, y estos Cinco elementos servirán a este fin con mayor solvencia que la creciente colección al completo de profundos y sofisticados diagnósticos, polémicas y propuestas programáticas. Regálalo y pide que sea regalado a su vez una vez leído, no importa a quién.