Karl Marx se veía como un artista creativo, un poeta de la dialéctica. «En lo tocante a mi obra, seré sincero contigo -le escribió a Engels en julio de 1865-. Cualesquiera que sean los defectos que puedan tener, mis escritos tienen la ventaja de que conforman un todo artístico». A la hora de comprender mejor […]
Karl Marx se veía como un artista creativo, un poeta de la dialéctica. «En lo tocante a mi obra, seré sincero contigo -le escribió a Engels en julio de 1865-. Cualesquiera que sean los defectos que puedan tener, mis escritos tienen la ventaja de que conforman un todo artístico». A la hora de comprender mejor los motivos e intereses materiales de la gente, Marx se fijaba en los poetas y los novelistas, no en los filósofos o los ensayistas políticos. En una carta escrita en diciembre de 1868 transcribió un pasaje de otra obra de Balzac, El cura de aldea, y le pidió a Engels que corroborara la exactitud de la descripción valiéndose de sus conocimientos en materia de economía práctica (El conservador y monárquico Balzac puede parecernos un referente inverosímil, pero Marx siempre mantuvo que los grandes escritores tienen visiones acerca de la realidad social que trascienden sus prejuicios personales). (Wheen, 2007)
Desmintiendo a quienes han asimilado la concepción marxiana de la sociedad comunista a un mero desarrollo de las fuerzas productivas, las investigaciones emprendidas han resaltado la importancia que Marx asignó a la cuestión ecológica. En repetidas ocasiones denunció que la expansión del modo de producción capitalista causaría no solo un aumento del robo del trabajo a los propios trabajadores, sino también de los recursos naturales. Marx también estaba interesado de manera amplia en las migraciones. Mostró cómo la migración forzada, generada por el capitalismo, constituía un elemento significativo de la explotación de la burguesía y que solo la solidaridad de clase entre los proletarios, independientemente de su origen, sin distinción entre mano de obra local e importada, era la clave para combatirlo. Marx trató ampliamente muchos otros temas, subestimados, cuando no ignorados, por muchos de sus estudiosos y que son de importancia crucial para la agenda política de nuestros días. Estos incluyen la libertad individual en la esfera económica y política, la emancipación de género, la crítica de los nacionalismos, las formas de propiedad colectiva no controladas por el Estado. (Marcello Musto, 2019)
Las citas, en mi opinión, se explican por sí mismas. Nos acercan a un Marx desconocido o menos conocido. La carta citada en el primer texto era muy tenida en cuenta por Sacristán cuando exponía su interpretación de la obra de Marx y de la dialéctica marxiana.
Convendría en todo caso introducir alguna matiz a una afirmación de Wheen: «A la hora de comprender mejor los motivos e intereses materiales de la gente, Marx se fijaba en los poetas y los novelistas, no en los filósofos o los ensayistas políticos». Mejor, tal vez mejor: en los unos y en los otros. La apelación de Musto a la «libertad individual en la esfera económica y política», especialmente en la primera esfera, debería explicarse con más detalle.
Estamos en el último apartado del capítulo V, pp. 166-173, el más extenso del capítulo: «Acumulación originaria, ejército industrial de reserva, depauperación».
Al final de todo, el comentario crítico de Manuel Martínez Llaneza.
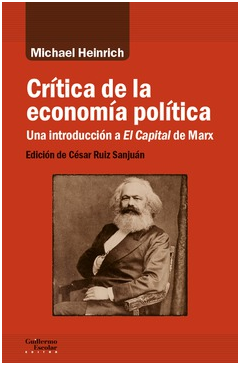
Si al final del proceso de producción capitalista se ha vendido con éxito el producto fabricado, nos recuerda MH, el capitalista no sólo recupera el capital adelantado al principio (una parte de él más bien, no todo forzosamente) sino además un plusvalor adicional. Este plusvalor, lo hemos visto, es la finalidad central de la producción capitalista.
Este plusvalor no se va a destinar al consumo del capitalista sino a la valorización del capital: el movimiento del capital tienen en sí mismo su propio fin. Al final del proceso de valorización D – M – D’ se vuelve a adelantar dinero como capital y no solo la suma del valor inicial sino una suma de valor incrementada con el plusvalor («descontando los gastos de consumo del capitalista») que, en condiciones que por lo demás permanezcan iguales, suministrará un plusvalor incrementado.
La transformación del plusvalor en capital se llama acumulación, nos señala el autor.
Es la competencia la que obliga al capitalista a acumular: el aumento de la fuerza productiva a través de la instalación de nueva maquinaria es caro.
La magnitud de esa acumulación puede resultar muy distinta para cada uno de los capitalistas.
Para llevar a cabo grandes inversiones puede no ser suficiente el plusvalor conseguido. Pero el volumen de acumulación puede ser aumentado por medio de un crédito.
En otros casos, cuando el plusvalor obtenido es mayor que la acumulación necesitada, la diferencia puede ser invertida en el mercado financiero o en bancos (capital que devenga intereses).
El tipo de interés, en ambos casos, se convierte en una magnitud decisiva. La investigación del capital que devenga interés, del crédito, etc., presupone, sin embargo, señala el filósofo alemán, algunos pasos intermedios. Es abordada por Marx en el libro III de EC (hablará de ello, nos anuncia, en el capítulo VIII de su libro). MH insiste en un idea expresada anteriormente: la necesidad de no limitarse al libro I en la lectura de EC. Lo señalado es otro ejemplo.
MH introduce ahora tres categorías:
La primera: la composición de valor del capital: la fracción entre el capital constante y el capital variable (c/v).
La segunda: la composición técnica del capital: la relación entre la masa de los medios de producción y la masa de trabajo.
La tercera: composición orgánica del capital: la medida en que la composición de valor del capital está determinada por la composición técnica.
Esta composición orgánica solo toma en consideración aquellas modificaciones de la composición de valor que resultan de la transformación de las condiciones técnicas (cuando se instala, por ejemplo, una maquinaria más cara) pero no aquellas modificaciones que resultan de la variación del valor de los medios de producción empleados.
Ilustración: si se encarece el carbón, en una fábrica de acero aumenta el capital constante, c, y con ello aumenta c/v, la composición de valor del capital (sin que se haya modificado nada en las condiciones de producción; en este caso habría aumentado la composición de valor pero no la composición orgánica).
MH advierte que cuando hable a continuación de la composición del capital se hará referencia a la composición del valor y no a la composición orgánica.
[En nota a pie señala: «Con la composición técnica uno encuentra problemas sobre todo cuando se habla de la composición media del capital global de una sociedad, pues las transformaciones técnicas en un sector modifican el valor de sus productos y llevan con ello a modificaciones de la composición de la composición de valor en todos los sectores que emplean este producto». Es decir: las modificaciones de la composición orgánica «ya no se pueden delimitar con precisión respecto de las modificaciones de la composición de valor»]
Si se acumula capital en condiciones que permanecen invariables (composición de valor constante, un valor constante de la fuerza de trabajo, una duración constante de la jornada laboral), la demanda de la fuerza de trabajo crece tan fuertemente como el capital.
Ejemplo: si se transforma tanto plusvalor en capital que la suma de valor adelantada como capital aumenta en un 20%, se necesita también un 20% más de fuerza de trabajo. En un primer momento, la mayor demanda de la fuerza de trabajo mejora las condiciones en las que se vende la fuerza del trabajo, de «tal forma que el precio actual de la fuerza de trabajo puede aumentar por encima de su valor». Pero, señala MH, con ello disminuye el plusvalor, lo que ralentiza la acumulación ulterior, frena el aumento de la demanda de fuerza de trabajo y frena también posteriores subidas salariales.
La elevación del salario también tiene consecuencias sobre la introducción de la maquinaria para ahorrar trabajo.
Un capitalista, recordemos, solo instala una máquina si el encarecimiento de los costes de producción (a causa de la cesión del valor de la máquina al producto) es menor que el ahorro en capital variable. Pero la cantidad de capital variable que ahorra un capitalista al reducir el tiempo de trabajo en una cantidad determinada depende del importe de los salarios. De ahí que, señal, MH, que con salarios altos se introduzcan máquinas que, en el caso de salarios bajos, no le habrían reportado al capitalista ninguna ventaja en los costes. Por lo tanto, salarios acrecentados llevan a una instalación acelerada de máquinas para ahorrar trabajo.
El proceso de acumulación típico, advierte MH, no tiene lugar en condiciones invariables sino con una imposición de valor del capital creciente: «por eso también en un proceso de acumulación continua puede reducirse la demanda de fuerza de trabajo y con ello disminuye el salario». El mismo proceso de acumulación capitalista se encara de que el salario permanezca limitado en promedio al valor de la fuerza del trabajo que ese valor, aunque varía históricamente, nunca puede ser tan alto que perjudique seriamente la valorización del capital.
MH nos habla ahora del ejército industrial de reserva. Define así la noción: la cantidad de trabajadores que están dispuestos (mejor: forzados) a vender su fuerza de trabajo pero que no encuentran comprador.
La magnitud de este ejército depende de dos efectos contrapuestos: por un lado, efecto positivo de la acumulación en el empleo, tiene lugar la acumulación de capital y con ello una ampliación de la producción lo que, con una composición de valor constante, requiere más fuerza de trabajo. Por otro lado, el aumento de la fuerza productiva del trabajo que se expresa en una composición de valor creciente, comporta que, para una cantidad de producción constante, se necesite menos fuerza de trabajo (efecto negativo sobre el empleo del aumento de la fuerza productiva).
Dependiendo de cúal de estos dos efectos prevalezca, se producirá un aumento o disminución de la demanda de fuerza de trabajo.
Suponiendo que se duplique la fuerza productiva del trabajo, se necesitará entonces la mitad de la fuerza de trabajo para la producción de una determinada cantidad de productos. Si ahora se transforma en capital tanto plusvalor que la producción pueda asimismo duplicarse, permanece igual el número de fuerzas de trabajo empleadas. Si se acumula menos capital, seguirá subiendo la cantidad producida, pero la mayor cantidad se produce con un menor número de fuerzas de trabajo.
Marx sostuvo que el capital produce, tendencialmente, un ejército industrial de reserva cada vez mayor. Con un número de fuerzas de trabajo que permanece aproximadamente igual esto solo es posible si el efecto negativo del aumento de la fuerza productiva prevalece sobre el efecto positivo de la acumulación.
Si consideramos un capital individual concreto no podemos predecir en general qué efecto es el más fuerte. Marx, empero, argumenta que para los capitalistas individuales hay dos posibilidades de crecimiento: una causa de la transformación de plusvalor en capital (a lo que Marx denomina concentración del capital); otra a causa es la unión de diversos capitales (proceso de fusión pacífico o como toma de posesión hostil). Marx lo denomina centralización del capital.
[En nota señala MH: «La terminología de Marx se aparta aquí del uso actual. Con el término concentración se designa actualmente el proceso que Marx denomina centralización: la disminución del número de capitales individuales»
Con la centralización aumenta considerablemente el capital individual, lo que se expresa también por lo general en una transformación técnica acelerada (el capital acrecentado dispone de más posibilidades de inversión, puede adquirir máquinas para las que no hubieran alcanzado los medios de un capital más pequeño, etc.), pero sin que el capital global haya aumentado. En este sentido, prosigue MH, se siguen produciendo aumentos de la fuerza de trabajo a causa de la centralización con efectos importantes, negativos, sobre el empleo (sin que se contrapongan efectos positivos a causa de la acumulación).
Esta reflexión, señala MH, es plausible pero el hecho de que en el conjunto de la economía, no en el caso de un empresario particular, tenga lugar un efecto positivo o negativo sobre el empleo depende de la frecuencia de esos procesos de centralización y de la relación en la que se encuentran los efectos negativos que resultan de ellos con los positivos de los demás capitales.
Para MH, el aumento tendencial del ejército industrial de reserva supuesto por Marx no se puede fundamentar de manera rigurosa. Lo que sí está claro, en su opinión, es que ese ejército industrial no pude desaparecer a la larga en el capitalismo. Un capitalismo con pleno empleo es siempre la excepción:
El pleno empleo posibilita a los trabajadores imponer salarios más altos, lo que lleva a la ralentización del proceso de acumulación y/o a la introducción de maquinaria para ahorrar trabajo, de modo que se construye nuevamente un ejército industrial de reserva.
La existencia de este ejército tiene una doble ventaja para los capitalistas: 1. Las fuerzas de trabajo desempleadas presionan a la baja sobre el salario de los empleados. 2. Representa efectivamente una reserva para ampliaciones súbitas de la acumulación (un aumento repentino de la producción no es posible con pleno empleo).
De ahí que sean desacertados (tal vez mejor estériles) los llamamientos a los empresarios para que contribuyan a disminuir el desempleo. También es errónea, añade, una crítica al capitalismo que le haga el reproche de que produce desempleo: el único fin del capital es la valorización, en modo alguno la consecución del empleo o de una viuda buena para la mayoría de la población (pero de ahí, en contra MH, no se infiere la inutilidad de criticar al «sistema» por una de sus deficiencias; así se crea o se puede crear, como es evidente, conciencia de clase).
[En nota escribe MH: «Tal reproche lo formula también Robert Kurz, que a la vista del paro masivo y del pauperismo llega a la conclusión de «que el sistema global capitalista… ha fracasado completamente» (Kurz 1999, 699). Pero solo se puede fracasar en la consecución de metas que uno efectivamente se propone» Y no es el caso, en el caso del capitalismo].
MH señala a continuación que en conexión con la investigación del ejército industrial de reserva (cap. XXIII del primer libro de EC) se encuentran diversas observaciones que se han interpretado como una «teoría de la depauperación». Esta teoría, señala MH, se extendió en la década de los 20, con la gran depresión, como una teoría revolucionaria: en el capitalismo las masas sufren una miseria creciente; por lo que considerarán ineludiblemente que no les queda otra opción que la abolición revolucionaria del capitalismo. Pero, en su opinión, el fascismo alemán demostró que las partes más depauperadas de la población no se dirigían automáticamente hacia la izquierda: pueden dirigirse igualmente hacia movimientos de derechas, nacionalistas y fascistas.
MH hace referencia a continuación a que en los años 60 y 70, los defensores del capitalismo solían afirmar que la teoría de la depauperación de Marx quedaba refutada por el pleno empleo y por el nivel de vida creciente de los trabajadores. De lo cual se extrajo también otro argumento de principio contra la crítica marxista: el pronóstico erróneo de Marx sobre el desarrollo del capitalismo demuestra que su análisis está equivocado.
Los marxistas no aceptaron este juicio y establecieron una distinción entre depauperación absoluta (el nivel de vida desciende en términos absolutos) y la depauperación relativa (el nivel de vida puede ascender, pero la participación de la clase obrera en la riqueza de la sociedad disminuye en términos relativos respectos a los capitalistas.
MH señala que Marx había defendido la teoría de la depauperación absoluta en el Manifiesto Comunista. Pero que, en cambio, en EC, publicado 18 años después, ya no vuelve a hablar de ello. Marx sostiene aquí que precisamente la producción del plusvalor relativo (que se puede interpretar, si se quiere, como depauperación relativa) permite que aumente el nivel de vida de la clase trabajadora y que al mismo tiempo se incremente el plusvalor (hablamos de ello en la entrega anterior).
No obstante, señala MH, en el pasaje del capítulo XXIII que tanto se ha discutido a este respecto, Marx no se refiere a una determinada distribución de los ingresos.
Haciendo alusión a su análisis precedente sobre la generación de plusvalor relativo, Marx escribe aquí que:
…dentro del sistema capitalista todos los métodos para aumentar la fuerza productiva social del trabajo se aplican a costa del trabajador individual; todos los medios para desarrollar la producción se convierten en medios de dominación y explotación del productor, mutilan al trabajador convirtiéndolo en un hombre parcial, lo degradan a apéndice de la máquina, mediante la tortura de su trabajo destruyen el contenido de este, le enajenan las potencias espirituales del proceso del trabajo en la misma medida en que la ciencia como potencia autónoma se incorpora a este proceso; desfiguran las condiciones en las que trabaja, lo someten durante el proceso de trabajo al despotismo más mezquino y odioso, convierten su tiempo de vida en tiempo de trabajo, arrojan a su mujer y a sus hijos bajo la rueda de Juggernaut del capital. Pero todos los métodos para la producción del plusvalor son al mismo tiempo métodos de acumulación, y toda expansión de la acumulación es, a su vez, un medio para el desarrollo de dichos métodos. De aquí se desprende que, en la medida en que se acumula capital, la situación del trabajador, sea cual sea su remuneración, alta o baja, tiene necesariamente que empeorar.
[Una anotación de MH al hablar de la rueda de Juggernaut: «Se refiere a un culto hindú, en el que los creyentes, en las festividades religiosas importantes, se arrojaban bajo los carros que llevaban la imagen del dios»]
La última frase de la cita pone de manifiesto que para Marx no se trata de evolución de los salarios o de nivel de vida. El empeoramiento de la situación de los trabajadores se refiere a la totalidad de sus condiciones laborales y vitales. Lo hace patente también la siguiente afirmación:
La acumulación de riqueza en un polo es al mismo tiempo acumulación de miseria, padecimiento, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento, y degradación moral en el polo opuesto.
MH insiste. La crítica de Marx al capitalismo no se reduce a la pregunta por la distribución de los ingresos o del patrimonio. Esta distribución, señala, se puede modificar hasta un cierto punto dentro del capitalismo, y el capital está absolutamente interesado en que los trabajadores no se hundan en la más completa pobreza. Con ello se resentiría la calidad de la fuerza de trabajo.
Tampoco los desempleados, los miembros del ejército industrial de reserva, pueden simplemente vegetar. Pues entonces su fuerza de trabajo, de la que requiere el capital en cada nuevo empuje de la acumulación, ya no sería utilizable. Lo que Marx critica no es una determina distribución de los bienes o de los ingresos sino las miserables condiciones laborales y vitales en sentido amplio, que caracteriza con términos como padecimiento, ignorancia, embrutecimiento, etc. Lo que Marx intenta demostrar con su análisis del proceso de producción y de acumulación capitalista es que estas condiciones vitales no son en modo alguno enfermedades infantiles del capitalismo, sino que, con todo cambio de su forma concreta, la miseria se sigue manteniendo. Este proceso no conoce otro fin que la valorización y el constante perfeccionamiento de la valorización, ya que el hombre y la naturaleza son, para el capital, simples medios para la valorización. Este proceso, como se ha visto en anteriores apartados, tiene un potencial destructivo inmanente frente al hombre y la naturaleza, y sigue reproduciendo siempre en formas nuevas las condiciones de vida miserables, incluso con un nivel de vida creciente.
Marx, prosigue MH, no hace ningún reproche moral a los capitalistas individuales a partir de este resultado de su análisis, sino que saca la conclusión elemental de que si está efectivamente interesado en cambiar estas condiciones de vida miserables, no queda otra opción que la abolición del capitalismo. La crítica de Marx no consiste en una recriminación moral, sino en la demostración de cómo funciona de hecho el capitalismo.
La duda del lector tras la exposición de esto último: ¿por qué son incompatibles ambas afirmaciones? ¿No hay en Marx un intento de demostración del funcionamiento del capitalismo, una exposición de resultados y una crítica de las consecuencias sociales y ecológicas de ese modo de producción y de la civilización anexa? ¿Conocimiento (ciencia) + crítica moral (y acción política)?
El capítulo VI lleva por título «La circulación del capital». El primer apartado: «El ciclo del capital: costes de circulación, capital industrial y capital comercial», pp. 175-179.
PS. El comentario sobre este apartado del profesor jubilado Manuel Martínez Llaneza:
No se entiende el motivo de tratar -en este momento y de una manera superficial- una variedad de asuntos importantes (inversión, interés, salarios, empleo, ejército de reserva…) que, como dice correctamente el propio MH, requieren no limitarse al libro I de El capital, lo que quiere decir no desconocer conceptos y herramientas que Marx desarrolla posteriormente. La consecuencia es una colección de anécdotas de sentido común y no un análisis serio de los temas que trata. No se trata solamente del interés del capital, que MH mismo cita como no estudiado todavía, sino de otros factores (comercialización, seguros, investigación, renta de la tierra en su caso…) que el capitalista individual remunera de la plusvalía extraída, y de los precios de venta que, junto con los costes, determinan sus beneficios, factores todos que no se determinan por el capitalista individual, sino por la producción social.
Volvemos a recordar que el libro I se subtitula El proceso de producción del capital y no es hasta el libro III, que se titula El proceso de producción capitalista en su conjunto, que se exponen muchos de los elementos necesarios para el análisis crítico de la producción capitalista. Grosso modo, hay que recordar: a) que el capitalista individual no determina precios de productos, fuerza de trabajo y materias primas, b) que parte de la plusvalía que extrae la dedica a gastos necesarios antes indicados que no son capital fijo ni variable, y c) que la identidad entre plusvalía y beneficios no se da a nivel individual, sino de la sociedad, debido a que, además de lo dicho, los sectores de mayor composición orgánica del capital «roban» plusvalía a los de menos en el reparto global capitalista. Por todo ello, de la contabilidad del capitalista individual no pueden extraerse las consecuencias que trufan el capítulo que, a lo sumo, servirían para dirección de empresas, pero no para teoría económica, por mucho que se fuercen y diversifiquen ad hoc conceptos como el de composición orgánica del capital. Ya llegaremos al libro III y veremos con Marx que «Todos estos fenómenos parecen contradecir tanto a la determinación del valor por el tiempo de trabajo como a la esencia de la plusvalía en cuanto formada por trabajo sobrante no retribuido. Por consiguiente, en el mundo de la concurrencia todo se presenta invertido» (pág. 210, FCE, s. Marx) por lo que los razonamientos microeconómicos son muy engañosos para describir la economía.
Sentado esto, tiene poco sentido una discusión pormenorizada de los detalles del artículo, pero podemos, como ejemplos, tocar someramente algún punto. En la contabilidad del capitalista, se recupera todo el capital invertido, salvo que haya pérdidas, y la diferencia es el beneficio que difícilmente coincide con el plusvalor que tanto se menciona. El beneficio del capitalista no va necesariamente a inversión para valorización del capital; frecuentemente se ahorra por diversas razones (invirtiendo en el ladrillo, por ejemplo). La economía capitalista funciona a crédito, y más ahora, no solamente en los casos en que al capitalista no le alcanza el beneficio para inversiones; esto será así mientras la actividad industrial produzca más beneficios que el interés que paga. Un capitalista no instala una máquina solamente cuando le produce beneficios por ahorro de trabajo: en muchos casos se trata de pura supervivencia del negocio por razones de calidad, rapidez u otras. Respecto a la fuerza de trabajo, se olvida de que también produce los elementos de reproducción de la clase obrera, por lo que el abaratamiento de su consumo significa un aumento de su salario en términos reales.
Se echa de menos en todo ello la referencia explícita a la lucha de clases, sus motivos y condicionantes no sólo económicos, y a la internacionalización de países con muy diferentes estructuras sociales y productivas. Claro que son muchas cosas, por eso hay que tratarlas en el momento oportuno con todos los datos en la mano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


