Ya no es una noticia. África se ha perfilado en los últimos años como el territorio más afectado por el calentamiento global. Un gran número de evidencias apoyan esta afirmación: el aumento de las temperaturas desde la era preindustrial supera el 1,5ºC en distintas regiones, la desertificación cabalgante se afianza en el interior, la erosión costera se observa en todo el litoral occidental, los fenómenos de sequía se multiplican en el este, las inundaciones y huracanes recrudecen –todos ligados a un ciclo del agua trastornado–, llevando así el continente a situaciones límites, tanto ambientales, como humanas, sociales, económicas y políticas.
Este contexto duele más todavía si tenemos en cuenta que África no tiene la más mínima culpa en este cambio climático que aquí denunciamos: el calentamiento causado por la actividad humana y la liberación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se estima, en efecto, que los países africanos sólo representan el 3.8% de las emisiones totales, muy poco en comparación con China, Estados Unidos o Europa que respectivamente emiten 23%, 19% y 13% de las emisiones globales.
Como consecuencia directa se ha reforzado generalmente la idea de un África perdida y desorientada frente a las calamidades, un continente atolondrado ante el apabullante impacto del caos climático que se le viene encima. Las imágenes de campos de cultivo invadidos por las langostas, de predios de tierra seca y agrietada, de ciudades sin agua, o conflictos y desplazamientos forzosos avivados por todos estos fenómenos, han ido acaparándose naturalmente del espacio comunicativo debido a su efecto visual y su mensaje de alerta.
En ese viaje en el cual estamos todos inmersos, es innegable que la realidad africana es más acuciante que las demás, y, sin embargo, subyace detrás de este tsunami de noticias vertiginosas, un África que trabaja duramente en la mitigación del cambio climático y la transición ecológica. Ese esfuerzo se realiza muchas veces de manera silenciosa, obstinada, sin descanso, y a pesar de las limitaciones que entorpecen la acción en el terreno.
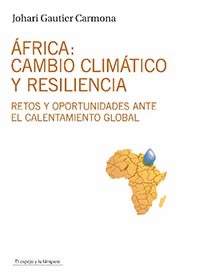
África no está a la espera de que el mundo industrializado reaccione. Ya no hay tiempo para esto. Por lo contrario, es muy posible que, pese a sus bajos niveles de contaminación, el continente negro esté mucho más comprometido con la transición ecológica que muchos otros territorios atados a sus viejos patrones de producción industrial. Esta idea es la que, justamente, he tratado de poner en evidencia en el libro de ensayo “África: cambio climático y resiliencia” (Publicaciones UAB, 2022).
Primero que todo, es elemental entender lo que ha sucedido en el plano diplomático mundial desde la firma de los protocolos de Kioto en 1997. Desde un principio, los países africanos tuvieron que enfrentarse a la más aterradora soledad e incomprensión. Se esforzaron en romper el extremo aislamiento para exponer su preocupación legítima por la deriva climática y los efectos visibles en su geografía. El aumento de las sequías e inundaciones ya era notable en aquellos tiempos, pero había que comentarlo, exponerlo, documentarlo y, sobre todo, confirmarlo con cifras y estadísticas. Luego, concentraron sus acciones en sensibilizar los países más desarrollados -causantes de la mayor parte del calentamiento global-, insistieron en que vieran la necesidad de frenar y combatir conjuntamente un fenómeno que hoy se acepta como el reto más grande de la Humanidad.
La voz del continente africano se unificó y consolidó en 2009 con la creación, en Libia, de la Plataforma Climática Africana: una organización de estados que permitió visibilizar grandes desgracias climáticas, pero, sobre todo, resaltar la responsabilidad histórica de los países desarrollados en el cambio climático y comprometerlos a ayudar a los países más vulnerables (sea por cuestiones climáticas, sociales o económicas). Desde ese momento, ganó la diplomacia africana. Su impacto fue mayor, más visible y entendible. No es ninguna exageración decir que, sin la presión ejercida por África en las sucesivas cumbres climáticas, países como China, Estados Unidos, Rusia o Europa no se habrían sentado a negociar y buscado soluciones de largo plazo.
El papel de la diplomacia africana ha sido clave para llegar a la firma de los acuerdos climáticos de París en 2015, pero también ha sido fundamental para el desarrollo de mecanismos como el Fondo verde y poner en acción grandes proyectos de cooperación. El compromiso de los poderosos con las naciones más vulnerables no nació por arte de magia, sino que fue el resultado de un desgastante ejercicio de “Te doy y me das” o “Me ayudas con esto y te devuelvo otra cosa a cambio”, una suerte de mercadillo con regateo intenso, muchas veces vergonzoso si se considera que lo que está en juego es la pervivencia del planeta y de millones de especies animales y vegetales.
En lo que se refiere a las acciones, África no se queda atrás. Los esfuerzos para modernizar la agricultura e introducir una mecanización sostenible son algunas de las prioridades: hay que aumentar la eficiencia y productividad del campo ante posibles hambrunas y también hacer frente el aumento de la población de un continente en plena ebullición. África concentra la explosión demográfica del siglo XXI y todo esto amplifica inevitablemente los retos de la lucha climática.
En materia energética, el continente africano sigue dependiendo en un 40 % del carbón, pero la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena) proyecta un aumento de la capacidad de las alternativas renovables en África del 290% entre 2015 y 2030 (superando los 161% en Asia y 43% en América Latina). Y ese optimismo se concreta en proyectos como el de Marruecos que, con la inauguración de la central Noor Ouarzazate IV, de 135 kilómetros cuadrados, una de las más grandes del mundo, ha logrado aumentar en un 42% la incidencia de las fuentes de energía renovable. Para 2030, el país magrebí aspira a proveerse en un 52% del total de su consumo con energías limpias.
Si es cierto que Marruecos ha demostrado un afán de liderazgo verde, otras naciones africanas como Senegal o Benin tampoco se quedan atrás. Este último país se ha lucido con programas desarrollados en el centro de investigación Songhai de Porto Novo que permiten la producción de biogás a partir de deshechos animales y vegetales. El país de la Teranga, por su lado, ha adelantado un proyecto innovador que permite la transformación de la cáscara de maní en carbón y así aprovechar 7000 toneladas anuales de deshecho.
En materia de conservación y reforestación ambiental, el ejemplo de la Gran Muralla africana es el más visible y asombroso. Este proyecto que asocia a 11 países busca crear el monumento viviente más grande del planeta creando una franja de 8.000 kilómetros de árboles con el fin de detener el avance del desierto del Sahara y fomentar la creación de empleos en torno a este nuevo hábitat verde.
Ese megaproyecto que lideran Senegal y Etiopía por su gran protagonismo -y que atraviese todo el continente desde el oeste hasta el este–, ya ha permitido la recuperación de 5 millones de hectáreas gracias al impulso de la Unión Africana y de otros apoyos internacionales (como el de Irlanda o Francia, en Europa), y, sin embargo, sólo está en su primera fase. Para avanzar y transformar esta región árida, se estima que se requiere un financiamiento de 36.000 millones de dólares y una implicación más rigurosa de cada uno de los Estados en el plano organizativo y social.
Finalmente, en materia de gestión y planeación climática, el continente africano cuenta con el país que mejor desempeño ha tenido en el mundo en los últimos años. El ejemplo de Gambia, resaltado por el estudio del Climate Action Tracker en 2021, expone el esfuerzo de esta pequeña nación para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
La consistencia de Gambia y su coherencia es motivo de orgullo. El país ratificó su aspiración de reducir sus emisiones hasta un 44,4% en 2025 y uno de los pilares de la estrategia para alcanzar ese objetivo es el incremento de su capacidad en energías renovables con proyectos de energía solar fotovoltaica financiados parcialmente por el Banco Mundial y la Unión Europea.
Según el Climate Action Tracker, si el resto de países de todo el mundo asumiera compromisos equiparables a los de Gambia, la especie humana podría evitar que en 2050 la temperatura de la Tierra supere los 2 ºC respecto a la era preindustrial.
Así pues, aunque lo estén haciendo con medios más limitados, los países africanos han asumido plenamente la lucha contra el cambio climático. Y no es una lucha cualquiera: es una lucha feroz que implica grandes cuestionamientos sobre la forma en que se construyen los presupuestos, la necesidad de lograr los compromisos adquiridos, y la urgencia de involucrar a cada sector de la sociedad.
El esfuerzo de resiliencia es incuestionable, pero como trato de resaltarlo en “África: cambio climático y resiliencia”, toda transformación requiere una revolución de la mirada y los sentidos. Todo cambio durable implica entender las razones por las que se emprende ese cambio y una filosofía que permita sostener ese cambio en el tiempo.
Como conclusión, es importante resaltar que África puede asumir un liderazgo verde y que el cambio climático puede ser una oportunidad de cambio favorable para el continente. Para avanzar en esta dirección, el esfuerzo de resiliencia debe superar el campo técnico y material –centrado en gran medida en la agricultura y la energía–, y adoptar distintas formas como la demográfica, económica, institucional y psíquica, para que la ruptura con los modelos y paradigmas establecidos sean plenos. Es necesario dar un nuevo orden a las prioridades e integrar el medio ambiente como eje central de todo programa de acción, porque, como bien lo subraya el profesor senegalés Felwine Sarr en su obra “Afrotopía”: el reto es salir de la dictadura de las urgencias.



