¿Qué ha ocurrido para que la cultura en otros idiomas del Estado tenga hoy menos seguimiento popular que hace 50 años?
Quizás haya un momento concreto en la historia de España en el que pudo reconciliar todas las culturas de las regiones y naciones que la conforman. Puestos a especular, quizás ese momento fuera, por qué no, 1968. En aquel año, Joan Manuel Serrat puso una condición para representar a España en Eurovisión: cantar el La, la, la en catalán. La historia la conoce ya todo el mundo: el régimen franquista, que a la sazón había abierto un poco la mano para autorizar algunas publicaciones en catalán, se negó a llegar a tanto. Una cosa era permitir ciertas licencias locales y otra pasear el nombre del país por Europa con un idioma que no fuera el castellano. Además, hasta El Pardo llegaba un runrún incómodo: los obreros y la juventud ilustrada del momento se estaban politizando, y esto incluía una inopinada simpatía por las demás lenguas del Estado.
En mayo, mientras las calles de París ardían y poco después de que Massiel ganara aquel concurso cantando en castellano (y que las autoridades se lo apuntaran como un éxito propio que servía para validar el régimen en el exterior), Raimon daba un recital apoteósico en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid. La historia habla de 6.000 estudiantes enfervorecidos cantando Al vent hasta el punto de ahogar la voz del cantante valenciano. Pedían libertad y coreaban los estribillos en una lengua ajena. Estaban siendo naturalmente transversales antes de que nadie supiera qué era eso.
Aquel mismo año Lluís Llach componía L’estaca, canción a favor de la movilización contra el franquismo que cruzaría fronteras físicas y temporales y llegaría a convertirse en un himno a la libertad en todo el mundo. Incluso para una minoría madrileña: la tarde del 1 de octubre de 2017, tras haber visto la actuación violenta de las Fuerzas de Seguridad del Estado impidiendo el referéndum de independencia, miles de personas llenaron la Puerta del Sol y la cantaron en solidaridad con el pueblo catalán.
En cualquier caso, aquel gesto, precioso, también podría ser considerado una rareza. El desarrollo de nuestra historia reciente, marcada por lo que Patricia Simón llama certeramente “madrileñocentrismo”, lo impone así. Política y culturalmente hablando, Madrid es un agujero negro supermasivo: nada escapa a su poder de absorción. Pero la historia, como sabemos, podía haber sido otra.
España vio cómo una canción en gallego, O tren, llegaba al número 1 de las listas de éxitos en 1970. Y Andrés do Barro, su autor, repetiría la hazaña con otras tres composiciones. Nunca más volvió a ocurrir. Hay grupos actuales que agotan entradas vayan donde vayan, como los catalanes Manel, los baleares Antònia Font o los valencianos Zoo, pero el de Do Barro era otro nivel. ¿Y cómo es posible que fuera más normal ver a Patxi Andion cantar en euskera en Televisión Española, en pleno franquismo, que ver hacerlo a alguien hoy, en 2023?
Razones para el alejamiento
Un gramsciano hablaría de hegemonía cultural: la llegada de Aznar al liderazgo de los conservadores supuso un claro retroceso en la convivencia social. Apareció una nueva derecha “sin complejos”, según su propia terminología, y las posiciones se han movido muy poco en estos 30 años. Su partido lo fundó un ministro franquista, sí, pero sobre un principio bienintencionado que hoy, pasado el tiempo, podría entenderse como naif: el de la reconciliación nacional. La nueva derecha no era así y tenía las ideas muy claras: en 1996, mientras Aznar celebraba su primera victoria electoral en el balcón de la sede del PP, sus acólitos entonaban un cántico que ha pasado a la crónica negra de nuestra política: “Pujol, enano, habla castellano”. Las cartas estaban sobre la mesa.
Pero sería injusto cargar sobre los hombros de Aznar toda la culpa. Los socialistas culminaron la Transición en los años ochenta y modernizaron el país en muchos aspectos, pero se olvidaron de trabajar en una cultura plurinacional. Qué paradoja, precisamente ellos, que siempre acompañaron los órganos supremos del partido con el adjetivo “federal”. Han pasado más de 40 años desde su llegada al poder y la primera cadena sigue sin tener un programa de entrevistas multilingüe y subtitulado o un Informe Semanal con alguna pieza, aunque fuera esporádicamente, en otra lengua diferente al castellano. Si eso hubiera ocurrido a lo largo de las décadas, con normalidad, los telespectadores del resto de España habrían abierto sus oídos a unos sonidos que acabarían por considerar, de alguna manera, propios.
Lo mismo ocurre en el ámbito de la educación, como muy bien indica Pablo Batalla: el esfuerzo por enseñar algunos rudimentos de otras lenguas españolas en colegios e institutos no sería excesivo; los beneficios en cuanto a cohesión social y expansión cultural, en cambio, serían enormes. Pero ese trabajo tampoco se hizo.
Alumnos y alumnas de toda España deberían saber, a través de su programa de estudios, que en cualquier lista de las mejores novelas españolas del siglo XX hay al menos una –una indiscutible– escrita en lengua catalana: La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Y bien arriba, además; si no en el podio, peleándolo codo con codo con los Baroja, Cela, Delibes, Martín Santos o Marsé.
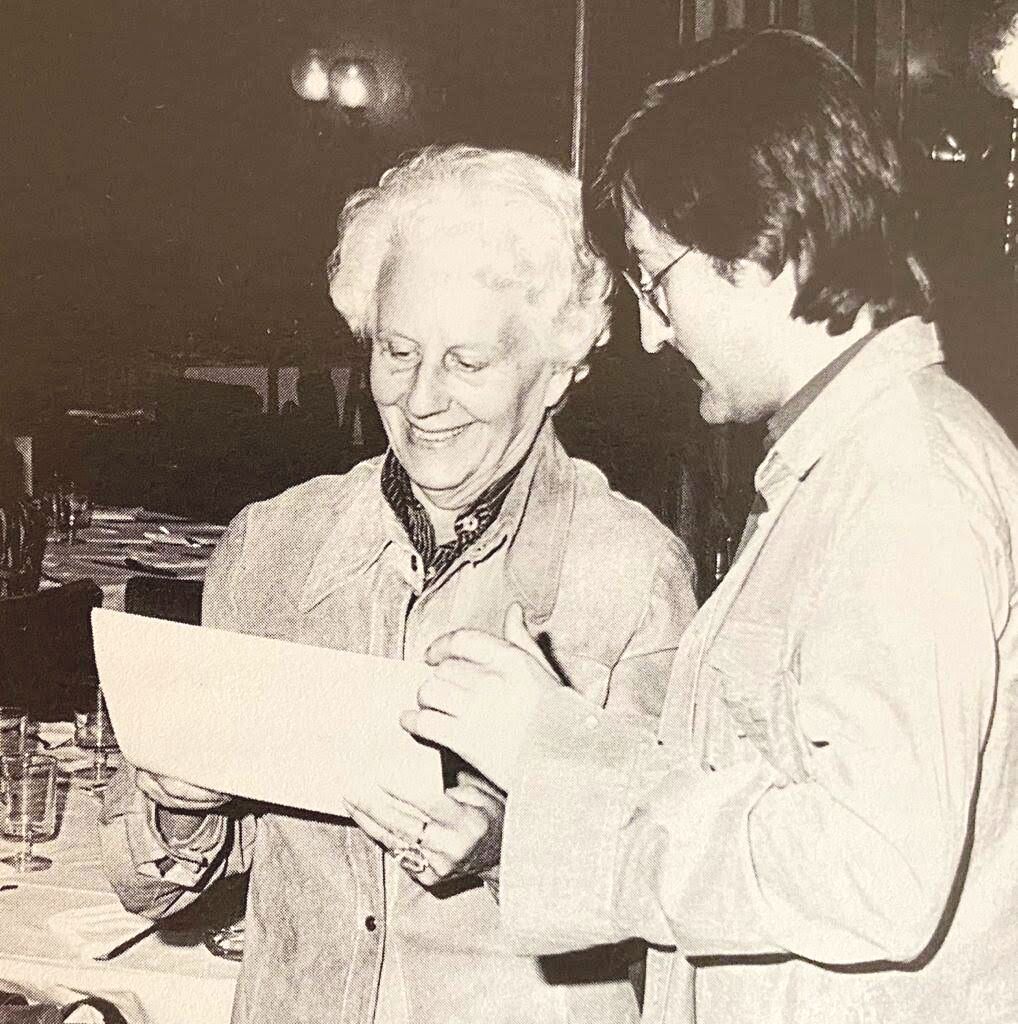
Las instituciones culturales oficiales han sido algo más inclusivas. El premio Nacional de Narrativa, por ejemplo, recompensa de vez en cuando a algunos títulos escritos en otras lenguas, tampoco muchos. Dins el darrer blau (En el último azul), de Carme Riera, ha sido el único libro en catalán merecedor de ese galardón desde su creación en 1977. Tres autores lo han logrado con una novela escrita en euskera (Bernardo Atxaga, Unai Elorriaga y Kirmen Uribe). El gallego ha tenido más suerte y está al alza: los dos últimos han ido a parar a Xesús Fraga y a Marilar Aleixandre. Y antes que ellos lo ganaron Alfredo Conde, Manuel Rivas y Suso de Toro. Fuera de España destaca el premio de Literatura de la Unión Europea que en 2020 se llevó Irene Solà por Canto jo i la muntanya balla, cuya traducción al castellano ha resultado ser un feliz y merecido éxito editorial.
El otro cine español
También fuera apreciaron antes (y más que nadie) Alcarràs, película que ganó el Oso de Oro en el festival de Berlín en 2022. Aquel prodigio de Carla Simón estuvo nominado a 11 premios Goya. No se llevó ninguno. Sólo Pa negre (2010), de Agustí Villaronga, ha ganado el premio a la mejor película –aunque hay que decir que el metraje de As bestas (2022) también contenía muchos minutos en gallego–.
En cualquier caso, la importancia del cine español rodado en otras lenguas es enorme, ya que, con honrosas excepciones, es el único que se desmarca de la inevitable comedia castiza y conecta nuestra cinematografía con la europea. Loreak (2014) y Handia (2017), del trío Garaño-Arregi-Goenaga, son buenos ejemplos. Cannes, Locarno o Sundance han premiado a Óliver Laxe (O que arde), Elena Martín Gimeno (Creatura), Albert Serra (Història de la meva mort) o Álvaro Gago (por el corto Matria, luego convertido en magnífico largometraje). También el Festival de Cine Español de Málaga ha premiado asiduamente (no podía ser de otra manera) películas en catalán de Mar Coll, Carlos Marqués-Marcet, Carla Simón, Elena Trapé…

Todas ellas, evidentemente, son películas españolas, pero, de alguna manera, no lo son. No lo son por temática, estilo, referencias. Y podríamos preguntarnos: ¿y eso no es bueno? ¿no demuestra que no hay una sola cultura española, centralista y monolítica, sino muchas? Pues la gente cultivada probablemente respondería que sí, pero es que España no le ha tenido nunca mucho aprecio a la gente cultivada. Antes al contrario, la cultura y la ciencia siempre fueron sospechosas por aquí.
“De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España”, escribió Gil de Biedma. Aunque la historia, ya se ha dicho, podía haber sido otra. Y quizás aún pueda serlo.
Fuente: https://www.lamarea.com/2023/12/31/la-espana-que-pudo-haber-sido/


