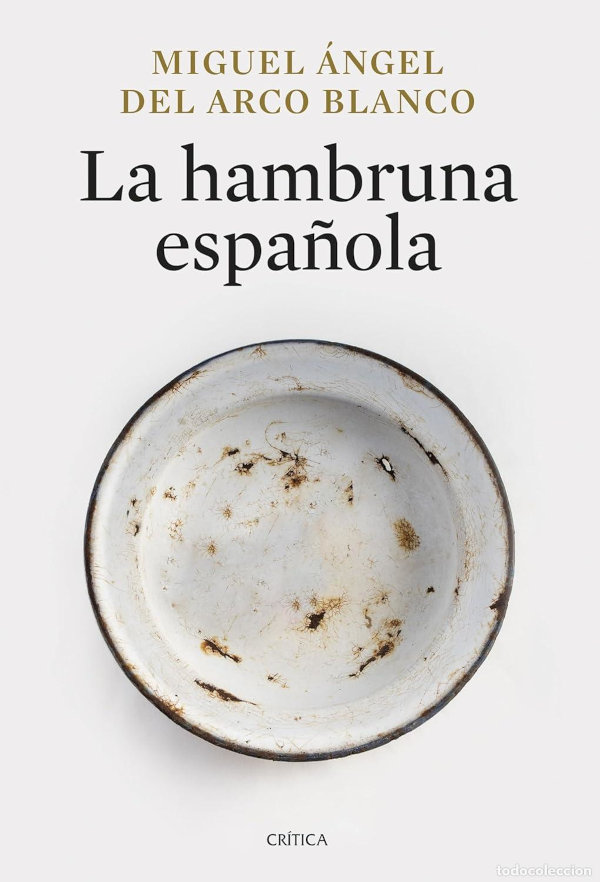El país de las 6.000 fosas. Es el título del mapa histórico de las fosas de la guerra española y el franquismo que desarrolla RTVE; presentada el 12 de noviembre, la iniciativa calcula que, hasta 1950, fueron asesinadas más de 140.000 personas por el bando golpista y la dictadura militar; señala como hito octubre de 2000, cuando tuvo lugar una de las primeras exhumaciones científicas, en el municipio de Priaranza del Bierzo (León): 13 republicanos civiles asesinados por falangistas en 1936.
La hambruna española es otro de los aspectos importantes de la dictadura, cuya dimensión real se desconoce; y también el título de la obra del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco Blanco, editado por Crítica en septiembre.
En sus más de 450 páginas, La hambruna española rebate las justificaciones oficiales sobre los llamados “años del hambre”, atribuidos -oficialmente- a razones como el aislamiento internacional o la pertinaz sequía; pero el autor introduce otras explicaciones respecto a la gran escasez: la corrupción generalizada, un gobierno dictatorial o los lazos del Régimen con el fascismo y el nazismo.
En el capítulo Geografía del hambre: cuándo, dónde y cómo murieron, el historiador apunta que la gran hambruna española se desarrolló entre 1939 (al final de la guerra) y 1942; después, de 1943 a 1951, la situación económica fue “miserable”, pero sin que pudiera calificarse de “hambruna”.
En este periodo de ocho años, “persistió la corrupción que agudizó la escasez de posguerra, el castigo a los vencidos y, lo más determinante, la política autárquica que estuvo en la raíz de la carestía (…)”, subraya Miguel Ángel del Arco.
Un punto de interés se sitúa en 1946, conocido como El año del hambre; en un contexto de autarquía, la sequía del año anterior provocó una disminución de las cosechas, el incremento de los precios y que la penuria se extendiera por el medio rural y urbano del sur español.
El también autor de Cruces de memoria y olvido (2022) destaca cómo “la hambruna española golpeó especialmente al sur peninsular, donde se encontraban las regiones socialmente más polarizadas y agrícolas: el arco existente entre las provincias de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura”. Eran además los territorios en que el franquismo detectó -en mayor medida- la falta de trigo y la necesidad de importarlo.
Una muestra del impacto de la hambruna en estas regiones se produjo en 1941; ese año, en Andalucía y Extremadura aumentó de modo notable la tasa de muertes en niños menores de un año.
Otro elemento diferencial fue el modo en que se repartió el hambre; el volumen de Crítica resalta que la dictadura suministró con mayor número de provisiones a las ciudades; en parte, por la preocupación del Régimen ante las tendencias más liberales y democráticas de los núcleos urbanos; era posible hacer esta distribución, ya que durante la autarquía los agricultores entregaban al Estado los productos básicos: cereales y leguminosas.
Miguel Ángel del Arco detalla el caso del racionamiento en la provincia de Jaén, con cifras oficiales que en pocas ocasiones se cumplían; en los municipios de menor dimensión, la proporción se situaba en 1.519 calorías diarias; en poblaciones mayores (Ubeda, Baeza o Linares), se llegaba a las 1.625 calorías, mientras que en la capital se alcanzaba una ratio superior: 2.600 calorías al día para los hombres.
Entre 1939 y 1942 fallecieron por la hambruna en el Estado español más de 200.000 personas, a lo que habría que agregar las muertes por el hundimiento de la alimentación en 1946.
Una de las imágenes con las que el libro ilustra estas conclusiones es las de cuatro niños hambrientos en el barrio madrileño de Vallecas, en 1939; a los dos de menor edad se les prestó la ropa para la realización de la fotografía; o la foto de dos infantes famélicos, en 1943, en las Cuevas del Puerto (Almería); o una persona escuálida con un edema (hinchazón blanda de una parte del cuerpo) producido por el hambre en Madrid, también en 1943.
En conclusión, la hambruna se cebó con los hombres y mujeres de las clases populares, “aquellos grupos sociales que dependían fundamentalmente de disponer de un trabajo para tratar de superar el brutal encarecimiento de la vida en la posguerra”; dentro de este estrato, el hambre se encarnizó especialmente con el proletariado rural.
Asimismo “la hambruna de Franco tuvo unos costes demográficos brutales”, subraya Miguel Ángel del Arco; las huellas del hambre en la salud y los cuerpos perduraron durante años; la altura de los muchachos disminuyó, y no empezó a recuperarse hasta el comienzo de la década de 1950.
Otro punto relevante del texto son las críticas a la dictadura y sus medidas frente a la escasez y la carestía; tal vez podrían resumirse en la consigna popular Menos Franco y más pan blanco, famosa durante la posguerra; según el historiador, “el malestar, la crítica y las protestas deben enmarcarse siempre dentro del terror y el control social impuestos por el franquismo”.
En este contexto, una de las formas en que se denunciaba el lucro en medio de la penuria fue el rumor; en 1940, en Mallorca, se rumoreaba que el gobernador civil era el jefe de los estraperlistas en este territorio; en 1940-1941, se llegó a achacar la escasez a las exportaciones significativas de cereales y aceite a Alemania; en una coyuntura de racionamiento y colas, en 1941, el sindicato oficial en Málaga informó sobre alborotos en oficinas de racionamiento.
El libro menciona otras protestas por la manutención; como las que tuvieron lugar, en 1940, en las provincias de Sevilla, Málaga o Huelva: los trabajadores demandaron percibir alimentos para sobrevivir; un año después, el partido Falange Española advertía que en Zaragoza se dieron protestas, y que los empleados rechazaron trabajar si no era por legumbres, aceite o pan.
Otro mecanismo de supervivencia fue la solidaridad interfamiliar, se tratara de familias nucleares o extensas; entre las fórmulas empleadas, destaca la entrega de la comida más nutritiva a las personas mayores y las enfermas; “en la provincia de Huelva, en 1940, algunos padres solo comían tomates, mientras que dejaban el pan disponible en sus hogares para sus pequeños”, concluye Miguel Ángel del Arco.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.