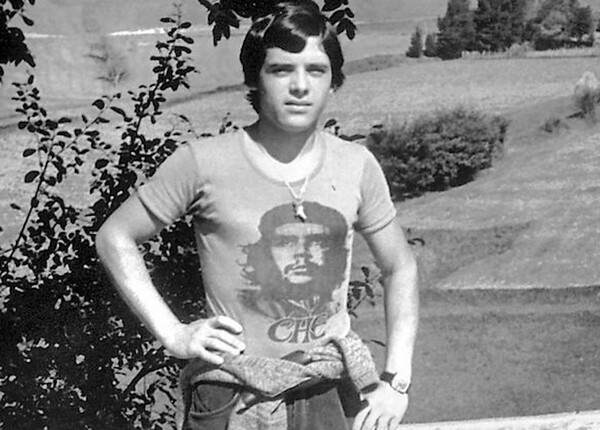«Al principio, el patriotismo y no el comunismo me condujeron a tener confianza en Lenin y en la Tercera Internacional. Paso a paso, a través de la lucha, estudiando el marxismo-leninismo a la vez que participaba en actividades prácticas, gradualmente llegué a la conclusión de que sólo el socialismo y el comunismo podían liberar a las naciones oprimidas de la esclavitud.»1
En la IV Asamblea de ETA en 1964, once años antes de los fusilamientos del 11 de septiembre de 1975 en los que fueron acribillados a balazos Txiki y Otaegi, además de García Sanz de Aragón, Sánchez Bravo y Humberto Baena de Galiza, se profundizó la evolución de ETA hacia el socialismo. En 1965 la organización difundió la célebre Carta a los intelectuales en la que se defiende el principio de que el socialismo, tal como lo entendía entonces, debe ser desarrollado en Euskal Herria teniendo en cuenta el contexto y la historia vasca, las famosas «condiciones objetivas y subjetivas». Por la importancia de la Carta en general y más para lo que aquí tratamos, resumimos lo que ella dice:
«La conclusión que nosotros, E.T.A. extraemos de estas premisas, es la necesidad de un derrocamiento por vía revolucionaria de las estructuras económico-sociales actuales y su sustitución por otras genuinamente vascas y democráticas. Esto es para nosotros la Revolución […] Porque vemos en ello la única posibilidad de que el socialismo por que luchamos se implante en Euzkadi y lo sea además adaptado a las condiciones específicas (tanto objetivas como subjetivas) del mismo.»2.
En la década que va de la Carta a los asesinatos por fusilamiento de Txiki y Otaegi, o sea de 1965 a 1975, la evolución teórica y política de ETA fue compleja, contradictoria, rápida e intensa, con escisiones significativas que no frenaron la creciente implantación en el seno del pueblo trabajador de lo que debemos llamas «universo ETA» por sus varias ramas y organizaciones que habían salido de ese «cosmos». Pero una característica que hemos citado en la Carta permanece activa desde entonces, marcando el sí y el no de lo que al poco tiempo, en 1966, empezaría siendo el primer choque frontal entre lo que sería marxismo estatalista y lo que se llamaría marxismo vasco. Nos referimos a la exigencia de la Carta de que el socialismo que se quería aplicar en Euskal Herria debía estar adaptado a las condiciones específicas (tanto objetivas como subjetivas) de la sociedad vasca.
Aquella ETA y el grueso de las que vendrían después, veía fundamental que el socialismo por el que luchaba –«Revolución»– surgiera de las contradicciones objetivas y subjetivas del capitalismo vasco; que no fuera una doctrina importada del exterior al igual que se impone un libro sagrado que no yerra nunca. El mito de Procusto dice que si la realidad no cabe en el dogma, se amputa la realidad, que si la realidad es más pequeña que el dogma, se la descoyunta y estira hasta que cumpla con el dogma. Procusto es el Estado al cual debemos sacrificarnos, adaptarnos, renunciar a nuestros objetivos para supeditarnos a sus leyes represivas, parlamentos, elecciones, etc., porque se nos asegura que nunca seremos libres si desobedecemos al Estado, sólo la obediencia colaboracionista o pasiva a Procusto nos hará libres. Un ejemplo entre miles de la sumisión al Estado-Procusto lo tenemos que el fracaso del timo de que negociando con el poder español podía reformarse –que no abolirse– la ley mordaza impuesta hace una década, ley que amputa gravemente derechos básicos. Tras una década de aplastar libertades y después de un año del anuncio triunfalista por parte de EH Bildu de que por fin se iba a ‘reformar’ la ley, ahora las perspectivas son casi nulas3.
La intelectualidad izquierdosa franco-española y europea de aquellos años, exceptuando admirables y meritorias pero muy escasas personas y colectivos, reducían el derecho de autodeterminación a un latiguillo rutinario, un tópico hueco que debe repetirse en algunos textos para cumplir los trámites de rigor. Nunca lo pensaban –ni lo piensan– como una parte del proceso histórico mundial de la lucha de clases antiimperialista en las naciones oprimidas, parte inseparable de la independencia socialista y del internacionalismo proletario. Peor aún, ignoraban cuando no rechazaban –lo siguen haciendo– la lógica dialéctica inserta en la categoría de derecho/necesidad de la independencia una vez que la ley general de la acumulación de capital ha llegado a tal grado de explosividad que el futuro del socialismo depende de que el proletariado de las metrópolis asuma como propia de lucha de liberación nacional de clase de los pueblos trabajadores explotados por su burguesía propia. O dicho más directamente: no podrá existir socialismo en el Estado español sin la independencia obrera de las naciones que oprime el bloque de clases dominante, sin que estalle «España».
En tiempos de Marx y Engels esa explosividad ya había aparecido en la lucha de liberación de Irlanda y de Polonia en Europa, e iría agravándose en la India y en prácticamente todas las luchas anticoloniales que con tanta radicalidad rigurosa analizaron en sus textos y practicaron en su militancia. Respondiendo a esa dinámica, casi siempre que se reeditaban textos suyos Marx y Engels escribían un Prólogo analizando qué actualidad seguía teniendo ese libro en las nuevas realidades, en qué había quedado estancado o superado. La necesidad se volvía urgencia cada vez que un libro se publicaba en otra lengua, en otra nación porque llegaron a comprender que los pueblos tienen particularidades y singularidades que influyen determinantemente en sus luchas. Al final de sus vidas ambos amigos eran conscientes de que debían insistir más y explicar mejor lo que entendían por dialéctica de la historia, en la que las opresiones nacionales tienen un papel importante que se acrecentaría en la fase imperialista. Ese conjunto de ideas nuevas llevó al Marx tardío4 a sostener que la revolución empezaría por Asia, por Rusia, impulsándose de algún modo sobre las largas resistencias de pueblos que llevaban relativamente poco tiempo sufriendo la atrocidad capitalista, pero que sí tenían valores pre socialistas y pre comunistas defendidas con sangre en sus rebeliones.
Una de las virtudes de Lenin era que su pensamiento se movía siempre utilizando las categorías de concreto/abstracto, histórico/lógico, particular/general…, lo que le libraba de las generalizaciones y del dogmatismo. Su compresión de los derechos de los pueblos oprimidos se basa sobre esa capacidad de análisis que también fue desarrollada por el grueso de la militancia bolchevique. Muy probablemente Gramsci desconociera a finales de 1917 por razones objetivas la hondura y la potente novedad introducida en el materialismo histórico por el Marx tardío, pero ello confirma la fuerza de su pensamiento al analizar por qué y cómo los bolcheviques comprendieron lo esencial de Marx y realizaron la revolución «contra El Capital»5, es decir contra todo dogmatismo y visión mecanicista y lineal que pretendiera basarse en El Capital, negando directamente el método dialéctico que vertebra la magna obra.
A los muy pocos días de que Gramsci escribiera esto, Lenin daba una muestra más de su capacidad de superar la lógica formal y el sentido común cuando antes del 3 de enero de 1918 redactó eso: «Al mismo tiempo, en su propósito de crear una alianza efectivamente libre y voluntaria y, por consiguiente, más estrecha y duradera entre las clases trabajadoras de todas las naciones de Rusia, la Asamblea Constituyente limita su misión a estipular las bases fundamentales de la Federación de Repúblicas Soviéticas de Rusia, concediendo a los obreros y campesinos de cada nación la libertad de decidir con toda independencia, en su propio Congreso de los Soviets investido de plenos poderes, si desean, y en qué condiciones, participar en el gobierno federal y en las demás instituciones soviéticas federales.»6.
Fue en 1921 cuando Lenin sintetizó así el método de pensamiento que le había llevado a redactar lo arriba visto sobre los derechos nacionales: el alma del marxismo es el análisis concreto de la realidad concreta. Dicho de otro modo, para entender las luchas de liberación nacional hay que ‘conocer’ –en el sentido marxista de la palabra– la historia de la lucha de clases de ese pueblo concreto, y no interpretarla ni mucho menos ignorarla y hasta trampearla desde parámetros ajenos. Este mismo debate, pero mucho más agravado por su magnitud histórica, se mantuvo alrededor de la revolución en China en la segunda mitad de la década de 1920, especialmente tras las brutales masacres de comunistas en 1927, sobre todo en la matanza de Shanghái. La expresión «marxismo chino» empezó a formarse a raíz de aquellos debates.
Fue Mariategi quien en 1928 insistió en que las revoluciones en Nuestramérica no podían ser ni copia ni calco de las europeas, sino «creación heroica» que surgiera de las luchas concretas de sus clases y naciones explotadas. Mariategi era, sobre todo, un marxista dialéctico que había visitado Europa y la URSS, que conocía muchas culturas –Egipto, por ejemplo–, estudiando sus contradicciones particulares y singulares. No renegaba de la universalidad del socialismo como fuerza inconciliable con el modo de producción capitalista, veía central asumirla y actuar en consecuencia, pero a la vez exigía conocer lo particular y lo singular de cada pueblo. Tal capacidad le permitió comprender fríamente qué estaba pasando en Europa escribiendo lo siguiente a finales de 1924: « Despedida de algunos pueblos de Europa, la Libertad parece haber emigrado a los pueblos de Asia y de África. Renegada por una parte de los hombres blancos, parece haber encontrado nuevos discípulos en los hombres de color.»7.
Ni Mao ni Mariategi, por limitarnos a ellos, añadieron nada absolutamente nuevo, nada cualitativo al marxismo desarrollado hasta ese momento. Tuvieron el mérito gigantesco de aplicar su esencia dialéctica a continentes que justo empezaban a sufrir en sus carnes y en sus conciencias la ferocidad inhumana de la civilización capitalista, como poco más tarde sucedería en Cochinchina y África más recientemente. Muchos ignorantes dogmáticos que no sabían ni saben nada de la dialéctica de Marx, de Engels, de Lenin…, creían y creen que todos los pueblos oprimidos del mundo estaban y están condenados a transitar ciegamente por los ensangrentados caminos del capitalismo europeo desde los siglos XVI-XVII y que por tanto debían y deben obedecer, calcar y copiar lo que les ordenaban las prepotentes direcciones de la izquierda europea para las que carecían de importancia « las condiciones específicas (tanto objetivas como subjetivas)» citadas en la Carta.
Ho Chi Minh se educó en la versión patriótica del budismo y del confucionismo vietnamita, así como del republicanismo chino representado por Sun Yat Sen, lo que le facilitó su salto al pensamiento de Lenin desde que llegó a la URSS en 1923. Vemos así, una vez más, que la tradición histórica y político-cultural de resistencia a la opresión nacional frecuentemente impulsa la concienciación independentista y facilita una visión crítica de la cultura imperialista como descubrió Ho en sus viajes por las entrañas del monstruo yanqui, británico y francés. Resultado de todo ello y de su militancia escribió en 1960 las palabras con las que iniciamos este artículo.
De la Carta a los intelectuales a los asesinatos de Otaegi y Txiki, la militancia vasca fue aprendiendo y adaptando a sus condiciones sociohistóricas lo esencial del marxismo, su valía general para estudiar y combatir el capitalismo y para avanzar al socialismo en una lucha muy dura de liberación nacional. Pero la realidad es siempre polícroma y está en movimiento contradictorio, mientras que la teoría aislada, abstraída de las contradicciones, es gris y estática. Semejante contraste era innegable en las tensiones en ese 1965: los que defendían que lo importante era la lucha cultural, los que defendía que era la «lucha social» como único eje, y quienes pensaban que los dos anteriores debían sostenerse a la par en la lucha de liberación nacional. Significativamente, estos últimos eran llamados tercermundistas.
El intento de descalificar a este sector desde una supuesta superioridad teoricista y eurocéntrica se fue debilitando en la medida en que la historia demostraba que eran estos últimos, los tercermundistas, quienes más arraigados estaban en la contradictoria nación vasca. La categoría dialéctica de lo universal/particular/singular fue sometida a prueba en las decisivas escisiones habidas entre 1966 y 1970 en las que diversas corrientes surgidas del «cosmos ETA» fueron abandonando sus criterios iniciales para aceptar al principio una gama muy variada de modas intelectuales que irían a su vez concretándose bajo el impacto del Mayo’68. Pero si algo caracterizó a estas escisiones fueron cuatro grandes puntos:
Una, la revolución pasaba indefectiblemente por el marco estatal, por los Estados español y francés, por lo que había que integrarse en organizaciones estatales, supeditando la capacidad propia de lucha de clases en la nación vasca a las necesidades «objetivas» del proletariado estatal. Dos, el derecho a la autodeterminación y a la independencia quedaba así supeditado a los intereses superiores de la revolución en el Estado y de la construcción del socialismo en su marco, momento a partir del cual se concedería el derecho de autodeterminación al pueblo vasco. Tres, por tanto los métodos organizativos y la interacción de las formas de lucha debían ser esencialmente los mismos que los del «marxismo estatal» aunque se aceptaban pero apenas se impulsaban las formas de autoorganización popular nacidas de la larga experiencia de lucha del país que podía remontarse de algún modo a las revueltas populares del siglo XVII en adelante, sobre todo en lo referente al papel del euskara y de la cultura popular en ellas. Y cuatro, se relativizaba por tanto la profunda referencialidad en el pueblo trabajador de valores comunales, colectivos, de identidad popular a pesar de la influencia conservadora ejercida por las clases dominantes y la opresión franco-española.
Sin mayores precisiones ahora, podemos decir que para 1973-1975 ya estaba activo en la práctica empírica apenas teorizada el germen del «marxismo vasco» con una gran exuberancia de tendencias internas pero más o menos cohesionada por los cuatro puntos anteriores. Más aún, en ese período se aceptan dos principios insustituibles: el Estado Socialista Vasco y el comunismo. Entonces era un comentario común que en Euskal Herria se libraba una lucha nacional de clase muy diferente en la forma y en el contenido a la que libraban otras naciones en el Estado, y el proletariado «español» definido en su generalidad.
Las grandes movilizaciones de masas, así como los métodos organizativos y autoorganizativos que las sustentaban, marcaban una clara diferencia con los del Estado. Las diferencias fueron en aumento desde finales de la década de 1960 como se demostró desde las movilizaciones de masas contras el Consejo de Guerra de Burgos de finales de 1970 hasta las impresionantes protestas, manifestaciones, huelgas generales, etc., alrededor de la fecha de los asesinatos de Txiki y Otaegi en 1975, que siguieron creciendo en los años posteriores. Para entonces era incuestionable que la lucha de clases tenía en Euskal Herria una particularidad y una singularidad propias que explicaban que fuera la más dura, sistemática, amplia y radical de toda la Europa capitalista, teniendo en cuenta su pequeñez geográfica y poblacional, teniendo en cuenta que era –y es– una nación ocupada por los Estados imperialistas y dividida en tres comunidades diferentes. Para entonces ya era incuestionable y demostrado cuantitativamente, que el pueblo trabajador vasco aguantaba a diario la mayor concentración represiva de policías, militares y servicios secretos de toda Europa, así como la mayor proporción de prisioneros políticos.
El «marxismo vasco» empezaba a teorizarse en aquellos momentos en uno de los sectores del «universo ETA» a la vez que conceptos decisivos como el de «pueblo trabajador», «marco autónomo de lucha clases», «movimiento popular», «sindicalismo sociopolítico», «interacción de formas de lucha», «lucha de liberación cultural», «internacionalismo», «amnistía», «feminismo abertzale», etc., eran y son conceptos que el «marxismo vasco» recuperó de otras clases y pueblos explotados y los adaptó y adapta a la lucha nacional de clase. La militancia revolucionaria de Otaegi y Txiki estaba guiada por esta teoría particular integrada en el marxismo universal, con singularidades propias que no anulan sino confirman lo anterior.
Desgraciadamente, no tenemos espacio aquí para exponer más en detalle su evolución posterior y las razones por las que comunistas sostenemos que nuestra revolución no es ni puede ser «copia ni calco» del «marxismo estatalista», sino «creación heroica» que exige el «análisis concreto de la realidad concreta» vasca para poder, así, comprender si es cierto o no que esa teoría particular vive dentro de lo que llaman «larga V Asamblea».
EUSKAL HERRIA, 10 de septiembre de 2025.
Notas:
1 Ho Chi Minh: El camino que me condujo al leninismo. 1960. https://www.marxists.org/espanol/ho/1960/0001.htm
2 ETA: Carta a los intelectuales. 1965. http://www.ehk.eus
3 S. Martínez/A. Romero: Los insultos a la policía y las balas de goma anticipan otro bloqueo en la negociación para derogar la ley mordaza. 8 de septiembre de 2025. https://www.publico.es/politica/congreso/insultos-policia-balas-goma-anticipan-bloqueo-negociacion-derogar-ley-mor
4 Teodoro Shanin: El Marx tardío y la vía rusa. Revolución. Madrid 1990. Disponible en la red.
5 Gramsci: La revolución contra El Capital. 1917. https://www.marxists.org/espanol/gramsci/nov1917.htm
6 Lenin: Declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado. 1918. https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/enero/03.htm
7 Mariategi: La libertad y el Egipto. 1924. https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/figuras_y_aspectos_de_la_vida_i/paginas/la%20
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.