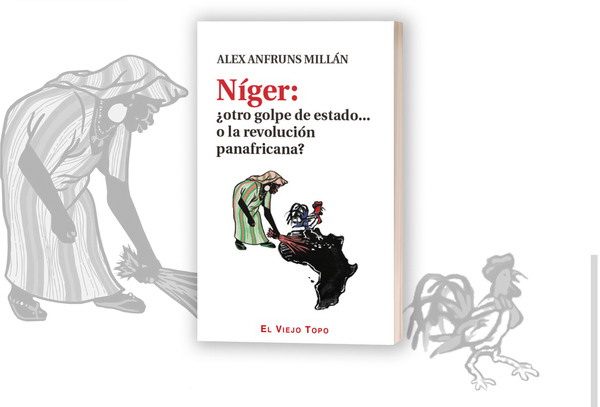Una reciente publicación sobre la realidad de Níger, pero también centrada en toda la región del Sahel y los procesos soberanistas militares, nos ha llamado la atención para bien. Se trata de Níger: ¿otro golpe de estado…o la revolución panafricana?, la última gran obra de Alex Anfruns.
Este libro de lenguaje claro y sintético, editado por El Viejo Topo, es la razón por la que el espacio se ha acercado a él. Por supuesto, recomendamos encarecidamente su lectura y con esta entrevista vamos a adentrarnos un poco en la realidad sobre Níger y toda la región con la guía que ejerce el libro de Alex Anfruns. Esta es la primera parte de nuestro intercambio con el autor.
Para empezar, ¿qué te ha llevado a interesarte por la realidad de Níger y de otros países del llamado Sur Global?
Alex Anfruns: Son dos cuestiones en una sola pregunta. Comenzaré citando a Frantz Fanon: “cada generación debe, en una relativa oscuridad, descubrir su misión, cumplirla o traicionarla”. Ser testigo de la consolidación de los EE.UU. como potencia hegemónica, desde la primera Guerra del Golfo, pasando por la de Yugoslavia hasta la de Libia, significa asistir a acontecimientos que han transformado nuestra visión del mundo.
Tras dos décadas de agresión neo liberal, mi generación asiste a una nueva realidad en la que se cuestiona el capitalismo a inicios de la década del 2000, con las luchas anti “globalización”. Dos acontecimientos fueron reveladores. Por un lado, la Revolución Bolivariana, en particular tras el intento de golpe del 11 de abril del 2002, significó una causa para el desarrollo de la solidaridad internacional. Por otro lado, la revuelta palestina contra la ocupación a partir de septiembre 2000 fue otro detonante que mostró la vigencia de un colonialismo como avanzadilla del imperialismo en Oriente Medio en el siglo XXI. De ahí surgió una responsabilidad histórica que requería el estudio de los problemas internacionales y su conocimiento de primera mano. Entonces hubo miles de internacionalistas europeos que tuvieron la ocasión de viajar a los territorios palestinos.
En mi caso, aquel compromiso colectivo se tradujo en un viaje a los territorios ocupados con el objetivo de realizar un documental, en el que participé en tareas de traducción, transcripción y guion. Su título: “Palestina, la verdad asediada”. Luego, mi interés por África y el mundo árabe me llevó a traducir análisis sobre las guerras de Malí y el conflicto en Siria. Esos temas hicieron que me dedicase al periodismo como actividad principal en un medio asociativo en Bruselas.
La idea de escribir un libro sobre Níger surge en los primeros días de agosto del 2023, tras el golpe de Estado. La amenaza de guerra de Francia y la posibilidad de una nueva catástrofe para la región del Sahel como lo fue antes la intervención de la OTAN en Libia, justificaba un trabajo de investigación. En poco tiempo, tuvo lugar un acontecimiento central: los gobiernos de Burkina Faso y Malí declararon estar dispuestos a defender Níger como si fuera su propio territorio. En resumen, para mi, escribir este libro ha sido un deber estrictamente militante para dar a conocer la lucha de un pueblo y exponer las razones de una amenaza de guerra occidental.
El libro, si bien es sintético y ligero, presenta una gran cantidad de datos actuales muy crudos sobre la realidad nigerina. Níger, con 23 millones de habitantes tiene alrededor de 11 millones de ellos en la pobreza más extrema y solamente una de cada tres personas están alfabetizadas. Decimos estos datos para poner todo en situación. ¿Podrías ampliar un poco de forma sintética la realidad del pueblo de Níger?
La realidad de los pueblos en Níger es muy similar a la de la región del Sahel: una población mayoritariamente rural, que vive de una forma de agricultura no modernizada; una falta de infraestructuras e industria que traduce políticas contrarias al desarrollo; un modelo económico en el que domina por un lado el sector informal, y por otro lado, a nivel estatal, basado en el ingreso por exportación de materias primas y dependiente de la importación de productos manufacturados; la privatización de sectores estratégicos como el agua, la electricidad o la gestión de las aduanas; las concesiones a empresas multinacionales que habían tomado el control de la extracción de recursos, como el uranio nigerino…
Todo eso ha hecho que los pueblos de la región cuestionen el sistema neo colonial que ha impedido el desarrollo, criticando el único y falso camino al desarrollo impuesto por las instituciones financieras internacionales: FMI y Banco Mundial.
¿Qué ha llevado a Níger a una situación tan extrema según tu punto de vista?
En el plano humano, las decisiones políticas neo liberales de las ultimas décadas se traducen por una alta tasa de desempleo y falta de perspectiva para la juventud rural. Eso explica en parte la atracción que en el Sahel ejercen los grupos armados bajo la bandera del extremismo religioso, ya que contrariamente a otros países africanos, la migración rural hacia las ciudades no ha provocado una concentración tan excesiva de trabajadores en las afueras de las grandes ciudades. En esa situación, ha podido acentuarse el conflicto entre culturas y estilos de vida nómada y sedentaria de ciertas etnias, que se dedican al pastoreo o la agricultura.
Ciertos grupos han hecho tentativas de sembrar cizaña, por ejemplo atribuyéndose una representación política en nombre de la “cuestión tuareg”. Pero no nos equivoquemos: esa división de base étnica no es la razón fundamental del auge secesionista o el terrorismo, sino solo una instrumentalización. Los nigerinos o malienses rechazan a esos grupos tuareg auto proclamados, que atacan el Estado junto a grupos extremistas.
A pesar de esas condiciones desfavorables, una característica notable y fácilmente observable es el sentimiento de pertenencia nacional: así se expresa el contenido de una resistencia popular. Es decir, que la lucha por la soberanía nacional se ejerce en el marco de la defensa de un Estado agredido y presentado hasta hace poco como “fallido”, con la necesaria intervención y “ayuda” externa.
Nos guste o no, hay que reconocer que el ejército en el Sahel, y en especial en Níger, ha sido un actor esencial desde las Independencias. Obviamente cada caso es distinto y merece que se saque su propio balance: el dictador maliense Moussa Traoré no tenía nada que ver con el capitán burkinés y revolucionario Tomás Sankara. Este también era muy distinto de Seyni Kountché, quien llegó al poder tras un golpe de estado militar en Níger en 1973. Resumir estos procesos a la apariencia del uniforme, sin analizar su contenido, sus contradicciones y su contexto especifico, es una simplificación que solo sirve para un discurso de propaganda.
Los actuales estados del Sahel surgen de la llamada “Federación de África-Occidental Francesa” (AOF), entidad que duró desde 1895 a 1958. De forma sintética, pues daría para otro libro, dinos cómo fue la colonización francesa de la región.
El relato del imperio colonial francés en Africa daría para largo, pero podemos resumirlo en unos acontecimientos bajo una perspectiva de resistencia y panafricanismo. La colonización de Africa central y del oeste empezó a finales del siglo XIX y fue extremadamente brutal con el uso de trabajo forzado e impuestos a las poblaciones.
En 1904 se estableció por ley la autonomía financiera de los territorios colonizados en la “Africa Occidental Francesa”. El gasto del Estado francés en las colonias debía ser minimizado, y los pueblos autóctonos llamados “indígenas” debían participar en un proyecto colonial favorable a los intereses capitalistas. De hecho, su presupuesto se basaba en los impuestos recaudados en las aduanas por exportación de materias primas.
Como consecuencia, las resistencias contra la administración y las tropas militares coloniales fueron importantes. Entre África del Oeste y África del Norte hubo, de forma temprana, una dimensión de lucha panafricana, llegando a cuestionarse si debía aceptarse la Independencia de un país mientras continuaba la colonización de Argelia. Tras las Independencias, se siguió apoyando con dinero y armas a los combatientes para la liberación de Argelia, y también en otros escenarios. Había una diferencia esencial con la colonización de Argelia, porque esta había comenzado mucho antes, en 1830 y era de poblamiento.
Y ¿cómo se fraguó el proceso de independencia?
Poco antes de las Independencias, en 1956, se aprobó la “ley de autonomía”, conocida como ley-marco Deferre. Tenía como objetivo que la administración fuera asumida por elites locales favorables a Francia. Aquello fue la antesala a la celebración del referéndum de septiembre del 1958, con el cual De Gaulle sometió la posibilidad de votar a favor de la Independencia, o de la pertenencia a una “Comunidad Francesa”. Aunque fue una medida hábil de adormecimiento, propia a un fin de reino, y no funcionó igual en todos los países.
Porque la participación de las masas rurales en la construcción de estas naciones fue un factor determinante, reflejándose en grandes huelgas, como las de Senegal en 1945-47. Aquellas luchas se materializaron en la creación de la Unión General de Trabajadores de África Negra en 1957. Algunos lideres anti coloniales venían del sindicalismo, como el nigerino Djibo Bakary, que fue apartado del gobierno por querer seguir la vía radical de Sekou Touré en Guinea y cuestionar el sistema de dependencia neo colonial impuesto por Francia.
En mi libro analizo el ejemplo de cómo el resultado del referéndum en el caso de Níger fue trucado por Francia, que reprimió salvaje e impunemente el movimiento Sawaba de Bakary.
¿Qué actores y hechos importantes puedes citar de aquella generación de las independencias?
Hubo una figura trascendental, la del congolés Patrice Lumumba, que significó para muchos líderes de la época la clara confirmación de que las independencias estarían condicionadas a obedecer las ordenes de los antiguos amos coloniales. Su martirio fue un mensaje lanzado a los revolucionarios de todo el mundo, y Che Guevara se lo tomó como un asunto casi personal.
En aquel contexto, a inicios del 1961, una semana antes del asesinato de Lumumba, hubo un núcleo de dirigentes revolucionarios que se reunieron en la Conferencia de Casablanca organizada por Mohamed V. Allí estaban Kwame Nkrumah, Modibo Keita, Sekou Touré, Ferhat Abbas y Gamal Abdel Nasser. Aquella reunión adoptó un documento, la Carta de Casablanca: tras identificar el apartheid sudafricano y el sionismo como herramientas imperialistas, decidieron apoyar de forma concreta la lucha contra el neo colonialismo en diferentes lugares.
Después de sacar un balance critico, la experiencia de gobierno maliense de Modibo Keita fue interrumpida con un golpe de estado el 19 de noviembre de 1968. Otro golpe de estado que interrumpió la posibilidad de que los gobiernos de la primera década de las Independencias evolucionasen hacia una vía radical, fue el que derrocó a Kwame Nkrumah el 24 de febrero del 1966.
Si observamos aquel periodo, hay que sacar la conclusión de que para los pueblos, las independencias fueron solo formales, y se impidió la aparición de democracias populares, en parte por errores, pero sobretodo por la injerencia externa bajo la forma de golpes de estado, sabotajes, asesinatos y represión. Las experiencias de la década de las Independencias se congelaron con la imposición de las políticas neoliberales en las décadas siguientes, y se borró el recuerdo de aquella gran esperanza surgida.
Los datos que expones en el libro evidencian de forma objetiva la realidad que crea el imperialismo y el neo colonialismo en determinadas sociedades. Nos ha parecido vital y muy pedagógico todos los datos que aportas. En este sentido, ¿crees que a veces los cuadros políticos o analistas en clave anti-imperialista dejan de lado los datos en pro de la retórica?
El estudio y el análisis de las cuestiones internacionales desde un punto de vista de clase no es una opción, sino que históricamente ha sido un deber para los trabajadores. En los momentos de auge del movimiento de lucha de la clase obrera, sus organizaciones políticas tomaron en cuenta la relación estrecha que la dominación capitalista establece entre los explotados de diferentes países y naciones.
En Francia, hubo apoyo de los trabajadores a la República del Rif y luego a la española. En los casos de la guerra de Argelia o Vietnam, también hubo grandes movilizaciones y solidaridad concreta. Pero desde la desaparición del bloque del Este y la URSS, ha habido un retroceso en la comprensión de esas cuestiones, en muchos casos dramático, porque incluso se ha producido el alineamiento de partidos de izquierda europeos con intervenciones militares de sus gobiernos.
Mi explicación es que ha habido un abandono de la seriedad en el estudio y la formación por organizaciones que pretenden contribuir a mejorar el mundo. Las ideas dominantes no caen del cielo, sino que son el resultado de la ideología de quienes ostentan el poder en cada sociedad. Uno de sus efectos es precisamente creer que el capitalismo dio al traste con las demás ideologías, y que la única verdad aceptable es la suya.
En España el modelo supuestamente democrático de la transición ha sido cuestionado de raíz, pero al mismo tiempo el neo fascismo esta presentando una nueva oferta política. Aun así, hay analistas europeos que hacen un trabajo útil y necesario al denunciar las guerras. A menudo solo han podido tener cierto eco gracias a medios rusos, iraníes o latinoamericanos, muy raramente en las televisiones o medios nacionales. Pero esa toma de conciencia popular debe ser profundizada y convertirse en una fuerza gracias a la formación y la organización política.
De los países donde he vivido, sé que en Bélgica existe un trabajo riguroso en lo que respecta a la formación sobre cuestiones internacionales. En Bruselas trabajé como redactor jefe de un medio contra hegemónico aportando mi grano de arena. En Francia, hay luchas populares con momentos fuertes, pero el chovinismo y el oportunismo juegan malas pasadas a las organizaciones militantes, a lo cual se añade también el sabotaje interno. En España, el estudio político militante viene de una tradición de la defensa de la República que comprendió la dimensión internacional de aquella guerra. Pero creo que la integración en la Unión Europea y su promoción del regionalismo, puede tener el efecto paradójico y negativo de reducir el internacionalismo.
Desde mi experiencia, defiendo un proceso de puesta en común de análisis y experiencias a favor de procesos más colectivos, con más intercambio. Hace mucho que el centro del mundo ya no es Europa. Un objetivo de mi libro es modestamente ayudar a llenar ese vacío, poniendo el foco en nuevos procesos y favoreciendo el análisis y el debate. Para que surja una nueva fase de luchas con posibilidades de victoria, haría falta superar el aislamiento de quienes resisten.
Volviendo a la realidad de Níger propiamente, explícanos un poco la base argumentativa que utilizan países del centro imperialista como Francia o EE.UU. para justificar su presencia en la zona.
La explicación oficial de la presencia occidental en el Sahel es la “lucha contra el terrorismo”, pero hay que interrogarse sobre ese tema trillado, del que todo el mundo habla tras las guerras de Irak, Afganistán y el inicio de la doctrina militar estadounidense de Bush.
Dos décadas después, ese discurso oculta tanto las causas reales del terrorismo, como el balance de las acciones llevadas a cabo en nombre de esa “doctrina anti terrorista” bajo mando de la OTAN. Pongo como ejemplo las declaraciones de un alto mando del ejército francés, que muestran que el argumento de la seguridad es un discurso de consumo interno para los europeos. Es decir que no parece preocupar tanto el terrorismo en sí, como el aumento de la emigración como consecuencia de la incapacidad de los estados del Sahel en hacer frente a la violencia y la inseguridad.
Por otra parte, los pueblos han emitido dudas sobre esas tan loables intenciones, tras oír a esos mismos actores plantear una presencia militar a 30 años vista. De ahí que empezase a hablarse de tropas de ocupación. En el caso de Francia, analizo cómo la presencia militar francesa se reforzó tras la intervención militar en Malí a partir de 2012, a raíz de la desestabilización en dos terceras partes del país, que a su vez era la consecuencia de la agresión de la OTAN en Libia.
Así que todo el llamado dispositivo de seguridad y de defensa occidental, incluida la presencia de tropas de Naciones Unidas, ha sido percibido como un fracaso operativo por parte del gobierno de Malí primero, y luego de Burkina Faso y de Níger. De ahí su unión para crear una alternativa, la Alianza de Estados del Sahel. La complejidad del dispositivo de organización y cooperación militar y su importante nivel de financiación puestos en marcha por los países occidentales, contrasta con su estrepitoso desmantelamiento una década después, en el período 2021-2024.
¿Cuánto de panafricanismo puro ves en los procesos del Sahel?
Antes de nada, sin la participación del pueblo no es posible un proceso revolucionario, pero tampoco sin contar con otros sectores de la sociedad. En condiciones de lucha, hay sectores sociales que pueden contribuir en ella al ver sus intereses puestos en peligro. Por eso no hay pureza ideológica en ningún proceso de transformación social.
Hay que ver que los procesos actuales de defensa de la soberanía en el Sahel son una respuesta a lo que se ha ido percibiendo con el pasar de los años como una clara injerencia. Solo así se puede entender que la expulsión de los ejércitos francés, estadounidense o alemán se haya visto acompañada de la prohibición de medios de comunicación de esos países, y muy recientemente también, de la salida conjunta de los tres países de la AES de la organización internacional de la francofonía.
El panafricanismo es una ideología de liberación que ha atravesado distintas etapas históricas. Primero hubo la etapa anterior a las Independencias, en las que la lucha anticolonial y antirracista expresaba un panafricanismo idealizado, que se traduciría en Congresos panafricanos en la primera mitad del siglo XX. Luego hubo el panafricanismo de líderes que protagonizarían las Independencias y que se vieron casi obligados a postergar el ideal de unidad, aceptando las fronteras coloniales.
Esa tendencia se consolidó con la creación de la Union Africana, coincidiendo con un avance de mecanismos de represión neocolonial. Es un hecho que las luchas por la independencia africana reunieron a tendencias ideológicas opuestas. En el momento de acceder a ella, debía resolverse esa contradicción en las nuevas condiciones, estableciendo la prioridad en satisfacer los derechos de las masas desposeídas.
Como comenté antes, el caso de la guerrilla de Djibo Bakary en Níger, pero también la de la Unión de las Poblaciones de Camerún (UPC) de Rubén Um Nyobé en Camerún muestra que las luchas contra el colonialismo siguieron activas tras las Independencias. Las experiencias de Keita, Nkrumah y Touré son claros ejemplos de aquel panafricanismo en el poder, pero también en resistencia: antes de morir, Nkrumah despejó dudas concluyendo que en África hacía falta un socialismo científico.
Antes de la creación de la Alianza de Estados del Sahel, la Constitución de Malí ya contemplaba el principio del panafricanismo. Plantea su posible renuncia a una parte o a toda su soberanía, a favor de la unidad africana. Hay una conciencia arraigada de que las fronteras coloniales pueden ser superadas, pero solo al precio de la integración y la unidad africana. Si no incluye la soberanía popular, la soberanía del estado no se plantea como sagrada. Por eso digo que los actuales procesos del Sahel expresan un potencial emancipador e integrador de los pueblos. Pero no están exentos de contradicciones ni de dificultades, por ejemplo en las condiciones del desarrollo de la vida política y asociativa del país.
Antes de juzgarlos rápidamente en base a una mirada euro-céntrica, hay que darse cuenta de que el concepto de democracia ha sido vaciado de su sustancia. La soberanía popular esta dándole otro significado, ampliando el contenido. Esta lucha por la soberanía se expresa en el panafricanismo, y favorece la participación de masas excluidas hasta hace poco del destino de la nación, que sienten que sus aspiraciones son tomadas en cuenta gracias a una visión original basada en el desarrollo endógeno y el rechazo a la dependencia externa.
(Seguirá próximamente una segunda entrega de la entrevista).
Alex Anfruns es periodista y ha escrito distintas publicaciones sobre distintos procesos sociales como Nicaragua: ¿Levantamiento popular o golpe de Estado? (2019), también podemos verle en publicaciones como Journal de Notre Amérique, que dirigió. Ha sido redactor jefe del medio belga Investig’Action entre 2014 y 2019. A Anfruns, además, le hemos podido ver en distintos medios televisivos como RT, Telesur o Abya Yala TV ejerciendo de analista político. Ha participado en el documental Palestina: la verdad asediada, de 2008 y se ha interesado en diversos procesos en América Latina, Oriente Medio o África, respecto al último continente publicó durante cuatro años el mensual Journal d’Afrique. En la actualidad ejerce de profesor en Casa Blanca, desde donde investiga sobre el derecho al desarrollo desde una visión panafricana. Su último libro es Níger: ¿otro golpe de estado…o la revolución panafricana?, publicado en octubre del 2023.