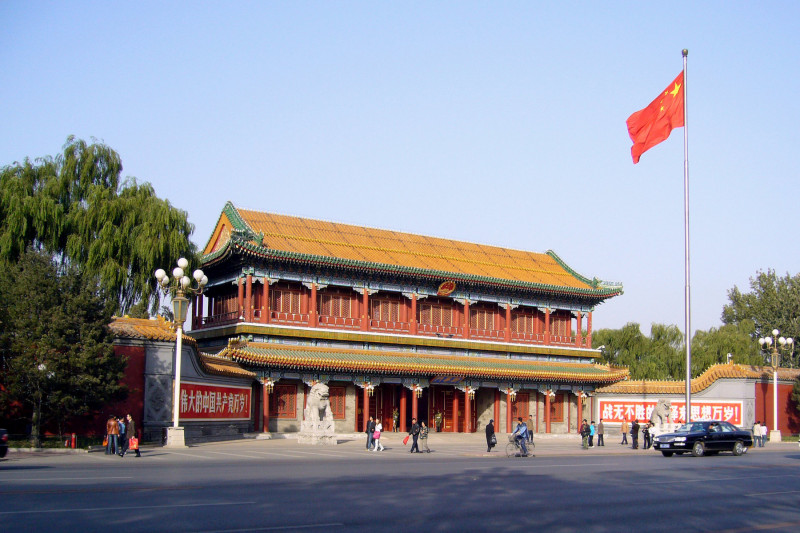En China, la conmemoración del 80 aniversario de la victoria mundial contra el fascismo nos recuerda el ingente sacrificio soportado por este país en su larga lucha contra el invasor nipón. La invasión japonesa de los años 30 y 40, marcada por atrocidades como la Masacre de Nanjing (1937), sometió a China a una crueldad inimaginable. Según las estimaciones más recientes, las bajas militares y civiles superaron los 35 millones de personas en un combate que se prolongó durante 14 años. Más que ningún otro país involucrado en la contienda. Ese sufrimiento añadió dificultades nada desdeñables a la labor de reconstrucción impulsada por el nuevo poder instituido a partir de 1949.
En Occidente, se nos ha enseñado que la II Guerra Mundial se inició en 1939, con la invasión nazi de Polonia. Nuestra visión eurocéntrica obvia que las tropas imperiales japonesas habían invadido China en 1931, ocho años antes durante los cuales la sociedad china resistía duramente la ocupación. Ciertamente, el conflicto se desarrolló en dos tiempos y dos escenarios pero la narrativa se ha visto condicionada por un enfoque sesgado que mira más a Europa que a Asia. Estamos habituados, por ejemplo, a revivir las tropelías nazis pero muy poco conocemos del terror practicado por las tropas japonesas en suelo chino. Eso explica, por ejemplo, que se haya llegado a considerar “excesivas” las críticas por parte de China y otros países de la región a las horripilantes prácticas del ejército invasor. Recuerdo haber visitado en Harbin, capital de la norteña provincia de Heilonjiang, el museo que detalla los criminales experimentos de guerra bacteriológica llevados a cabo por la Unidad 731 usando a seres humanos como cobayas. Estremecedor.
La parcialidad de este enfoque ha influido en que Japón no se haya sentido tan apremiado a reconocer con el debido énfasis su responsabilidad histórica, desistiendo de ejercitar un reconocimiento público profundo y siempre necesario. En el 70.º Aniversario, Shinzo Abe reiteró las disculpas formuladas por sus predecesores, Tomiichi Murayama (1995) y Junichiro Koizumi (2005), pero rechazó nuevas disculpas. El actual primer ministro Shigeru Ishiba ha expresado “remordimiento”. Sin embargo, incluso ese tímido arrepentimiento de Ishiba ha quedado aguado por la visita de uno de sus ministros al santuario de Yasukuni, donde una parte de Japón rinde culto a sus criminales de guerra en un contexto de indisimulada alabanza del militarismo nipón. El propio Ishiba ha mandado una ofrenda a Yasukuni.
Ha llegado el momento de recuperar el equilibrio en la percepción y valoración de aquellos trágicos acontecimientos. Resulta injusto como también peligroso que en atención a la coyuntura presente ninguneemos el papel desempeñado por actores decisivos para el balance final de aquella contienda. Es, no obstante, lo que ocurre desde hace tiempo con la marginación de la URSS (entre 20 y 27 millones de fallecidos en la contienda), quien ha visto ostensiblemente reducida su relevancia para favorecer el protagonismo de los aliados occidentales. O que abordemos con indiferencia el revisionismo en el relato histórico o los retrocesos en las expresiones de arrepentimiento por parte de los agresores.
China padece de un olvido crónico de grandes proporciones que obvia su significado y la influencia estratégica de una contribución que, internamente, abriría paso también a la definitiva victoria del Partido Comunista (PCCh) frente a las tropas nacionalistas del Kuomintang. Es hora, por tanto, de reconocer que el punto de partida de aquella conflagración no fue Europa sino Asia y que, en concreto, se operó en suelo chino. En la acción de Japón, sin condena efectiva por parte de las potencias del momento, encontrarían aliento otros gobiernos de signo fascista en otras latitudes para llevar a cabo sus nefastos planes.
Cabe a la historiografía un esfuerzo de reequilibrio de la visión occidental de la guerra. Ese ejercicio nos permitiría apreciar mejor el alto valor del orden internacional existente. Pese a sus límites, constituye el punto de partida para una estabilidad que no bloquea las posibilidades de una evolución adaptada a los cambios globales de los últimos lustros preservando el papel central de Naciones Unidas, epicentro sistémico de cualquier orden pretendidamente basado en reglas.
El valor de la paz
Hoy día, Japón está reconfigurando su política de seguridad y defensa. De facto, ha finiquitado su política pacifista, que implementó como resultado de la lección extraída de la Segunda Guerra Mundial. La visión revisionista, a manos de grupos ultraconservadores, incrementa su proyección social y política mientras las principales autoridades del país persisten en una lamentable ambigüedad justificándose en patrones culturales y la incomodidad de las verdades que deben afrontar.
China y otros países de la región que también sufrieron las atrocidades niponas, pero también los demás países víctimas, hacen bien en reivindicar la memoria histórica de este oscuro capítulo. Debemos hacerlo al completo y de forma integral para poner las cosas en su justo lugar pero igualmente para negar la suavización de la tragedia y cortar el paso a los discursos en boga que reinciden en los baremos ideológicos que condujeron a aquella gran tragedia. El peligro para la paz es real.
La conciencia colectiva es el mejor antídoto frente al ascendente extremismo. No se deben pasar por alto las lecciones como tampoco ignorar las señales de alarma. Que China lo destaque en estas fechas representa una aportación singular y una llamada de atención a toda la comunidad internacional para mostrar un mayor empeño en que la historia no debe volver a repetirse.
Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.