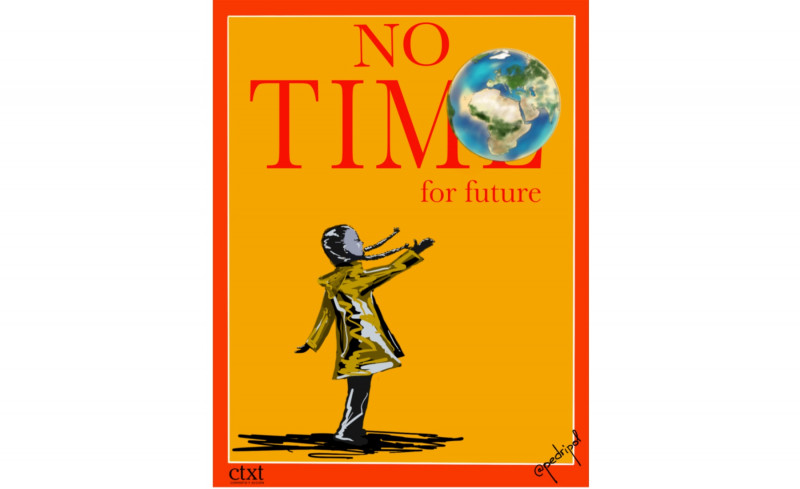La adquisición de alimentos no puede depender, como hasta ahora, de una moneda que está ligada a la especulación
Muchos analistas ya lo han advertido: la conjunción en el mismo momento de finitud de algunos materiales básicos fundamentales para un sistema de alimentación industrial y globalizado, como el petróleo y los fertilizantes, junto con las derivadas de la crisis climática, como las sequías persistentes, y muchos años de maltratar la tierra hasta agotar su fertilidad, conducen inexorablemente a una menor producción de alimentos y su correspondiente alza de precios, y si a esto le añadimos las consecuencias agrarias derivadas de la guerra en “el granero de Europa”, no parece que debamos esperar ni un minuto en tomar decisiones verdaderamente transformadoras, porque decisiones pequeñas y parciales que no muevan 180º el rumbo trazado, conducirán siempre al abismo de la crisis alimentaria. Así que aporto cuatro o cinco ideas que considero factibles, algunas tan obvias que se hace difícil entender cómo no se han aplicado ya. El sistema alimentario está diseñado bajo el esquema neoliberal, en el que los alimentos son una mercancía que el mercado, en teoría, regula. Sin embargo, se inyecta mucho dinero en él, en forma de subvenciones a la producción, a la exportación o a la cantidad de tierras controladas, desde partidas tan importantes como los fondos de la Política Agraria Común, que acaban favoreciendo el crecimiento, la intensificación y la modernización de la agricultura, ganadería o pesca. Pero esto comporta la desaparición de las pequeñas fincas que son medio de vida para multitud de personas, hasta situarse por debajo del 4% de la población activa del Estado la que se dedica al sector primario. En cambio, si entendiéramos la alimentación como un derecho vital, igual que la educación y la salud, podríamos emplear esos fondos públicos de la PAC en una Política de Apoyo al Campesinado para hacer posible una suerte de experiencia de transición que nos llevara a reconvertir a los buenos campesinos y campesinas en funcionarios públicos, cual personal sanitario y educativo, con un salario que garantice su labor, destinando su producciones a los diferentes servicios públicos en los que la alimentación es garantizada por el propio Estado, como escuelas, prisiones o comedores sociales. Y, como la propuesta es sensata y factible, para extenderla y ampliarla se requeriría de más fondos que los actuales de la PAC. Esto se resuelve rápidamente al derivar todos los gastos militares –la mejor manera de acabar con las guerras– activando este enfoque de la alimentación como derecho, no como privilegio. Parece lógico pensar que, de esta manera, muchas más personas que las actuales querrían vivir en el medio rural dedicándose a la mágica actividad que logra que, con el cuidado de la tierra, se obtengan alimentos. Tanto podría ser así que se debería activar una verdadera reforma agraria para recuperar tierras privadas a manos comunales en las que ubicar este nuevo campesinado, que además se revalorizaría como profesión en tanto en cuanto decidamos introducir en los sistemas educativos una asignatura troncal, la agricultura, de tal forma que pastoras y hortelanos, cual catedráticos de la vida, compartieran sus sabidurías básicas para el sostén de la vida a las nuevas generaciones y, tanto sería así, que a medida que se vaciaran las ciudades –estos monstruos del urbanismo– mediante caminos de herradura delimitados por higueras, almendros y algarrobos por donde transitarían caballerías, autobuses y bicicletas fabricados a partir del desguace de los coches y aviones –que quedarían en desuso después de la creación de una cartilla de racionamiento para transportes y viajes innecesarios–, se podrían fraccionar en la mayor cantidad posible de pueblos. En cualquier caso, desde esta mirada no capitalista, y mientras el sistema no se extiende a otras capas, se introduciría otro cambio esencial, porque la adquisición de alimentos no puede depender, como hasta ahora, de una moneda que está ligada a la especulación, por ejemplo, en los mercados de futuros agrarios. Así que sería sencillo forjar una nueva moneda ligada a una realidad tangible y física, como los costes energéticos, de manera que, desde ese momento, compraríamos y pagaríamos, no en euros ni en dólares, sino en kilojulios, lo que llevaría automáticamente a que un tomate industrial llegado de los invernaderos calefactados en Holanda, o un melón producido en Brasil a base de regadío, costase muchísimo más caro que un tomate ecológico de proximidad o un melón del secano más cercano. Aún más, si todas estas medidas permiten por algunas fisuras –como la explotación laboral de los seres humanos y del ser tierra– que alimentos de otros lugares llegasen más baratos destruyendo las economías locales, deberíamos recuperar a niveles ecosistémicos, por ejemplo a nivel de comarca o municipio, la figura dels burots, como se llamaban en Cataluña a unas pequeñas oficinas en las que se cobraba un arancel en base a un “derecho de puertas”. Como ven, no es una cuestión de falta de ideas lo que debemos de corregir, más bien debemos optar entre, cristianamente, seguir creyendo que la sociedad capitalista resucitará en una nueva sociedad capitalista, o bien abogar por la reencarnación en una sociedad diferente.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.